Buscar
Ingrese su búsqueda
Ultimos post del blog Josť Antonio Benito | ¿Quién me enlaza?
(BETA)
ÔĽŅ
Fecha Publicación: 2025-05-02T03:55:00.000-07:00
Amigos:
Desde hoy 1 de mayo 2025 dejo como "hist√≥rico" el blog "jabenito" y comienzo uno nuevo "El Puente" https://blogelpuente.blogspot.com/ siempre gracias a mi amigo √Āngel Santa Mar√≠a. Gracias por este contacto tan enriquecedor, os comparto el motivo del nuevo nombre y les invito¬†a cruzar el puente
Un gran abrazo
José Antonio Benito
RECORDANDO
 1.      PERÚ. DESDE PAX TV Y LA UNIVERSIDAD
http://www.campucss.edu.pe/blog/pax-tv-al-servicio-de-la-cultura-y-de-la-iglesia-del-peru/ EL PUENTE es una producción de temática cultural, religiosa, predominando el formato de entrevista. Les compartimos su web http://paxtvmovil.org y los programas específicos sobre nuestra Universidad. Todos los miércoles a las 8:00 p.m. se emite en vivo el programa EL PUENTE conducido por el historiador y docente de la UCSS, Dr. José Antonio Benito, director del CEPAC. En diferido se emite el jueves a las 12 p.m. y los sábados a las 12 m.
 
2.¬†¬†¬†¬†¬† SALAMANCA EN AM√ČRICA. BLOG DIGITAL
Pont√≠fice viene del lat√≠n y significa puente. El ser Pont√≠fice en la Iglesia se√Īala la funci√≥n de servir de puente que enlaza dos extremos llamados a unirse, Dios y los hombres. Y en el caso del Papa se trata del Pont√≠fice-Puente m√°ximo de la Iglesia, cuya misi√≥n es la de acercar a todos los hombres al misterio de Dios Uno y Trino. Aquellas muchedumbres de j√≥venes y no tan j√≥venes que se volcaron sobre Roma para dar su √ļltimo saludo y homenaje a Juan Pablo II, rezar por √©l y acompa√Īarlo en su √ļltimo tr√°nsito terreno lo hicieron con amor y gratitud sincera, precisamente porque reconocen que el Papa es un hombre de Dios, un sacerdote y pastor sacrificado, que adem√°s es el Puente m√°s seguro y firme que nos comunica con Dios Nuestro Se√Īor y Creador.
En la obra "El Di√°logo" Santa Catalina de Siena el cap√≠tulo dedicado a Jesucristo lo titula "Puente". ¬†La santa describi√≥ a Jes√ļs como un puente entre el Cielo y la Tierra, por el cual cada alma debe ascender para no caer ni ahogarse en el r√≠o que fluye por debajo. Este puente tiene tres escaleras: la primera son los pies de Cristo clavados en la cruz, que simboliza la etapa en la cual las almas est√°n temerosas de las consecuencias del pecado y tratan de buscar a Dios por temor servil. La segunda escalera es el costado de Cristo, desde el cual las almas pueden contemplar el coraz√≥n de Jes√ļs y darse cuenta del inefable amor que Dios les tiene. La tercera escalera es la boca de Cristo, donde las almas ahora aman perfectamente y encuentran la paz despu√©s de la guerra que han librado contra el pecado.
"El pecado de Adán, como río impetuoso, cortaba el camino hacia Dios Quiero que sepáis que el camino hacia mí quedó cortado por el pecado y la desobediencia de Adán, hasta tal punto que nadie podía llegar a la vida eterna. Ninguno me daba gloria como debía, puesto que el pecado había cerrado el cielo y la puerta de mi misericordia. Esta culpa hizo germinar espinas y tribulaciones y muchas contrariedades. La criatura entró en rebelión consigo misma. Al rebelarse contra mí, fue rebelde contra sí misma.
La carne se rebeló inmediatamente contra el espíritu, perdiendo el estado de la inocencia, y vino a parar la criatura en animal inmundo. Se le rebelaron todas las cosas creadas, las cuales le habrían permanecido obedientes si se hubiese conservado en el estado en que le puse. Al no conservarse en él, transgredió mi obediencia y mereció la muerte eterna.
Y empezó a correr, en cuanto hubo pecado, un río tempestuoso que le combate de continuo con sus olas, acarreándole fatigas y pesares, que provienen de parte de él mismo, de parte del demonio y del mundo. Todos os ahogabais en este río, porque ninguno, a pesar de todas sus obras justas, podía llegar a la vida eterna.
Dios tiende con su Hijo un puente, que une entre sí tierra y cielo Mas, queriendo yo remediar tantos males vuestros, os he dado el puente de mi Hijo, para que no os ahoguéis al pasar el río, que es el mar tempestuoso de esta vida tenebrosa. Considera cuánto me debe la criatura y cuán ignorante es cuando, a pesar de todo, quiere ahogarse y no aprovechar el remedio que le he dado.
Mira la grandeza de este puente, mi unig√©nito Hijo, que llega del cielo a la tierra. Mediante √Čl se ha rehecho el camino interrumpido, a fin de que llegu√©is a la vida y atraves√©is la amargura del mundo. Partiendo de la tierra solamente, no se pod√≠a hacer este puente con la dimensi√≥n suficiente para pasar el r√≠o y daros la vida eterna.
Porque la naturaleza del hombre no es suficiente para satisfacer la culpa y quitar el pecado de Adán. Convenía, pues, unirla con la excelsitud de mi naturaleza, Eterna Divinidad, para que pudiese satisfacer por todo el género humano, y así la naturaleza humana sufriese la pena, y la naturaleza divina, unida con la humana, aceptase el sacrificio de mi Hijo, ofrecido a mí por vosotros, para quitaros la muerte y daros la vida.
De esta suerte, la Alteza se humill√≥ hasta la tierra de vuestra humanidad, y, unida la una a la otra, se hizo el puente y se recompuso el camino. No basta que haya sido tendido el puente; hay que pasar por √©l No basta, sin embargo, para conseguir la vida el que mi Hijo haya hecho el puente, si vosotros no pas√°is por √©l. Es necesario que todos pas√©is por este puente buscando la gloria y la alabanza de mi Nombre en la salvaci√≥n de las almas, soportando m√ļltiples adversidades y siguiendo las huellas de este dulce y amoroso Verbo. S√≥lo de esta manera podr√©is llegar a m√≠".
Fecha Publicación: 2025-04-29T22:03:00.001-07:00
Querida Julia (P√©rez Ram√≠rez), esposa de nuestro amigo Carlos D√≠az: Te vas como siempre has vivido, tan discreta, tan de puntillas,¬†"en una noche oscura,¬†con ansias en amores inflamada,¬†¬°oh dichosa ventura!,¬†saliste sin ser notada,¬†estando ya tu casa sosegada"¬†como en la foto que nos acompa√Īa. Gracias por tu vida, gracias por tu don total, siempre, con todos, ¬°hasta el Cielo!
 Uxori dilectissimae, in memoriam
 
Hoy, amor m√≠o, mi esposa Julia, acabas de dejarnos a m√≠ y a nuestros tres hijos. Te has ido sin molestar, s√≥lo amando. D√©jame que gracias a ti escriba estas palabras que siempre anidaste en ti para todos. La com/pasi√≥n es la respuesta a la prioridad del sufriente, quien sufre tiene prioridad: cuando alguien que no eres t√ļ llora, tiene derecho sobre ti, por eso cuidar a un ser humano que sufre es lo m√°s urgente. Esto significa que, lo quiera o no, yo he de ocuparme con mi pr√≥jimo. Por prestar atenci√≥n al sufrimiento del otro, este otro deja de ser un √©l y se transforma en un t√ļ. Esto se traduce en que el principio de individuaci√≥n de uno es el sufrimiento de su t√ļ. Si quieres responder a tan dura exigencia, tienes que cargar con el doliente. Obviamente, nuestra prioridad por el que sufre no ha de evitar nuestra cercan√≠a respecto del que se alegra. La tarea √©tica no es ya, por lo tanto, la elaboraci√≥n de hip√≥tesis abstractas sobre posibles formas de humanitarismo, sino la de hacer desaparecer del mundo formas concretas de inhumanidad. Y, lo que, es m√°s: el pecado propio s√≥lo se supera asumiendo el dolor del t√ļ doliente. Criterio de verdad: hacer sufrir es la √ļnica manera de equivocarse. Hasta que uno no se entera enteramente del ajeno dolor ignora qui√©n es el propio s√≠ mismo. S√≥lo el dolor es maestro de vida, porque pone en vilo todo nuestro ser, en carne viva. Hay en esta racionalidad c√°lida una enorme paradoja: el sufrimiento existe por la compasi√≥n.
Ahora bien, tu pr√≥jimo es uno como t√ļ, pero ni √©l eres t√ļ, ni √©l es tu t√ļ; es igual que t√ļ, pero no t√ļ mismo. Tu yo/sujeto no es el t√ļ/predicado por mi yo, el t√ļ por m√≠ predicado que nunca es el t√ļ mismo que t√ļ mismo eres. Eso explica que yo sea tambi√©n tu adversario, o que pueda llegarlo a ser, y a la inversa. Henos aqu√≠ iguales, pero tambi√©n desiguales e irrepetibles; somos todos, pero somos cada uno. De todos modos, este mi yo/no, este "yo no soy¬† t√ļ", se plantea dentro de la relaci√≥n interpersonal: "el otro en tanto que otro no es solamente un alter ego; es lo que yo no soy: es el d√©bil, mientras que yo soy el fuerte; √©l es el pobre, √©l es la viuda y el hu√©rfano. El forastero es la causa de que haya surgido el mandamiento del amor. El ser humano fue descubierto en el forastero. El motivo primordial del amor es el amor al forastero. Incluso en la guerra, el enemigo debe ser respetado como pr√≥jimo. Sobre esta figura descansa el derecho de gentes, que por cierto tampoco fue concebido s√≥lo para los tiempos de guerra. El pr√≥jimo es el mapa mundo y la carta magna de la compasi√≥n, por eso "no basta con que yo sienta envidiosa alegr√≠a ante la desgracia del enemigo; tampoco vale con que me ponga el vano pretexto de que su odio me da derecho a vengarme; tampoco con que me diga a m√≠ mismo que el derecho ha sido violado y que no soy yo, sino el derecho en m√≠, el que se est√° vengando; tampoco con que siempre me muestre dispuesto a evitar lo que lo da√Īa y a promover lo que le aprovecha y que, al hacerlo, me cuido de respetar y no herir su honor. Todav√≠a tengo que preocuparme positivamente por su honor y por promover su prosperidad moral. En la medida de mis limitadas fuerzas debo preocuparme por su mejoramiento moral"[1].
¬†El coraz√≥n distingue al hombre de la bestia. Es la manifestaci√≥n del esp√≠ritu y de su conciencia. No le guardar√°s odio a tu hermano en tu coraz√≥n. Porque perder√≠as tu coraz√≥n. El odio no tiene justificaci√≥n. √Čsta es la palabra m√°s profunda que pueda pronunciarse sobre esta aberraci√≥n del psiquismo. No hay motivo ni raz√≥n para odiar. Cada aparente motivo es un error y una aberraci√≥n. El hombre existe para el amor. Y, cuando odia, echa a perder su existencia. S√≥lo la dial√©ctica sat√°nica es la que le presenta el espejismo del derecho a odiar y le distorsiona el psiquismo para el odio[2]. La reconciliaci√≥n, por ende, es una conciliaci√≥n perdurable: "cuando un ser humano es declarado culpable convicto conforme a los hechos, y ya no es capaz de valerse por s√≠ mismo en la correlaci√≥n m√°s estrecha de ser humano y ser humano, en esa situaci√≥n sumamente cr√≠tica brota entonces el problema de su yo, y la correlaci√≥n m√°s amplia de Dios y el ser humano representa la √ļnica posibilidad de auxilio que le queda"[3].
 
El ser humano fue descubierto en el forastero. La palabra amor pierde su sentimentalismo gracias al forastero[4]. Desde esa actitud el proceso de co/recci√≥n "no debe uno considerar aisladamente la culpa del otro, sino a la luz de la debilidad humana universal. No debes cargar la culpa sobre √©l solo, sino que debes tomarla tambi√©n sobre tus propios hombros y sobre los de la condici√≥n humana universal. La humildad no observa exclusivamente al pecador a la hora de la injusticia, sino que hace co-responsable a toda la colectividad de los errores del individuo. Y esto constituye tambi√©n el √ļnico medio efectivo de borrar de la faz de la tierra el concepto de enemigo: que uno aprenda a reconocer y a entender en qu√© red de seductoras tentaciones est√°n enredados el d√©bil hombre y todas sus fuerzas a causa de la casualidad de su cuna y de la necesidad de su situaci√≥n social, de tal manera que ning√ļn ojo terreno pueda ver d√≥nde termina la fuerza ciega del destino y d√≥nde comienza la libertad de su voluntad. Y no s√≥lo en general y en teor√≠a se ha de reconocer esto; sino que en cada caso se ha de meditar y ponderar muy a pecho, y esto es mucho m√°s dif√≠cil todav√≠a de conseguir, que nadie tiene derecho a llamar malo a ning√ļn ser humano. S√≥lo tenemos derecho a distinguir lo bueno de lo malo, pero no al bueno del malo. En cuanto borremos al malo del l√©xico de nuestra conciencia nos veremos libres del fantasma del enemigo. Y s√≥lo con esta humildad podremos practicar la correcci√≥n que requiere el amor al enemigo"[5].
Si todo eso existe, entonces el odio no: "el odio es inexplicable. El odio no s√≥lo no puede tener una raz√≥n falsa, sino que no tiene raz√≥n alguna. Cualquier raz√≥n para odiar es falsa. Cualquier raz√≥n para odiar es nula y vana. El odio es siempre odio inexplicable. La √ļnica forma de alejar el odio del coraz√≥n humano es decir que no tengo enemigo alguno; que o√≠r y saber que alguien es mi enemigo, que me odia, me resulta tan incomprensible, que no queda registrado y desaparece de mi conciencia, como la idea de que yo mismo pudiera odiar a alguien. Todo odio es en balde. Todo odio no es m√°s que ilusi√≥n, deformaci√≥n y disimulo de la mediocridad humana, constituida por la avaricia y el ego√≠smo, y la afectividad de ambas: la envidia"[6].
El amor es el nombre de la persona. El principio fue el t√ļ me amas, me nombras con amor, y entonces yo existo a partir de la posici√≥n que es deposici√≥n del yo soberano, la cual es su responsabilidad para con el otro. La responsabilidad es lo que, de manera exclusiva, me incumbe y que humanamente no puedo rechazar. Suprema dignidad del √ļnico, yo no soy intercambiable, soy yo en la sola medida en que soy responsable. Yo puedo sustituir a todos, pero nadie puede sustituirme a m√≠. Tal es mi identidad inalienable. Nadie es nadie hasta que no es querido por alguien. Amado Nervo: es para m√≠ una cosa inexplicable el por qu√© se siente uno capaz de ser bueno al sentirse amado. Toda la vida para poder decirnos lo que t√ļ nos has dicho y hecho: te amo, no morir√°s. Amar a otro es decirle: mientras yo viva t√ļ no has de morir, pues te llevar√© siempre conmigo; m√°s a√ļn, cuando yo muera, ambos seremos rescatados para la eternidad amorosa divina. Pues, as√≠ como en la tierra es ya el amor lo que nos constituye y salva, el Dios Amor garantizar√≠a la eternidad am√°ndonos m√°s all√° del tiempo: desde siempre, para siempre, por los siglos de los siglos. adi√≥s, amor de mis amores. El Se√Īor te nos dio, el Se√Īor nos la quit√≥. Gloria al Se√Īor.
 
https://www.elimparcial.es/carlos-daz/autor/473/
[1] Levinas, E: De l'existence à l'existant. Vrin, Paris, 2004, p. 162.
[2] Cohen, H: El prójimo. Ed. Anthropos, Barcelona, 2022, pp. 78-83.
[3] El justo es el fundamento del mundo (Prov. 10,25).
[4] Cohen, H: La religión de la razón desde las fuentes del judaísmo. Ed. Anthropos, Barcelona, 2000, pp. 12-13.
[5] Ibi, pp. 78-82.
[6] Ibi, p. 350.
Fecha Publicación: 2025-04-26T01:54:00.001-07:00
5000 J√ďVENES VIAJARON A NARNIA 2025 EN LEGAN√ČS
José Antonio Benito
Una explosi√≥n de alegr√≠a juvenil provocada por los cinco mil j√≥venes provenientes de los cursos de religi√≥n de los colegios p√ļblicos de la di√≥cesis de Getafe. Aunque s√≥lo consiguiese despertar en los escolares participantes la afici√≥n por la buena lectura ya ser√≠a mucho. Aunque s√≥lo lograse el tender puentes entre profesores y alumnos en un ambiente de confianza familiar no ser√≠a poco. Aunque s√≥lo permitiese la convivencia de grandes y peque√Īos en un clima festivo ya me dar√≠a por satisfecho.
Pero, es que, adem√°s logra dar el protagonismo a los ni√Īos y j√≥venes de vivir de modo fascinante la aventura relatada en la nueva obra 'La biblioteca de los libros prohibidos', ambientada en el momento en el que la Bruja Blanca ejerc√≠a su reinado sobre el mundo de Narnia, en pleno invierno de los cien a√Īos, motiv√°ndoles a la lucha por un mundo nuevo en el que triunfe el bien. Tras el per√≠odo de lectura en sus clases o en casa, este d√≠a podr√°n presenciar de modo teatral la lucha dram√°tica en vivo y en directo, en el momento cumbre y final de la jornada
¬ęViaje a Narnia¬Ľ surge a ra√≠z de la obra de C.S. Lewis. Se estructura en torno a la idea de que los alumnos puedan revivir durante un d√≠a los libros de ¬ęLas cr√≥nicas de Narnia¬Ľ y llegar as√≠, de una manera experiencial, a comprender lo que el autor pretend√≠a con su obra. Por medio de la m√ļsica, los juegos, la reflexi√≥n y la lectura, los chicos de diferentes colegios, se trasladan por un d√≠a a un lugar de nuestra geograf√≠a que evoque la tierra de Narnia. Se convierten en los personajes de la historia y viven sus aventuras.
Se ha elegido la etapa de inicio de la adolescencia, por ser una etapa clave en la vida y formación de los alumnos. Un momento en el que se abren a la vida, y que, al menos de una forma sencilla, se quiere facilitarles claves para vivir esa nueva etapa, desde los valores que encarna esta obra: la amistad con jóvenes de otros lugares, la conciencia de trabajar por el bien en nuestra sociedad, el conocimiento de nuestra historia y patrimonio. A la vez que se tienden puentes entre dos etapas educativas, primaria y secundaria, cuyo salto supone un momento importante para los alumnos.
En medio del aparente caos reina el orden gracias al liderazgo de los profesores quienes lo van preparando en sus clases de religi√≥n y en la jornada acuden con una bandera al menos por centro o por cada grupo (aproximadamente de 20 alumnos) Se inscriben a trav√©s de su profesor y deben llevar la ropa adecuada, su comida, una cinta de 50 cm. para para participar en el juego de la batalla final¬† Roja para los de primaria, azul para los de 1¬ļ de ESO y blanca para los monitores.
Este a√Īo se han sumado a la lucha narniana a dos grandes referentes de la m√ļsica cristiana, el grupo italiano Gen Verde https://www.genverde.it/es/, con la presentaci√≥n de su espect√°culo en el que algunos sonidos √©tnicos se vuelven a presentar en estilo pop-rock, acompa√Īados de coreograf√≠as y con una escenograf√≠a enriquecida por videos multimedia que ayudan a comprender los mensajes de unidad y de paz que el grupo quiere transmitir; fueron acompa√Īados por los participantes en el taller organizado d√≠as previos. De igual manera, el cantautor malague√Īo Unai Quir√≥s https://unaiquiros.com/ . Con ellos se ha lanzado un gran grito de paz a todo el mundo desde la Cubierta de Legan√©s. Con Unai Quir√≥s pudieron disfrutar de tres mini conciertos de media hora al lado de la Iglesia del Salvador en la que no falt√≥ "Un Planeta de Paz¬Ľ¬†
Los alumnos participantes han ido recorriendo las diversas actividades como la gran Gymkhana con las historias de la Biblia en el parque de los frailes, el taller de la S√°bana Santa de Tur√≠n en la iglesia del Salvador, el impactante testimonio de Joaqu√≠n Echeverr√≠a, el padre del h√©roe del monopat√≠n que luch√≥ contra los terroristas en Londres con su monopat√≠n como √ļnica arma, quien mostr√≥ los distintivos recibidos por su gesto heroico.
Este a√Īo la actividad ha sido realzada con la presencia de Mons. Bernardito C. Auza Nuncio Papal quien se desped√≠a de Espa√Īa tras sus cinco a√Īos de servicio y quien ha hecho presente al querido Papa Francisco de cuerpo presente, destacando la importancia de la esperanza en la vida de los j√≥venes, seg√ļn el mensaje de Cristo y vivir con alegr√≠a y buen humor.¬† El coordinador del evento, Javier Segura, delegado de ense√Īanza de la di√≥cesis, le entreg√≥ m√°s de 4.000 kg de alimentos para distribuir entre los necesitados de la di√≥cesis, as√≠ como el cari√Īo y la oraci√≥n por el Papa.
Entre las autoridades cabe citar el Sr. alcalde de Legan√©s Miguel √Āngel Recuenco https://www.facebook.com/ayto.leganes ¬†y el viceconsejero de Pol√≠tica y Organizaci√≥n Educativa de la Comunidad de Madrid. Jos√© Carlos Fern√°ndez Borreguero, quienes agradecieron y felicitaron por tan singular evento popular, juvenil y educativo
Como pod√©is suponer elaborar una cr√≥nica integral requiere obtener datos precisos de las diversas actividades y de todos los coordinadores y participantes. Yo me dediqu√© a apoyar el taller de testimonios y disfrut√© de veras acompa√Īando a Joaqu√≠n Echevarr√≠a que se desvivi√≥ por compartir (confesar) algo tan doloroso, pero tan significativo y que √©l lo ha convertido en responsable y gozosa misi√≥n por el bien de los j√≥venes.
Cabe resaltar lo que puede denominarse jornada eclesial de puertas abiertas puesto que las iglesias brindan el servicio de oraci√≥n y confesi√≥n con cuantos j√≥venes deseen, motivados por momentos especiales de adoraci√≥n y testimonios. Y, como siempre, mucha m√ļsica y alegr√≠a durante todo el d√≠a. Una jornada llena de emociones inolvidables en la que los profesores de religi√≥n de la delegaci√≥n de ense√Īanza de Getafe con sus colaboradores lo dieron todo y seguir√°n llev√°ndolo en el d√≠a a d√≠a de sus alumnos para los que viven, https://ddegetafe.com/
Fecha Publicación: 2025-04-26T01:12:00.001-07:00
Es costumbre en las congregaciones escribir una "carta de edificación" que resume lo más notable de la persona que muere, en el caso de los papas se llama "rogito" Este es el "rogito" por el pío tránsito del Papa Francisco
Con nosotros, peregrino de esperanza, gu√≠a y compa√Īero de camino hacia la gran meta a la que estamos llamados, el Cielo, el 21 de abril del A√Īo Santo 2025, a las 7.35 horas, mientras la luz de la Pascua iluminaba el segundo d√≠a de la Octava, el Lunes de Pascua, el amado Pastor de la Iglesia Francisco pas√≥ de este mundo al Padre. Toda la Comunidad cristiana, especialmente los pobres, alabaron a Dios por el don de su servicio prestado con valent√≠a y fidelidad al Evangelio y a la Esposa m√≠stica de Cristo.
Francisco fue el 266¬ļ Papa. Su recuerdo permanece en el coraz√≥n de la Iglesia y de toda la humanidad.
Jorge Mario Bergoglio, elegido Papa el 13 de marzo de 2013, naci√≥ en Buenos Aires el 17 de diciembre de 1936, hijo de emigrantes piamonteses: su padre Mario era contable, empleado en los ferrocarriles, mientras que su madre, Regina Sivori, se ocupaba del hogar y de la educaci√≥n de sus cinco hijos. Tras graduarse como t√©cnico qu√≠mico, eligi√≥ el camino del sacerdocio, ingresando inicialmente en el seminario diocesano y, el 11 de marzo de 1958, en el noviciado de la Compa√Ī√≠a de Jes√ļs.
Realizó sus estudios humanísticos en Chile y regresó a Argentina en 1963, donde se licenció en Filosofía en el Colegio San José de San Miguel. Fue profesor de literatura y psicología en los colegios de la Inmaculada de Santa Fe y del Salvador de Buenos Aires. Fue ordenado sacerdote el 13 de diciembre de 1969 por el arzobispo Ramón José Castellano, e hizo su profesión perpetua en los jesuitas el 22 de abril de 1973.
Tras ejercer como maestro de novicios en Villa Barilari de San Miguel, profesor en la Facultad de Teolog√≠a, consultor de la Provincia de la Compa√Ī√≠a de Jes√ļs y rector del Colegio, fue nombrado provincial jesuita de Argentina el 31 de julio de 1973.¬†
Despu√©s de 1986, pas√≥ unos a√Īos en Alemania para completar su tesis doctoral y, una vez de vuelta en Argentina, el cardenal Antonio Quarracino lo quiso como su estrecho colaborador.¬†
El 20 de mayo de 1992, Juan Pablo II lo nombr√≥ obispo titular de Auca y auxiliar de Buenos Aires. Eligi√≥ como lema episcopal "Miserando atque eligendo" y en su escudo de armas insert√≥ el cristograma IHS, s√≠mbolo de la Compa√Ī√≠a de Jes√ļs. El 3 de junio de 1997 fue promovido a arzobispo coadjutor de Buenos Aires y, a la muerte del cardenal Quarracino, le sucedi√≥ el 28 de febrero de 1998 como arzobispo, primado de Argentina, ordinario para los fieles de rito oriental residentes en el pa√≠s y gran canciller de la Universidad Cat√≥lica.¬†
Juan Pablo II le creó cardenal en el Consistorio del 21 de febrero de 2001, con el título de San Roberto Belarmino. En octubre siguiente fue Relator General Adjunto en la X Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos.
Era un pastor sencillo y muy querido en su arquidi√≥cesis, que viajaba por todas partes, incluso en metro y autob√ļs. Viv√≠a en un apartamento y se preparaba la cena, porque se sent√≠a uno m√°s del pueblo.
Fue elegido Papa por los cardenales reunidos en C√≥nclave tras la renuncia de Benedicto XVI¬†el 13 de marzo de 2013¬†y tom√≥ el nombre de Francisco, porque siguiendo el ejemplo del santo de As√≠s quer√≠a ocuparse ante todo de los m√°s pobres del mundo. Desde la logia de las bendiciones se present√≥ con estas palabras: "Hermanos y hermanas, ¬°buenas tardes! Y ahora, comencemos este camino: obispo y pueblo. Este camino de la Iglesia de Roma, que es la que preside en la caridad a todas las Iglesias. Un camino de fraternidad, de amor, de confianza entre nosotros". Y, tras inclinar la cabeza, dijo: "Les pido que recen al Se√Īor para que me bendiga: la oraci√≥n del pueblo, que pide la bendici√≥n para su Obispo". El 19 de marzo, solemnidad de San Jos√©, comenz√≥ oficialmente su ministerio petrino.
Siempre atento a los más pobres y a los descartados por la sociedad, Francisco eligió vivir en la Domus Sanctae Marthae nada más ser elegido, porque no podía prescindir del contacto con la gente, y desde el primer Jueves Santo quiso celebrar la Misa in Cena Domini fuera del Vaticano, yendo cada vez a las cárceles, a los centros para discapacitados o drogadictos. Exhorta los sacerdotes que estuvieran siempre dispuestos a administrar el sacramento de la misericordia, que tuvieran el valor de salir de las sacristías para ir en busca de la oveja perdida, y que mantuvieran abiertas las puertas de la iglesia para acoger a todos aquellos deseosos de un encuentro con el Rostro de Dios Padre.
Ejerci√≥ su ministerio petrino con incansable dedicaci√≥n al di√°logo con los musulmanes y con representantes de otras religiones, convoc√°ndoles en ocasiones a reuniones de oraci√≥n y firmando Declaraciones Conjuntas a favor de la concordia entre miembros de distintas confesiones, como el¬†Documento sobre la Fraternidad Humana¬†firmado el 4 de febrero de 2019 en Abu Dabi con el l√≠der sun√≠ al-Tayyeb. Su amor por los √ļltimos, los ancianos y los peque√Īos le llev√≥ a poner en marcha las Jornadas Mundiales de los Pobres, los Abuelos y los Ni√Īos. Tambi√©n instituy√≥ el domingo de la Palabra de Dios.
Más que ninguno de sus predecesores, amplió el Colegio Cardenalicio, convocando diez consistorios en los que creó 163 cardenales, entre ellos 133 electores y 30 no electores, procedentes de 73 naciones, 23 de las cuales no habían tenido nunca un cardenal. Convocó cinco Asambleas del Sínodo de los Obispos, tres Asambleas Generales ordinarias, dedicadas a la familia, los jóvenes y la sinodalidad, una extraordinaria de nuevo sobre la familia, y una especial para la Región Panamazónica.
Una y otra vez, su voz se alz√≥ en defensa de los inocentes. Ante la propagaci√≥n de la pandemia del Covid-19,¬†la tarde del 27 de marzo de 2020¬†quiso rezar a solas en la plaza de San Pedro, cuya columnata abrazaba simb√≥licamente Roma y el mundo, por la humanidad asustada y herida por la enfermedad desconocida. Los √ļltimos a√Īos de su pontificado han estado marcados por numerosos llamamientos en favor de la paz, contra la Tercera Guerra Mundial en pedazos en diversos pa√≠ses, especialmente en Ucrania, as√≠ como en Palestina, Israel, L√≠bano y Myanmar.
Tras un ingreso hospitalario el 4 de julio de 2021, que dur√≥ diez d√≠as, para una intervenci√≥n quir√ļrgica en el Policl√≠nico Agostino Gemelli, Francisco volvi√≥ a ingresar en el mismo hospital el 14 de febrero de 2025 para una estancia de 38 d√≠as, debido a una neumon√≠a bilateral.¬†Regres√≥ al Vaticano¬†y pas√≥ las √ļltimas semanas de su vida en la Casa Santa Marta, dedic√°ndose hasta el final y con la misma pasi√≥n a su ministerio petrino, aunque todav√≠a no totalmente recuperado. El domingo de Pascua, 20 de abril de 2025, se asom√≥ por √ļltima vez a la logia de la bas√≠lica de San Pedro¬†para impartir la solemne bendici√≥n Urbi et Orbi.

El Papa en el Urbi et Orbi: ¬°No m√°s estruendos de armas!
El magisterio doctrinal del Papa Francisco ha sido muy rico. Testigo de un estilo sobrio y humilde, fundado en la apertura a la obra misionera, la valent√≠a apost√≥lica y la misericordia, atento a evitar el peligro de la autorreferencialidad y la mundanidad espiritual en la Iglesia, el Pont√≠fice propuso su programa apost√≥lico en la exhortaci√≥n Evangelii gaudium (24 de noviembre de 2013). Los principales documentos incluyen cuatro enc√≠clicas:¬†Lumen fidei¬†(29 de junio de 2013) que aborda el tema de la fe en Dios,¬†Laudato si'¬†(24 de mayo de 2015) que toca el problema de la ecolog√≠a y la responsabilidad de la humanidad en la crisis clim√°tica,¬†Fratelli tutti¬†(3 de octubre de 2020) sobre la fraternidad humana y la amistad social,¬†Dilexit nos¬†(24 de octubre de 2024) sobre la devoci√≥n al Sacrat√≠simo Coraz√≥n de Jes√ļs.
Promulg√≥ 7 Exhortaciones Apost√≥licas, 39 Constituciones Apost√≥licas, numerosas Cartas Apost√≥licas, la mayor√≠a de ellas en forma de Motu Proprio, 2 Bulas para la Indicci√≥n de A√Īos Santos, adem√°s de las Catequesis propuestas en las Audiencias Generales y las alocuciones pronunciadas en diversas partes del mundo. Tras¬†instituir los Secretariados para la Comunicaci√≥n¬†y para la Econom√≠a, y¬†los Dicasterios para los Laicos, la Familia y la Vida¬†y¬†para el Servicio del Desarrollo Humano Integral,¬†reform√≥ la Curia Romana con la Constituci√≥n Apost√≥lica¬†Praedicate Evangelium¬†(19 de marzo de 2022). Modific√≥ el proceso can√≥nico para las causas de declaraci√≥n de nulidad matrimonial en el CCEO y el CIC (M.P. Mitis et misericors Iesus y Mitis Iudex Dominus Iesus) y endureci√≥ la legislaci√≥n sobre delitos cometidos por representantes del clero contra menores o personas vulnerables (M.P.¬†Vos estis lux mundi).
Francisco ha dejado a todos un admirable testimonio de humanidad, de vida santa y de paternidad universal.
CORPUS FRANCISCI P.M.
VIXIT ANNOS LXXXVIII, MENSES IV DIES IV.
ECCLESIAE UNIVERSAE PRAEFUIT
ANNOS XII MENSES I DIES VIII
Semper in Christo vivas, Pater Sancte!
Fecha Publicación: 2025-04-23T05:20:00.001-07:00
Don √Āngel Iturrioz Maga√Īa (1936-2024)
 
Agradezco la generosa colaboraci√≥n de Manuel de los Reyes D√≠az por el entra√Īable art√≠culo.
¬†√Āngel Iturrioz Maga√Īa, naci√≥ en el a√Īo 1936 en la localidad riojana de Hu√©rcanos. Siente desde muy joven la llamada al sacerdocio y realiza sus estudios en el Seminario Conciliar de Logro√Īo hasta terminar Filosof√≠a. Ten√≠a estudios musicales y sab√≠a tocar el √≥rgano.
Es ordenado presb√≠tero en 1958. El se√Īor obispo lo env√≠a a estudiar Lenguas Cl√°sicas en la Universidad Pontifica de Salamanca y posteriormente a realizar la tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid.
Es en esta ciudad donde se aloja en la residencia de los Cruzados de Santa María y les celebra la eucaristía desde 1960 hasta octubre de 1963.
En 1965 obtiene la C√°tedra de Griego de Bachillerato y regresa a Logro√Īo para impartir docencia en el Instituto Marqu√©s de la Ensenada (hoy Pr√°xedes Mateo Sagasta) y en el seminario de Logro√Īo. Posteriormente se trasladar√° al Instituto Hermanos D¬īElhuyar de Logro√Īo del que fue secretario de 1971 a 1979 y director de 1979 a 1983.
Vive con su padre, alba√Īil, con su madre y su hermana Pilar. Fallecidos estos, se traslada a la residencia sacerdotal de Logro√Īo donde falleci√≥ el 27 de diciembre de 2024 a los 88 a√Īos.
En el art√≠culo publicado en ESTAR, (N.¬ļ 35, abril 2025, pp.36-37) se destaca la triple faceta de Gu√≠a, maestro y compa√Īero recogida por ¬†las vivencias de tres de sus alumnos Juan Gabriel Cerrolaza Lombillo, Rafael Francia Verde y Paco Luis Delgado Escolar
¬†Recibo con tristeza la noticia del fallecimiento de mi buen amigo y sacerdote √Āngel Iturrioz Maga√Īa, acaecida el pasado 27 de diciembre de 2024, fiesta de San Juan Evangelista, a la edad de 88 a√Īos. Amistad nacida en el contexto de septiembre de 1968, cuando me desplac√© de Madrid a Logro√Īo, una vez concluido mi servicio militar, para matricularme en la Escuela de Ingenieros T√©cnicos, y hacerme cargo de un grupo juvenil que se hab√≠a formado en la capital recientemente, tutelado por D. √Āngel, catedr√°tico de Griego del Instituto Hermanos D¬ī Elhuyar, que deseaba que un laico contribuyese a su maduraci√≥n, desde la colaboraci√≥n laico sacerdotal, y la experiencia de una instituci√≥n secular iniciada por el P. Tom√°s Morales, fundador del Hogar del Empleado, que de forma independiente a principios de los sesenta empezaba a expandir la Cruzada de Santa Mar√≠a desde la capital de Espa√Īa. Para comprender en amplitud esta experiencia hay que retornar a su inicio.
 
D. √Āngel hab√≠a concluido sus estudios sacerdotales, y a su obispo le falt√≥ tiempo para reconducirle a que se matriculase en la Universidad Complutense de Madrid para licenciarse en estudios cl√°sicos y preparar oposiciones llegado el caso. Ten√≠a que buscar alojamiento, y por una recomendaci√≥n expresa, vino a alojarse en la residencia de aquel grupo apost√≥lico, localizada en la calle Hermanos Borrella, 32, cerca de la popular Plaza de Cuatro Caminos. Intensa fue la estancia y la convivencia en el seno de aquella comunidad incipiente de los Cruzados de Santa Mar√≠a, con grato recuerdo, como me manifest√≥ telef√≥nicamente, cuando le llam√© para felicitarle la Pascua de Resurrecci√≥n pasada, y recordando aquellos tiempos se confidenci√≥: Aquellos a√Īos madrile√Īos viviendo con los cruzados "fue la mejor experiencia de mi vida".
 
No era una frase hueca, como tuve ocasi√≥n de constatar a los a√Īos siguientes de mi llegada a Logro√Īo. En aquellos a√Īos madrile√Īos se integr√≥ plenamente en la comunidad, necesitada adem√°s de una presencia sacerdotal. Hab√≠a preparado D. √Āngel posteriormente las oposiciones a griego, y vino a parar a Logro√Īo al Instituto Hermanos D¬ī Elhuyar. Me consta la alta cualificaci√≥n que ejerci√≥ como docente, sus alumnos le conoc√≠an como "Zorba el griego", y tambi√©n la influencia ben√©fica de su rica humanidad en sus alumnos.
 
Entre ellos un grupo inicial empez√≥ a cuajar, y a reunirse con regularidad en la residencia que abrimos, j√≥venes que cursaban el bachillerato superior, y que se adentraban paulatinamente en la espiritualidad de los Cruzados de Santa Mar√≠a, jesu√≠tica hasta la m√©dula, familiariz√°ndose con la oraci√≥n y la actividad apost√≥lica de ambiente entre sus compa√Īeros.
 
Recuerdo con afecto y emoci√≥n c√≥mo nos congreg√°bamos para hacer un rato de oraci√≥n en la Iglesia Catedral de la Redonda, que conclu√≠a con la Misa celebrada por D. √Āngel, que siempre inclu√≠a una homil√≠a breve. Un esp√≠ritu comunitario se extend√≠a con actividades de fin de semana, retiros mensuales, ejercicios espirituales y actividades al aire libre.
 
Por los resultados obtenidos (por sus frutos) cabe colegir que en D. √Āngel brillaba su cualidad como docente, el amor por la ense√Īanza que transmit√≠a a sus pipiolos alumnos y un esp√≠ritu apost√≥lico innato en su vocaci√≥n sacerdotal, impregnado tambi√©n de lo que hab√≠an sido sus a√Īos madrile√Īos, en una experiencia viva y fecunda de hombres como el P. Morales, Abelardo de Armas, etc., en los que brillaba un esp√≠ritu renovado y ardiente orientado hacia la movilizaci√≥n del laicado, para la reforma de la sociedad.
 
Aquel grupo naciente de riojanos, al menos algunos de ellos, al concluir el bachillerato, se trasladaban a Madrid para finalizar con el COU e iniciar su andadura universitaria, implicados en aquel movimiento que se abr√≠a a una vida madura de entrega apost√≥lica. Tan fecundos y decisivos fueron aquellos a√Īos de formaci√≥n de selectos, imbuidos del amor a Cristo y a su Iglesia, siguiendo el esquema ignaciano, que hoy han quedado como grata memoria en mi recuerdo, por la trayectoria posterior de sus vidas, coronada en algunos de ellos con¬† sus respectivas c√°tedras de Instituto o docentes en el magisterio.
D. √Āngel, vivi√≥ en compa√Ī√≠a de sus padres, y ya fallecido estos, mientras pudo se mantuvo en la vivienda familiar, apoyado por una de sus hermanas, opt√≥ finalmente por ingresar en la residencia sacerdotal en Logro√Īo. Sus mejores logros formar a generaciones de alumnos de bachillerato en humanidades, e inculcar un amor profundo a la Iglesia a la juventud en aquellos a√Īos singulares, que tuve ocasi√≥n de constatar en cuatro a√Īos que permanec√≠ en la Rioja (1968-70-71 y 1972-1973,) involucrado en aquella aventura, mantenida con tan grata compa√Ī√≠a en aquella amistad de comuni√≥n.
Este tiempo sigue pesando en mi recuerdo con especial gratitud. Al dejar Logro√Īo me sustituy√≥ √Āngel G√≥mez, en aquella estela de compromiso apost√≥lico, trasladando hacia el futuro el camino comenzado. La figura de D. √Āngel sigui√≥ perpetu√°ndose desde su permanencia en la c√°tedra de griego y otras humanidades para bien de sus alumnos.¬†¬†
Su estilo sacerdotal¬† y su vida docente, hab√≠a encontrado una luz incandescente en aquel jesuita, P. Tom√°s Morales y en su obra.¬† Como √©l lleg√≥ al convencimiento de que a los j√≥venes si se les pide poco, no dan nada, pero si se les pide mucho lo dan todo". Descanse en paz de sus fatigas el sacerdote infatigable, ejemplar, el docente vocacional, el amigo incomparable. Fue una vida entregada a su ministerio sacerdotal, al servicio de la comunidad cristiana y de la juventud. Damos gracias a Dios por √©l, e invocamos su eterno descanso, para que lo sea en la dicha de su Se√Īor, bajo la mirada amorosa de la Virgen Inmaculada.
 
 
Fecha Publicación: 2025-04-13T14:21:00.001-07:00
Pedro Miguel LAMET  Amén y aleluya. Vida y mensaje de Pedro Arrupe. Mensajero, Bilbao, 2023, 479 pp
 
Nueva biografía del carismático general de los jesuitas, desde su apasionante trayectoria humana y espiritual, elaborada por su mejor biógrafo. Profeta de nuestra época y agente renovador de la Iglesia del posconcilio, Pedro Arrupe Gondra, SJ, es sin duda una de las figuras más iluminadoras de nuestro tiempo por sus intuiciones sobre el futuro y, sobre todo, por su ejemplar vida. Tras muchas vicisitudes e incomprensiones, hoy sus virtudes están en vías de ser reconocidas por la Iglesia con la apertura de su proceso de canonización.
 
Pedro Miguel Lamet, quien pudo realizarle la √ļltima entrevista y escribir despu√©s la biograf√≠a sobre Arrupe m√°s completa hasta la fecha, presenta en este nuevo libro a un Pedro Arrupe desde un enfoque diferente. Adem√°s de incluir su azarosa vida, aborda su itinerario espiritual e incorpora una meditaci√≥n tras cada cap√≠tulo, para ayudar a interiorizar los hitos y mensajes m√°s destacados del carism√°tico superior general de la Compa√Ī√≠a de Jes√ļs.
 
El autor forma parte de esta espléndida constelación de sacerdotes escritores como J.M: Javierre, J.M: Cabodevilla, J.L.Martín Descalzo, nacido en Cádiz, 1941 y que ha publicado unos 50 libros de muy diversos géneros, desde la poesía a la novela, pasando por la biografía, la historia, el ensayo y el periodismo. Además de director del semanario Vida Nueva y conocido columnista de diversos periódicos, emisoras y revistas (Radio Vaticano, cadena Cope, Radio Nacional, Pueblo, El País, El Globo, El Mundo y sobre todo Diario 16), fue profesor de Estética y Cinematografía en varias universidades y ha obtenido ocho premios periodísticos y literarios.
 
De su extensa obra destacan ocho poemarios, entre ellos¬†G√©nesis de la ternura¬†y¬†Como el mar a la mar, recogidos en sus antolog√≠as¬†El mar de dentro¬†y¬†La luz reci√©n nacida; los ensayos¬†La seducci√≥n de Dios,¬†Cartas a Marian¬†y¬†La santa de Gald√≥s; su estudio sobre los confesores reales Yo te absuelvo, majestad; las biograf√≠as¬†Pedro Arrupe,¬†Juan Pablo II: hombre y papa, D√≠ez¬†Alegr√≠a, un jesuita sin papeles¬†y¬†Azul y rojo: Jos√© Mar√≠a de Llanos y su contribuci√≥n a la de monse√Īor Romero,¬†Romero de Am√©rica; las prosas po√©ticas¬†Desde mi ventana¬†y¬†Fotos con alma; los relatos¬†Las palabras calladas¬†y¬†Las palabras vivas, y las novelas hist√≥ricas¬†El caballero de las dos banderas,¬†El esclavo blanco,¬†Duque y jesuita: Francisco de Borja,¬†No s√© c√≥mo amarte: Mar√≠a Magdalena,¬†El aventurero de Dios: Francisco de Javier,¬†La noche enamorada de san Juan de la Cruz,¬†El √ļltimo jesuita,¬† La nueva libertad: Pablo de Tarso,¬†El tercer rey: cardenal Cisneros¬†y¬†El retrato secreto de Jes√ļs de Nazaret.
 
Comienza con la introducción "vida y fe de un cristiano de nuestro tiempo" (13-16) en la que nos da cuenta de la entrevista realizada en agosto de 1983 a su biografiado, su general jesuita, padre y amigo, que motivó la elaboración de la primera biografía y, posteriormente, los mejores trabajos su vida y obra, que tanto están sirviendo para el proceso de beatificación iniciado el 5 de febrero de 2019.
 
La obra se estructura en 19 cap√≠tulos en orden cronol√≥gico pero que est√°n enriquecidos con lo m√°s sobresaliente de su vida, misi√≥n y escritos. Los t√≠tulos de cada cap√≠tulo destacan por su belleza y creatividad. Para qu√© vivir. La llamada. Cuando el coraz√≥n ard√≠a. Lo que t√ļ desees. "Aqu√≠ estoy, env√≠ame". El p√°rroco de Yamaguchi. La plenitud de un vac√≠o. El maestro. Hiroshima, la eternidad inm√≥vil. Un hombre para los dem√°s. L√≠der de un peque√Īo mundo. General para un concilio. Los conflictivos sesenta. El ojo del hurac√°n. La opci√≥n por la justicia. Perfil de un jesuita. La renuncia. En las manos de Dios. Am√©n y aleluya. El √ļltimo cap√≠tulo tiene que ver con la √ļltima frase del padre Arrupe antes de morir: "Para el presente am√©n, para el futuro aleluya". Como colof√≥n, el autor nos comparte las frases evang√©licas preferidas del P. Arrupe, que se convierten en una suerte de autorretrato: sencillez, providencialismo, no-violencia, desprendimiento, generosidad, humildad, compromiso prof√©tico, amor cristiano, sabidur√≠a y renuncia.
 
COMPARTO ALGUNO DE SUS ENTRA√ĎABLES TEXTOS
pp. 38-39 VALORES DE LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES
En la espiritualidad del Padre Arrupe, los EE ofrecen a nuestro mundo actual "valores espirituales, evangélicos, trascendentes; valores humanos, naturales, inmanentes, que él resumen en la lista siguientes:
1.      La apertura al espíritu, fundada sobre la indiferencia, que nos hace siempre estar prontos a escuchar la voz de Dios.
2.      El impulso del "magis", base de todo progreso verdadero, que busca siempre lo mejor, lo más eficaz, esto es: lo que redunda en gloria de Dios y al mismo tiempo en felicidad para el hombre.
3.      El sentido del discernimiento. O sea la justa valoración que se expresa en una constante reflexión iluminada, en una introversión para  interpretar los movimientos internos de nuestro espíritu, y una extraversión  criticada para leer en las criaturas, en los sucesos y en los signos de los tiempos la obra de la Providencia y la expresión de la voluntad de Dios.
4.      Y, sobre todo, el cristocentrismo, que se funda y se manifiesta en un amor total a Cristo, persona divina encarnada
(P. Arrupe, "Los Ejercicios en el momento histórico actual" conferencia al III Curso de Directores de Ejercicios, Roma, 8-II-71. En "Información" SJ 14 (1971), 171
p. 47. A TUS PIES, SE√ĎOR
Pid√°mosle a √©l que nos ense√Īe. El lugar m√°s apreciado por nosotros deber√≠a ser el sagrario: Sentada a los pies del Se√Īor escuchaba su Palabra.
Pid√°mosle que nos ense√Īe a orar como √©l lo hizo., en aquella inefable comuni√≥n con su Padre, Ens√©√Īanos a orar.
Pid√°mosle que prenda fuego a nuestros corazones, como hizo con los disc√≠pulos de Ema√ļs: ¬ŅNo estaba ardiendo nuestro coraz√≥n dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino?
Estos son tiempos dif√≠ciles. Son tiempos de prueba y de desaf√≠o, pero son tambi√©n tiempos de oportunidad. Y frente al desaf√≠o y a la oportunidad, nosotros sabes a d√≥nde acudir: t√ļ tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que t√ļ eres el santo de Dios.
Reunidos aqu√≠ para celebrar el Mysterium fidei, el misterio de la ley del amor, a la pregunta del Se√Īor:
-¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬ŅMe amas?
-          Respondamos con Pedro:
-¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† - T√ļ lo sabes todo, t√ļ sabes que te amo
-¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Fragmento de "A los maestros de novicios, Jes√ļs el √ļnico modelo", 5.6.70) ¬†
-          ---------------------------------------
pp.55-56 "JES√öS, MI DIOS, MI REDENTOR, MI AMIGO, mi √≠ntimo Amigo, mi coraz√≥n, mi cari√Īo. Aqu√≠, vengo, Se√Īor, para decirte desde lo m√°s profundo de mi coraz√≥n con la mayor sinceridad y cari√Īo de que soy capaz, que no hay nada en el mundo que me atraiga, sino t√ļ solo, Jes√ļs m√≠o.
No quiero las cosas del mundo. No quiero consolarme con las criaturas. Solo quiero vaciarme de todo y de mí mismo, para amarte solo a ti.
Para ti, Se√Īor, todo mi coraz√≥n, todos sus afectos, todos sus cari√Īos, todas sus delicadezas‚Ķ
¬°Oh, Se√Īor! No me canso de repetirte: nada quiero sino tu amor y tu confianza. Te prometo, te juro, Se√Īor, escuchar siempre tus inspiraciones, vivir t√ļ misma vida.
H√°blame muy frecuentemente en el fondo del alma y ex√≠geme mucho, que tejero por tu Coraz√≥n hacer siempre lo que t√ļ deseas, por m√≠nimo o costoso que sea
¬ŅC√≥mo voy a poder negarte algo, si el √ļnico consuelo de mi coraz√≥n es esperar que caiga una palabra de tus labios, para satisfacer tus gustos?
Se√Īor, mira mi miseria, mi dureza, mi debilidad‚Ķ
M√°tame antes de que te niegue algo que t√ļ quieras de m√≠.
¬°Se√Īor, por tu Madre! ¬°Se√Īor, por tus almas! Dame esa gracia
(El 6 de noviembre de 1933 entreg√≥ al P. Iturrioz la oraci√≥n titulada "Magister adest et vocat te" y 7 a√Īos despu√©s la reelabora en Jap√≥n)
p. 86 ESTAR
Un buen d√≠a qued√≥ especialmente impresionado por la forma de orar de una catec√ļmena. Se pasaba las horas ext√°tica, inm√≥vil, concentrada ante el sagrario, completamente indiferente a cuanto la rodeaba.
En la primera ocasi√≥n el P. Arrupe la interrog√≥: "¬ŅQu√© haces tanto tiempo quieta ante el sagrario?" Nada"
¬ŅC√≥mo que nada? ¬ŅTanto tiempo sin hacer nada?
La muchacha se quedó desconcertad. Silencio japonés. Luego abrió los labrios:
¬ŅQue qu√© hago, shimpu-sama? Pues‚Ķestar. Aquella era una palabra clave. Una conjunci√≥n de dos formas de entender la oraci√≥n que es una misma. El "estar" del zen y el "estar" de la contemplaci√≥n cristiana
p.133 COHERENCIA
Francisco A. Jo Hayazoem sacerdote de Hiroshima y p√°rroco de la catedral de La Paz, recuerda que cuando asist√≠a a la catequesis del P. Arrupe se encontraba siempre con un anciano que se limit√≥ a mirar a los ojos de Arrupe durante medio a√Īo. Un buen d√≠a Arrupe le pregunt√≥ si entend√≠a bien la explicaci√≥n.
El viejo no contest√≥. Era sordo. Cuando consigui√≥ comunicarse con √©l, obtuvo una √ļnica respuesta:
-Yo he estado todo el tiempo mir√°ndole a los ojos. Usted no miente. Lo que usted cree, lo creo yo.
-Un Buen día Hayazoem sintió vocación y fue a Arrupe:
- Tengo un problema, que me gustan las chicas
-Muy natural en un varón, le respondió
A partir de aquel momento no tuve más problemas. Era lógico, era alguien muy especial. Comunicaba algo. No he visto jamás enfadado al P. Arrupe. Mucha gente quería verle y confesarse con él. Me impresionaba su mansedumbre, que contrastaba con la reciedumbre de los alemanes. Era dulce, suave. Y hay que tener en cuenta que la imagen que tiene el japonés de un santo es la de ser humilde, no violento"
pp.231-2 CORAZON DE JES√öS
Presencia real de Cristo, de mi amigo, de mi gran jefe, pero al mismo tiempo mi √≠ntimo. La obra es de los dos: √©l me comunica sus planes, sus deseos; a m√≠ me toca colaborar externamente en sus planes, que √©l ha de realizar internamente con su gracia. Qu√© obra tan grandiosa la que √©l pone en mis manos; eso exige una uni√≥n de corazones completa, una identificaci√≥n absoluta, ¬°siempre con √©l! ¬°Y √©l nunca se apartar√°! Yo tengo que mostrarle confianza y fidelidad. Nunca separarme de √©l. Pero la ra√≠z est√° en ese amor amicitiae [amor de amistad], en sentirse el alter ego de Jesucristo. Con una humildad profund√≠sima, pero con una alegr√≠a y felicidad inmensas tambi√©n. ¬°Yo siempre con √©l! ¬°Siempre colgado de sus labios y sus deseos! ¬°Qu√© vida tan feliz! Gracias, Dios m√≠o. Aqu√≠ me tienes, Se√Īor!"
Jesucristo y yo: la relaci√≥n personal √ļnica.
Ese amor personal tiene un car√°cter de exclusividad o de unicidad muy importante. Al fin y al cabo, lo √ļnico que queda es Jesucristo. El resto de la colaboraci√≥n, estima personal y hasta amor sincero queda como algo contingente, limitado, temporal, variable. Lo √ļnico que queda siempre y en todo lugar, que me ha de orientar y ayudar siempre, aun en las circunstancias m√°s dif√≠ciles y en las incomprensiones m√°s dolorosas, es siempre el amor del √ļnico amigo, que es Jesucristo. Esto no quita nada a las dem√°s amistades, a las relaciones verdaderamente caritativas, de una sinceridad y valor de parte de los seres humanos. La vida es as√≠, los hombres somos as√≠, y las dificultades personales subjetivas son tales que solamente puede contar siempre y en todas circunstancias con Jesucristo.
Idea de un valor inmenso. Hay que llegar al convencimiento o te√≥rico y pr√°ctico de ello. Jes√ļs es mi verdadero, perfecto, perpetuo amigo. A √©l me debo entregar y de √©l debo recibir su amistad, su apoyo, su direcci√≥n. Pero tambi√©n su intimidad, el descanso, la conversaci√≥n, la consulta, el desahogo‚Ķ; el lugar es ante el sagrario: Jesucristo nunca me puede dejar. Yo siempre con √©l. Se√Īor: que yo no te deje et nunquam me a Te separare permittas"
pp.255-6 Testimonio de su visita a Brasil Cómo valoran los pobres la misa
p.263 EL SANTO
"El santo encuentra mil formas, aun revolucionarias, para llegar a tiempo all√° donde la necesidad es urgente; el santo es audaz, ingenioso y moderno; el santo no espera que vengan de lo alto las disposiciones y las innovaciones; el santo supera los obst√°culos y, si es necesario, quema las viejas estructuras super√°ndolas; pero siempre con el amor de Dios y en absoluta fidelidad a la Iglesia a la que servimos humildemente porque la amamos apasionadamente" (Sacerdotes para la Iglesia y para los hombres" 11.3.1976
pp.357-8 PERFIL DE UN JESUITA (sugerencias para la oración)
. Humildad: Yo puedo decir de m√≠ que soy un pobre hombre, pero creo tener buena voluntad y que trato de trabajar por la Iglesia y por la Compa√Ī√≠a lo mejor posible, sin poner impedimentos a la gracia de Dios"
. Ante las dificultades: Paz. En el fondo de tu alma est√° Dios, que, como dir√≠a san Agust√≠n, est√° dentro de ti, m√°s profundamente que t√ļ mismo"
- Optimismo y esperanza. "Creo que viendo las cosas tal como son, y sabiendo que estamos en las manos de Dios, y que Dios es omnipotente, aun cuando por un momento parezca que las cosas van mal, jam√°s podr√°n ir mal si se sigue a Dios y se es ayudado por la providencia divina"
- Jesucristo: "Para mí lo es todo, por lo tanto, el rostro de Dios.. algo que llena completamente mi vida y que aparece en la fisonomía de Jesucristo, en el Jesucristo oculto, naturalmente en la eucaristía, y después en mis hermanos, imagen de Dios"
- Identificaci√≥n: Cristo fue mi ideal desde mi entrada en la Compa√Ī√≠a, fue y contin√ļa siendo mi cano, fue y es siempre mi fuerza
Cari√Īo. Historia personal. Confianza y oraci√≥n. Luz interior
p.475 PALABRAS A LA 32 CONGREGACI√ďN GENERAL que defini√≥ la misi√≥n actual de la CJ como "el servicio de la fe y la promoci√≥n de la justicia":
"Es mucha verdad que los problemas nos desbordan y que no lo podemos todo. Pero lo poco que podemos ¬Ņlo hacemos todo? Y, sobre todo, ¬Ņlo hacemos de manera que sea respuesta directa a esta formidable llamada del Se√Īor a trav√©s del mundo? Esta llamada de Dios es, pues, misi√≥n que pide de nosotros una respuesta decidida y creativa, con la decisi√≥n y creatividad del peque√Īo y del humilde‚Ķque deja obrar en s√≠ enteramente al poder de Dios"
p.479 SU AUTORRETRATO CON TEXTOS DEL EVANGELIO
1.      SENCILLEZ: "Bienaventurados los pobres de espíritu" (Lc 6,20).
2.¬†¬†¬†¬†¬† PROVIDENCIALISMO: "As√≠ que no os preocup√©is del ma√Īana: el ma√Īana se¬†preocupar√° de s√≠ mismo" (Mt 6, 34).
3.      NO-VIOLENCIA: "Al que te abofetee en la mejilla derecha preséntales también la otra" (Mt 5,39).
4.¬†¬†¬†¬†¬† DESPRENDIMIENTO: "Al que quiera pleitear contigo para quitarte la t√ļnica d√©jale tambi√©n el manto" (Mt. 5,40)
5.      GENEROSIDAD Y SERVICIO:"Y al que te obligue a andar una milla vete con él dos". Mt.5,41).
6.¬†¬†¬†¬†¬† HUMILDAD INTELIGENTE. "Cuando seas convidado, ve a sentarte en el √ļltimo puesto"(Lc 14,9).
7.¬†¬†¬†¬†¬† COMPROMISO PROF√ČTICO. "Bienaventurados ser√©is cuando os injurien, os persigna y digan con mentira¬†¬†¬†¬†toda clase de mal contra vosotros por mi causa"( Lc 6, 22).
8.      AMOR CRISTIANO: "Amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan"(Mt 5,44).
9.¬†¬†¬†¬†¬† SABIDUR√ćA Y RENUNCIA: "Quien intente guardar su vida la perder√°; y quien la pierda la conservar√°" (Mt 10, 39)
Le a√Īadir√≠a la clave de todas ellas, la OBEDIENCIA, tal como dijo el Padre Arrupe a los Jesuitas a prop√≥sito de la "Humana Vitae": "Obedecer no es dejar de pensar. El Concilio no ha cambiado la obediencia. "El mismo Concilio habla de ¬īesta religiosa sumisi√≥n de la voluntad y del entendimiento que de modo particular se debe al magisterio aut√©ntico del Romano Pont√≠fice, aun cuando no hable ex cathedra, de alta manera que se reconozca con reverencia su magisterio supremo".¬†
Fecha Publicación: 2025-04-12T10:02:00.001-07:00
CERCAS, Javier El loco de Dios en el fin del mundo (RANDOM HOUSE, Madrid, 2025, 485 pp )
¬†Un relato fascinante en formato de novela pero real, cual cr√≥nica de viaje con aventuras cotidianas y personajes incre√≠bles pero de carne y hueso; desde los periodistas vaticanistas a los responsables de la curia vaticana, los organizadores del proyecto de la oficina de prensa del Papa a los protagonistas ‚Äďlos buenos de la pel√≠cula- como son los misioneros. Todo ello servido en la lengua de Cervantes que nos habla a las claras por qu√© su autor ha sido incorporado recientemente a la Real Academia de la Lengua.
¬†Crea un libro original, del que indica "El Pa√≠s" ‚Äďdiario en el que escribe Cercas- es "un reportaje poli√©drico y din√°mico en el que delinea un retrato ag√≥nico del papa Francisco". Para ello, se ha documentado con precisi√≥n de historiador, viveza de periodista y hondura de te√≥logo. Se ve que ha contado con los servicios de prensa del Vaticano. Y, de su parte, siempre nos sorprende con novedades informativas, chispazos de buen humor, agudeza e iron√≠a, profundidad de pensamiento y desenvoltura de estilo.
Todo comenz√≥ en mayo de 2023, cuando Javier Cercas estaba firmando libros en el Salone del Libro de Torino y un representante del Vaticano ‚ÄďLorenzo Fazzini- le propuso de manera ins√≥lita, por vez primera en la historia, precisamente a √©l, escritor ateo, anticlerical, polemista peligroso, para acompa√Īar al papa Francisco en un viaje a Mongolia y escribir un libro con total libertad sobre esa aventura.
La obra est√° dedicada a su madre "Blanca Mena Mart√≠nez, con toda seguridad" y su hijo Ra√ļl y su esposa Merc√® M√°s.
Arranca de modo fulgurante con una p√°gina de nueve l√≠neas y que es toda una declaraci√≥n de intenciones: ¬ęSoy ateo. Soy anticlerical. Soy un laicista militante, un racionalista contumaz, un imp√≠o riguroso. Pero aqu√≠ me tienen, volando en direcci√≥n a Mongolia con el anciano vicario de Cristo en la Tierra, dispuesto a interrogarle sobre la resurrecci√≥n de la carne y la vida eterna. Para eso me he embarcado en este avi√≥n: para preguntarle al papa Francisco si mi madre ver√° a mi padre m√°s all√° de la muerte, y para llevarle a mi madre su respuesta. He aqu√≠ un loco sin Dios persiguiendo al loco de Dios hasta el fin del mundo¬Ľ(p.13)
Se articula en tres apartados, "en busca de Bergoglio" (pp.15-86), Los soldados de Bergoglio (87-386), el secreto de Bergoglio (387-480), Epílogo (481-484), Nota del autor (agradecimientos).
Podr√≠a, y as√≠ lo ha hecho, reflexionar acerca de la influencia de la Iglesia en la historia y el mundo. ¬ŅPor qu√© un joven como Cercas, hijo de una familia cat√≥lica, pierde la ¬†fe por la ingesta lectura de "San Manuel Bueno y M√°rtir" de Unamuno, en plena adolescencia? ¬ŅPara qu√© sirve la educaci√≥n familiar, escolar, parroquial si en el momento decisivo los j√≥venes naufragan en las olas del ate√≠smo y anticlericalismo?¬†¬ŅEs la Iglesia actual, la de Francisco, la de Cristo, la de los santos? ¬ŅQu√© caso se le est√° haciendo al Papa en su programa de Iglesia en salida? ¬ŅQui√©n es en realidad Jorge Bergoglio, el hombre, el jesuita, el pastor y hasta el geopol√≠tico? ¬ŅC√≥mo afronta el papado la imagen maltrecha de la iglesia tras los esc√°ndalos de abusos sexuales, de corrupci√≥n, la falta de vocaci√≥n sacerdotal o la p√©rdida de fieles? Cercas nos presenta aut√©nticos hombres y mujeres de Iglesia, en el Vaticano o en la misi√≥n en Mongolia, coherentes, vocacionados y comprometidos en la misi√≥n de evangelizar, hacer presente a Cristo vivo en el mundo de hoy.
Valoro el esp√≠ritu de libertad y deseo de abrirse a la verdad del autor. De alg√ļn modo se deja contagiar con el estilo de escucha sinodal (que Cercas insiste en denominarlo "democr√°tico") como nos muestra en las magistrales entrevistas en las que nos presenta a sus personajes y los deja hablar libremente, desde guardias suizos, personal de cafeter√≠a, hasta una larga lista formada por vaticanistas como Eva Fern√°ndez, P. Antonio Pelayo, Valentina Alazraki y Domenico Agasso, la periodista Cristina Cabrejas de EFE, Mar√≠a Lozano (periodista de Ayuda a la Iglesia Necesitada), el jesuita Antonio Spadaro, el cardenal Jos√© Tolentino, Andrea Tornielli, director editorial de los medios de comunicaci√≥n del Vaticano, Paolo Ruffini, Matteo Bruni y Lucio Brunelli, los tres de Prensa vaticana, los misioneros como el cardenal Marengo, P. Ernesto, los monjes budistas Altan y Dambajav (abad), P. Peter Sanjajav (sacerdote natural de Mongolia), , la catequista Dagvadorj Ozdaya, el matrimonio cat√≥lico Battsengel y Ganbaatar Sugarmaa, la misionera keniana Ana, la hermana Francesca, sor Lucilla Munchi, y de regreso del viaje, en el Vaticano, el Cardenal V√≠ctor (Tucho) Fern√°ndez, H√©l√®ne, responsable de la edici√≥n francesa de Radio Vaticana, Sor Nathalie, subsecretaria del S√≠nodo‚Ķ
Una grata sorpresa es el presentarnos otro "loco de Dios", Domingo Zárate Vega, "El Cristo de Elqui" cuyas prédicas recreó el poeta chileno Nicanor Parra (70-71), y del que brinda un largo poema libre donde "declara por fin su opinión sobre el Papa Francisco" (403-407).
No oculta las agencias religiosas que no quieren al Papa y se√Īala ‚Äďaunque en boca de entrevistados- Aciprensa, Infocat√≥lica y, de modo especial, Infovaticana. Y, entre los grupos, me parece demasiado decir ‚Äďen boca de Eva Fern√°ndez- "los que s√≠ sabemos que odian a Francisco son los de VOX, la ultraderecha" (p.287). Habr√≠a que matizar las declaraciones del actual "inquisidor" acerca de la inquisici√≥n espa√Īola (p.440)
La raz√≥n √ļltima por la que el autor acepta subirse al avi√≥n con el Papa rumbo a Mongolia¬†es por una raz√≥n fundamental, innegociable, personal√≠sima: quiere preguntarle en persona al papa Francisco si su madre y su padre se reencontrar√°n m√°s all√° de la muerte, y trasladarle la respuesta literal de boca del papa a su madre, una cat√≥lica devota que vive el √ļltimo tramo de la vida. As√≠ arranca la extraordinaria aventura del autocalificado "loco sin Dios" persiguiendo al "loco de Dios" (Francisco, como otro poverello como fue el santo de As√≠s) hasta el fin del mundo.
Picado por la curiosidad me fui a la Librer√≠a de "El Corte Ingl√©s" de Princesa, en Madrid. Tom√© uno de los cientos de ejemplares, de pie, me lanc√© a por la respuesta comenzando a leer por el final. Al toque la encontr√©. En la p√°gina 476: "Con toda seguridad". Era el "enigma" de la obra, del autor, de su madre, de cuantos propusieron a Cercas la fascinante aventura de acompa√Īar al Papa y escribir un libro, de sus potenciales lectores.
¬†El autor, con aut√©ntica maestr√≠a, deja para el final su relato, compartiendo su entrevista al Papa en entra√Īable conversaci√≥n con su madre y teniendo tambi√©n a su esposa como testigo. El secreto de Francisco es que no tiene secretos y menos en este asunto tan decisivo. "Nosotros resucitaremos para estar con el Se√Īor, pero la resurrecci√≥n comienza aqu√≠, como disc√≠pulos, si estamos con el Se√Īor, si caminamos con el Se√Īor: √©ste es el camino hacia la resurrecci√≥n‚ĶCon la resurrecci√≥n de Cristo se plant√≥ la semilla de la resurrecci√≥n de toda la humanidad. Con el bautizo entramos ya en ese mundo. La prueba de nuestra resurrecci√≥n es que Cristo resucit√≥" p. 474. La frase decisiva de Jorge Bergoglio, Su Santidad, es que Javier Cercas le puede decir a su madre que cuando muera va a ver su padre "CON TODA SEGURIDAD" p.476
El "Ep√≠logo" del libro es entra√Īable. El domingo 1 de diciembre de 2024 muri√≥ su madre. Al d√≠a siguiente, recibi√≥ una llamada del Papa: "Me he enterado de que su madre ha muerto. Ya sabe lo que dec√≠a san Agust√≠n: la muerte de la madre es el primer dolor‚ĶBueno ‚Äďdijo el papa, igual que si llev√°ramos un buen rato conversando- Le mando un abrazo. Un abrazo-contest√©" p.483
Campea por la obra un esp√≠ritu solidario y fraterno, casi una familia, en torno a los responsables de la propuesta de escribir el libro y los que van declarando como testigos en las entrevistas del autor. De modo expreso lo manifiesta Cercas: ¬†"me digo que qui√©n sabe, que cosas m√°s raras se han visto y que quiz√°, si yo hubiera tenido un grupo de amigos como aqu√©l, a√ļn ser√≠a cat√≥lico y creer√≠a en la resurrecci√≥n de la carne y la vida eterna" p. 425
Curioso, la obra de "San Manuel Bueno y M√°rtir" de Unamuno, al autor le alej√≥ de la fe. A m√≠ ‚Äďa sus mismos a√Īos, unos 15- me desafi√≥ el acrecentarla, pues la sent√≠ como una gracia recibida de lo alto que deb√≠a potenciar y compartir.¬†
Fecha Publicación: 2025-04-12T09:09:00.000-07:00
NOEL D√ćAZ, EL LIMPIABOTAS FUNDADOR DEL CANAL DE TV "EL SEMBRADOR"
Nacido en Tijuana, México, en el seno de una familia muy pobre, cruzó de la mano de su madre la frontera con Estados Unidos como emigrante ilegal. Lo deportaron en dos ocasiones pero al final obtuvo el permiso de residencia, estudió, creó un negocio de fabricación de lentes y trabajando de sol a sol, amasó una fortuna con la que fundó "El Sembrador", Tv católica popular entre los inmigrantes.
El 12 de febrero del 2016, Noel viajaba en el vuelo papel entre La Habana y Ciudad de M√©xico cuando le toc√≥ el turno de saludar a Francisco, le mostr√≥ una caja de limpiabotas dici√©ndole al Papa: Santo Padre, mi mam√° era soltera y se dec√≠a a la venta ambulante para criarme. Un d√≠a, cuando yo era un ni√Īo, le escuch√© contar a una vecina que estaba muy triste porque no pod√≠a comprarme un traje para hacer la primera comuni√≥n. Entonces se me ocurri√≥ salir a la calle y ganarme unos pesos como limpiabotas". En ese momento, D√≠az se arrodill√≥ delante del papa con su caja de limpiabotas y empez√≥ a lustrar sus zapatos mientras dec√≠a:
"Santo Padre, eso es un homenaje a las personas que, como mi mam√°, trabajan a dios en las calles de todo eludo por mantener a sus familias" p. 211
Publicado en CERCAS, Javier El loco de Dios en el fin del mundo (RANDOM HOUSE, Madrid, 2025)
Fecha Publicación: 2025-04-09T01:13:00.000-07:00
 
Dicen que para escribir de un santo, el ideal es otro santo. Lo mismo podr√≠amos decir sobre un periodista como es nuestro caso. Claro que en nuestro personaje el periodismo estuvo imbricado con su identidad sacerdotal y su pasi√≥n por la literatura. La faceta de periodista le ven√≠a de sus ganas de llenar el mundo de Evangelio, buena nueva, la de Cristo, por saber que √Čl es la Vida que da sentido y felicidad a toda vida.
El autor, Juan Cantavella, es periodista y catedrático emérito en la Universidad CEU San Pablo, y ha vivido al calor del círculo de seguidores del biografiado y de las instituciones que le amparan.
 
La obra constituye una semblanza con documentos de primera mano acerca de  la vida y obra del sacerdote, periodista y escritor, que marcó la vida eclesial y cultural de su tiempo.
En la introducci√≥n (pp.7-37) nos expone el autor los motivos por los que escribe la obra, adentr√°ndonos en la importancia decisiva del biografiado en la iglesia espa√Īola del postconcilio y el mundo literario de posguerra, en el que todav√≠a no se le concede el lugar que le corresponde, sobre todo entre los poetas. Incide en la "censura por incomprensi√≥n" hacia los intr√©pidos sacerdotes que prof√©ticamente se lanzan a llevar el Evangelio desde la prensa y la literatura; su actitud "contra el desaliento", su "vuelta a los amigos" con los que sent√≠a que no les dedicaba el tiempo necesario, su "escritura r√°pida" period√≠stica y calmada de las novelas y poemas, siempre "lejos de las modas" a las que siempre supera, con "libros nuevos" a√ļn despu√©s de su muerte, como dec√≠a Javierre "desde la otra orilla".
La obra se articula en nueve cap√≠tulos: de cabeza al sacerdocio, un novelista mal visto por su obispo, ¬°Arriba el tel√≥n!, cuanto tocaba lo convert√≠a en poes√≠a, sin despegarse de los peri√≥dicos, un periodista para contar el Concilio y el posconcilio, la marcha de la Iglesia espa√Īola a trav√©s de "Vida Nueva", ensayos en libros y art√≠culos, cuando el dolor asoma por la puerta.
Es justo en el √ļltimo en el que se nos descubre el tesoro de su alma, probado por el crisol del sufrimiento y del que selecciono uno de tantos hermosos textos como nos brinda: "Si Dios me regal√≥ alg√ļn bien fue el de ser impermeable a la amargura, el entender que tras la noche de dolor viene siempre el d√≠a de la esperanza, el saber que, de todas las cosas de este mundo, las dos que √ļnicamente cuentan son el amar y ser amado, el pensar que la vida y cada una de sus horas, son demasiado hermosas para desperdiciarlas" (pp.291-292)
La obra culmina con una abundante bibliograf√≠a acompa√Īada de sus referencias hemerogr√°ficas. El abultado √≠ndice onom√°stico ayuda a consultar esta obra imprescindible para conocer la colosal obra period√≠stica y literaria del autor.
 
Comparto la precisa biografía de mi buen amigo Javier Burrieza.
https://historia-hispanica.rah.es/biografias/28257-jose-luis-martin-descalzo
Mart√≠n Descalzo, Jos√© Luis.¬†Madridejos (Toledo), 27.VIII.1930 ‚Äď Madrid, 11.VI.1991. Sacerdote, periodista y escritor.
Desarroll√≥ su formaci√≥n eclesi√°stica en el seminario de Astorga, en los a√Īos correspondientes al Lat√≠n y las Humanidades, continu√≥ en Valladolid para los a√Īos de Filosof√≠a. Culmin√≥ los a√Īos de Teolog√≠a en la Universidad Gregoriana de Roma, donde obtuvo el grado de licenciado, que prolong√≥ con otros dos de Historia Eclesi√°stica, lo que le sirvi√≥ para obtener una nueva licenciatura en esta disciplina. Fue ordenado como sacerdote el 19 de marzo de 1953 en el Colegio Espa√Īol de San Jos√©. De regreso a la di√≥cesis de la que parti√≥ ‚ÄĒValladolid‚ÄĒ, se responsabiliz√≥ de las tareas pastorales de la parroquia de Santiago Ap√≥stol, siendo adem√°s profesor de Literatura Latina, Espa√Īola y Griega del seminario diocesano. Se vincul√≥ a Acci√≥n Cat√≥lica como consiliario.
Su dimensi√≥n literaria la plasm√≥ cuando se vincul√≥ a la redacci√≥n de¬†El Norte de Castilla¬†como colaborador, a trav√©s de la secci√≥n "Cosas de Dios". Pas√≥ en 1961 a la di√≥cesis de Bilbao, con el fin de ejercer el periodismo religioso en¬†La Gaceta del Norte.¬†Fueron los a√Īos en que se convoc√≥ el Concilio Vaticano II por el papa Juan XXIII y Mart√≠n Descalzo realiz√≥ un seguimiento y an√°lisis detallado, plasmando sus esperanzas pastorales en el mismo. Fueron cuatro tomos de¬†Un periodista en un Concilio.¬†En 1966, en el pontificado de Pablo VI, pas√≥ a Madrid, con el fin de encargarse de la secci√≥n de religi√≥n del diario¬†ABC,¬†donde colabor√≥ hasta la fecha de su muerte. Primero fue a trav√©s de secciones como "Cara y Cruz" o "Ni guerra ni pol√≠tica". Desde entonces, Mart√≠n Descalzo fue uno de los sacerdotes que, desde el periodismo profesional, cambi√≥ la forma de contar y relatar la actualidad de la Iglesia. En 1971, dirigi√≥ el proyecto editorial Todo sobre el Concordato, contando para ello con el equipo de la revista¬†Vida Nueva,¬†donde se hizo un recorrido sobre los acuerdos a los que lleg√≥ la Iglesia Cat√≥lica espa√Īola con los Gobiernos del general Franco.
Intervino en la fundaci√≥n de la editorial¬†PPC¬†y dirigi√≥ la mencionada¬†Vida Nueva,¬†siendo aqu√©lla la revista m√°s influyente de los primeros a√Īos posconciliares.¬†En la tarea de comunicar los logros del Concilio, con un lenguaje claro, se empe√Ī√≥ el resto de su vida.
Prosigui√≥ la misma terminolog√≠a cuando se trataba de difundir las aportaciones de los s√≠nodos episcopales, de explicar un c√≥nclave o de relatar los viajes apost√≥licos de Pablo VI y, muy especialmente, los de Juan Pablo II. Entre 1978 y 1981 se entreg√≥ a la direcci√≥n de la revista¬†Blanco y Negro,¬†adem√°s de sus difundidas cr√≥nicas. Ampli√≥ su participaci√≥n en¬†ABC,¬†coordinando la secci√≥n de cultura o el suplemento literario "S√°bado Cultural". En su obra,¬†Taranc√≥n, el cardenal del cambio¬†(Barcelona, 1982), reuni√≥ diecisiete conversaciones que mantuvo con el que era arzobispo de Madrid y donde daba a conocer su rostro in√©dito, descubriendo aspectos desconocidos de su vida. Subray√≥ Mart√≠n Descalzo la d√©cada decisiva en la que el cardenal Taranc√≥n condujo a la Iglesia espa√Īola hacia la democracia, tras un per√≠odo de transici√≥n.
Fue un sacerdote muy galardonado. Cuando viv√≠a en Valladolid, recibi√≥ el Premio Nadal, anuncio de promesas literarias, como hab√≠a pasado con Miguel Delibes ‚ÄĒtambi√©n hombre del¬†Norte‚ÄĒ. Continu√≥ con el Luca de Tena de periodismo, el Ram√≥n God√≥, el Gonz√°lez Ruano, donde se distingui√≥ su trayectoria period√≠stica, el Concha Espina e √ćnsula, de poes√≠a.
El episcopado le distinguió con el Ramón Cunill, además del Manos Unidas de Cáritas, el José María Pemán, de teatro, el Hucha de Plata, de cuentos. Así, pues, una vocación literaria desde la cual profundizó en la sacerdotal, sirviendo como instrumento para el ejercicio del apostolado. Por eso, no se limitó a la prensa escrita, sino que utilizó otros formatos como la televisión, y fue muy prestigiado como director del programa dominical Pueblo de Dios. 
Con todo, muchos leían a Martín Descalzo y lo escuchaban. A través del periodismo religioso consiguió tender puentes muy consolidados entre la fe y la cultura.
 
OBRAS
 
Diálogos de cuatro muertos, Oviedo, Tertulia Naranco, 1954
Un cura se confiesa, Salamanca, Ediciones Sígueme, 1955 (Madrid, PPC, 1992)
La frontera de Dios, Barcelona, Destino, 1956
Fábulas con Dios al fondo, Barcelona, Juan Flors, 1957
Camino de la cruz, Barcelona, Juan Flors, 1957
San José García, Madrid, Propaganda Popular Católica, 1958
Por un mundo menos malo, 1958 (Barcelona, Juan Flors, 1960)
Cómo se hace un cura, Madrid, PPC, 1960
El hombre que no sabía pecar, 1961 (Barcelona, Destino, 1973)
Un periodista en el Concilio, Madrid, PPC, 1962-1965
La hoguera feliz, Salamanca, Sígueme, 1963
Siempre es Viernes Santo, Salamanca, Sígueme, 1963
Querido mundo terrible, Madrid, Cultura Hispánica, 1970
Dios es alegre, Madrid, PPC, 1971
La Iglesia, nuestra hija, Salamanca, Sígueme, 1972
A dos barajas, Madrid, Escelicer, 1972
Apócrifo, Madrid, Cultura Hispánica, 1975
Segundo juicio de Galileo, 1977
Lobos, perros y corderos, Barcelona, Destino, 1978
El verdadero rostro de María Rafols, 1981
Tarancón, el cardenal del cambio, Barcelona, Planeta, 1982
El demonio de media tarde, Barcelona, Planeta, 1982
Apócrifo del domingo, Madrid, Rialp, 1982
Las prostitutas os preceder√°n en el reino de los cielos, Madrid, Preyson [1983]
Razones para la esperanza, Madrid, Sociedad de Educación Atenas, 1984
Paco y su gata, Madrid, Didascalia [1984]
Razones para la alegría, Madrid, Atenas, 1985
Razones para el amor, Madrid, Atenas, 1986
El joven Dios, Talavera de la Reina, Ayuntamiento, 1986
Vida y Misterio de Jes√ļs de Nazareth, 1987
Razones para vivir, Madrid, Sociedad de Educación Atenas, 1990
Apócrifo de María, Salamanca, Sígueme, 1990
Diálogos de Pasión, Salamanca, Sígueme, 1991
Razones desde la otra orilla, Madrid, Sociedad de Educación Atenas, 1991
Testamento del p√°jaro solitario, Navarra, Verbo Divino, 1991
Buenas Noticias, Barcelona, Planeta, 1998.
Bibliografía
Boletín Oficial del Arzobispado de Valladolid (1991), págs. 471-472
VV. AA. ["Artículos sobre José Luis Martín Descalzo"], en Vida Nueva, Ecclesia y ABC (junio de 1991)
V. C√°rcel Ort√≠,¬†Diccionario de sacerdotes diocesanos espa√Īoles del siglo XX,¬†Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 2006, p√°gs. 753-754.
Fecha Publicación: 2025-04-07T04:50:00.000-07:00
 04.04.2025 | 21:10
Andr√©s Garrig√≥, director de Goya Producciones, es un veterano comunicador cat√≥lico y provida, primero como corresponsal en Bruselas, luego con esta productora de pel√≠culas que cumple 25 a√Īos y llega a miles de espectadores a ambos lados del Atl√°ntico.
30 a√Īos "a la sombra", con pioneros provida
De su √©poca de corresponsal en Bruselas dice, bromeando, que fueron "como una cadena perpetua, porque fueron¬†30 a√Īos a la sombra, ¬°all√≠ casi nunca hay sol!".¬†M√°s exactamente, fueron 18 a√Īos de corresponsal y otros 12 centrado en actividades de comunicaci√≥n provida. "Con Cives Europa¬†hac√≠amos revistas para la Comisi√≥n Europea. Empezaba el movimiento prolife,¬†y trabaj√© en persona con el doctor Jerome Lejeune", explica.
Cada pocos meses se reunían allí fundadores o delegados de National Right to Life o de Human Life International. "Hacían lo que podían, pero no tenían servicio de prensa. Yo les hacía notas de prensa, intentaba convocar ruedas de prensa, ya hablábamos de las primeras leyes de eutanasia en Países Bajos. Creamos un servicio de textos para periodistas con temas de salud y vida y enfoque provida, llamado Europe Today".
Lo que venía de Bruselas tenía prestigio
Eran tiempos menos sectarios. Era una √©poca en que¬†todo lo que se hac√≠a en Bruselas ten√≠a prestigio en Espa√Īa,¬†y eso permit√≠a circular ampliamente a Europe Today. "Incluso llev√© a Espa√Īa a dos ministros belgas a explicar el pacto escolar belga, que financiaba casi tanto la escuela concertada -cat√≥lica casi toda- como la p√ļblica", detalla.
Comprobó que "la profesionalidad funciona siempre, las cosas bien escritas, con las 5 Ws del periodismo, sin embarullar... eso se publica".
"Los comisarios europeos espa√Īoles, Mar√≠n y Matutes, lo apoyaban por ser un servicio de salud y divulgaci√≥n tambi√©n para el Tercer Mundo. Conseguimos una subvenci√≥n apoyada desde la izquierda y la derecha. Yo ten√≠a la corresponsal√≠a de¬†La Vanguardia,¬†m√°s adelante tambi√©n la de¬†El Pa√≠s.¬†Eso me daba un margen de maniobra importante", explica.

Andrés Garrigó, de Goya Producciones, en una presentación en 2024GOYA PRODUCCIONES
Masones en Bélgica
Le preguntamos por los masones en Bruselas. "En B√©lgica¬†hab√≠an llegado al poder tan abiertamente que organizaban actos p√ļblicos y programas de radio. El D√≠a del Patrimonio, cuando las mansiones privadas se abren a visitas,¬†pude visitar su logia principal con unos amigos que se mofaban del asunto. El edificio acog√≠a 3 logias, la m√°s grande con sus columnas, sus mandiles, trajes, fotos de masones importantes que les inspiraban.¬†Ten√≠an poder y lo siguen teniendo", se√Īala.
Una intuición: dar a conocer tesoros desconocidos
Goya Producciones ha cumplido 25 a√Īos:¬†naci√≥ en el a√Īo 2000 a partir de una intuici√≥n: hay grandes tesoros de la fe que mucha gente desconoce.
Todo empez√≥ con¬†el Sudario de Oviedo. Garrig√≥ ya conoc√≠a bastante sobre la misteriosa¬†S√°bana Santa de Tur√≠n, pero le hablaron del pa√Īo que se guardaba en Asturias, que habr√≠a sido la tela que cubri√≥ la cabeza de Cristo ya fallecido. Unos cient√≠ficos espa√Īoles lo estaban investigando con el Centro Espa√Īol de Sindonolog√≠a.
"Pens√© que pod√≠amos entrevistar algunos expertos, juntarlas... y hablamos del grupo sangu√≠neo del pa√Īo, del polen encontrado en √©l, el tipo de flores, la coincidencia con la corona de espinas, las coincidencias con la S√°bana de Tur√≠n... Y¬†a Jes√ļs Hermida, que era el m√°s conocido entonces en Antena 3, le gust√≥.
Mucha gente esa Semana Santa lo vio por televisión: científicos hablando de una reliquia, sometiéndola a la tecnología del naciente siglo XXI. El índice de audiencia gustó a Antena 3. Había nicho.
Dejar la prensa mundana, aprendiendo de Madre Angélica
Garrig√≥ explica que durante un tiempo pens√≥ en combinar el audiovisual cristiano, en peque√Īas dosis, con el periodismo econ√≥mico donde estaba trabajando entonces en Madrid. "Pero a m√≠¬†me aburr√≠a escribir de Bolsa y OPAs", reconoce.
Viaj√≥ a Estados Unidos donde¬†conoci√≥ a Madre Ang√©lica y su cadena televisiva, la EWTN.¬†Crey√≥ llegar a un acuerdo verbal con la EWTN, que meses despu√©s qued√≥ claro que en EEUU no recordaban. "Aprend√≠ que¬†es importante dejar las cosas firmadas y por escrito.¬†Pero m√°s importante es que me inspir√≥ el ejemplo de Madre Ang√©lica. Ella¬†se hab√≠a lanzado con su cadena, confiada, y me inspir√≥ a quemar las naves y volcarme¬†en el audiovisual. Y nadie hac√≠a en Espa√Īa cosas en esa l√≠nea".
Con la ayuda de Agust√≠n Alberti ("sobrino de Rafael, el poeta"), que ten√≠a una peque√Īa productora en la calle Goya, Garrig√≥ lanz√≥ Goya Producciones.
Bioética, santos, devociones... y "Valientes"
En estos 25 a√Īos Goya Producciones ha divulgado la bio√©tica cristiana,¬†ha publicado documentales y docudramas de temas hist√≥ricos y devocionales¬†y ha explicado con im√°genes hermosas, buen ritmo y m√ļsica emocionante mil historias asombrosas de personas con fe, con vidas transformadas, testigos de la acci√≥n de Dios.
Una de sus √ļltimas producciones es¬†Valientes, un reportaje que homenajea a los "valientes" que hoy defienden la vida, la familia, las libertades y los valores cristianos en entornos muy hostiles, a menudo con medios escasos.
"Al demonio le gusta el poder, le gusta trabajar con los poderosos. Hay cosas tan horrorosas que uno piensa que no puede salir solo de la mente humana, que viene de algo peor, algo espiritual maligno. Y su instrumento más poderoso es la mentira", explica Garrigó, convencido.
Pero¬†peor que la acci√≥n del Maligno, o de los malos, es la inacci√≥n de los buenos, a√Īade.
"Es¬†un desastre cuando los buenos se quedan mirando por la ventana, 'balconeando'¬†como dice el Papa Francisco. Jes√ļs Poveda, m√©dico provida muy conocido, habla de¬†los 'sofistas de sof√°', los que se quedan comentando cosas desde el sof√°¬†pero no hacen nada concreto. Poveda dice que los sofistas son peores que los abortistas, porque¬†a veces los abortistas se arrepienten, se convierten y pasan a hacer cosas buenas, pero los sofistas no",¬†explica Garrig√≥, citando una parte de 'Valientes'.
"Jes√ļs cuenta una par√°bola:¬†mientras la gente dorm√≠a, un enemigo malo plant√≥ ciza√Īa. Pues bien, hay que despertar¬†a esos despistados que duermen.¬†Valientes¬†busca despertar a los dormidos, y afianzar a los que ya est√°n activos.
"Mucha gente buena y activa piensan que los activos son pocos. En realidad, hay más de los que parece, pero poco conocidos. Es importante reconocerse y encontrarse", explica Garrigó.
Se trata de una batalla intelectual y de valores donde¬†son importantes los libros, los digitales, los audiovisuales, la pol√≠tica¬†europea, espa√Īola o americana, la batalla jur√≠dica, detectar lobbies... hay muchos campos de lucha, y cualquiera puede¬†participar dedicando tiempo, dinero, creando algo nuevo o sum√°ndose a cosas que ya existen, anima Garrig√≥. Y advierte: "Quiz√° si perdemos estas batallas no habr√° ya muchas m√°s".
Las películas de Goya, una herramienta para el bien
Las películas de Goya Producciones son una herramienta para el bien. Aportan formación de forma ágil y elegante, inspiran y animan a mejorar, ensanchan el alma y la mente. Las parroquias y asociaciones cristianas pueden usarlas con buen fruto, pero la productora pide que sigan las normas y paguen por esos productos.
"En los entornos eclesiales muchos dicen que lo bueno debe darse gratis. Pero un párroco que quiere alimentar a los pobres no roba pan al panadero, le paga: el panadero tiene que vivir. Aquí hacemos películas, pero casi todos aquí son padres de familia y tienen familias que alimentar, y tenemos impuestos que pagar y gastos de empresa. Igual que para ir al cine se paga entrada, para un pase en una parroquia o grupo pedimos que se cobre un mínimo", explica Garrigó.
"Tenemos un protocolo para asociaciones, parroquias y colegios. Podemos hacer pases privados, en sus salas. Podemos llegar a acuerdos, aportar publicidad, folletos, expertos para hacer coloquios... a partir de 20 personas, un párroco o grupo puede contactar con nosotros", propone.
Garrig√≥ detalla que los coloquios con pel√≠cula hoy tienen √©xito. "Hace poco, en un pase de¬†Valientes¬†pens√°bamos que habr√≠a media hora de coloquio y se alarg√≥ una hora. Al pase de Madrid vinieron Jaime Mayor Oreja y Jes√ļs Poveda, fue apasionante el debate, a la gente le gusta", explica Garrig√≥.
Famiplay.com, el mini-netflix con valores
Otra oferta de Goya Producciones es¬†Famiplay.com, que cumple ya cinco a√Īos. Lo define como¬†"un micro-netflix con valores: todas sus pel√≠culas son buenas para el p√ļblico familiar,¬†tenemos un control completo de los contenidos". La suscripci√≥n es de¬†6 euros al mes, y permite acceso a muchas pel√≠culas: con ese dinero, Goya prepara nuevos contenidos cat√≥licos.
También es posible acceder a Famiplay.com para alquilar películas por separado, pagando 2 o 3 euros por cada una. "Está pensada como una plataforma complementaria a las que ya tengas, con la garantía de que todo son contenidos limpios".

Andrés Garrigó, director de muchas películas cristianas y con valores, en una presentaciónGOYA PRODUCCIONES
¬ŅC√≥mo deben ser los audiovisuales cat√≥licos?
Hay cierto debate entre los cineastas de ética católica sobre qué tipo de películas se deben hacer. Garrigó las resume.
"Algunos piden pel√≠culas para todo tipo de p√ļblico,¬†que sugieran mucho sin mostrar nada espec√≠ficamente de fe...¬†pero yo pienso que eso es como echar agua al vino,¬†es rebajar mucho.¬†Otros dicen:¬†'no hay que predicar al que ya cree'.¬†Pero vemos que mucha gente deja la Iglesia porque,¬†aunque creen, no han alimentado esa fe, no les han dado buenos contenidos".
Garrigó apunta que como comunicador él no busca ganar premios ni Oscars sino "salvar mi alma y, si se puede, la de alguien más. Pero así hemos llegado a cientos de miles de personas con documentales que hablan de la fe, los santos, las riquezas de la espiritualidad católica, vidas admirables..."
Su experiencia de estos 25 a√Īos es que¬†en lo que va de siglo "se han hundido muchas productoras mundanas¬†y se han olvidado pel√≠culas que no tuvieron ning√ļn p√ļblico, pero¬†nuestras pel√≠culas s√≠ tienen su p√ļblico y seguimos haci√©ndolas".
El formato del docudrama: formar y entretener
En a√Īos recientes Goya Producciones ha apostado por los docudramas, que son¬†documentales con partes de ficci√≥n y narrativa.¬†Empezaron con una investigaci√≥n sobre F√°tima.
"F√°tima eran 6 apariciones, muchas historias y testimonios... quer√≠amos hacer recreaciones con actores y a√Īadir¬†una trama de ficci√≥n que diera ox√≠geno,¬†con un nudo y un desenlace, y vimos que al p√ļblico le pareci√≥ bien".
Más recientemente, en su película sobre Guadalupe, sus apariciones y devoción actual, también pensaron en crear una trama de ficción ambientada en nuestros días. "Pero luego, leyendo el Nican Mopohua, el texto de las apariciones, pensé: "esta es la trama, desarrollemos las apariciones con detalle, que se vea a la Virgen, que la Virgen hable y la oigamos". Uno de los guionistas que preparó los diálogos, una vez terminada la película ¡entró como seminarista en la diócesis de Getafe!
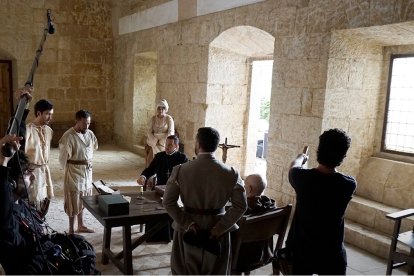
Goya Producciones filma su película sobre las apariciones de GuadalupeGOYA PRODUCCIONES
Lo que no funciona en el cine católico
Ha habido mucho cine cat√≥lico en Espa√Īa y en los pa√≠ses hispanos recientemente, y¬†Garrig√≥ ve cosas que no funcionan en pantalla.
"Tiene que haber vida, acción, movimiento. Una monja de clausura que nunca sale de su convento ni hace cosas, no es materia para una película. Pero sí se puede hacer con la Madre Petra de San José, que va de un sitio a otro, se mete en peleas y tiene una juventud muy activa. O con Santa Soledad Torres Acosta (Luz de Soledad), con su vida llena de acción, que sufre ataques, críticas, etc... Tiene que haber acción", insiste.

Multimedia
¬ęLuz de Soledad¬Ľ, vista desde dentro
Tampoco hay que deformar demasiado los hechos. "Las pel√≠culas de santos de¬†Lux Vide, la productora italiana, a veces exageraban¬†tanto su ficci√≥n, buscando llegar al gran p√ļblico, que la personalidad del santo quedaba difuminada, borrosa", considera.
"Tampoco puedes hacer¬†un merengue poco s√≥lido, sin imaginaci√≥n, sin creatividad¬†y sin saber ad√≥nde te diriges. El cine es un trabajo de equipo donde opinan muchas personas, pero te ha de hacer vibrar como creativo, y as√≠ har√° vibrar a los espectadores", a√Īade.
Una dificultad específica en el cine católico es que a veces es cine de encargo. "Te proponen un personaje que quizá no es el que desearías", admite. Se puede perder frescura o libertad.
Los que quieren una superproducción
Otras veces el cliente quiere una superproducción, pero no aporta dinero para eso.
"Imaginemos que nos piden hacer una pel√≠cula de Santo Toribio de Mogrovejo, un gran misionero que viajaba sin parar en el Per√ļ del siglo XVI. Quieren¬†una especie de¬†Rambo¬†espiritual, con indios, serpientes, selvas y monta√Īas. Estupendo, pero hay que financiarlo.¬†Incluso Santo Tom√°s Moro, interesant√≠simo, en la corte inglesa del siglo XVI. Me encantar√≠a, pero son trajes, decorados... ¬°cuantos m√°s trajes, m√°s cara!"
La Inmaculada y los jud√≠os fascinados por Jes√ļs
Goya Producciones tiene ahora dos grandes proyectos entre manos. "Uno trata de la Inmaculada... y para eso hay que hablar de la m√°cula, de Ad√°n y Eva y la Ca√≠da. Tiene mucha historia en Espa√Īa, que siempre fue¬†pa√≠s inmaculista: ya lo defend√≠a el Rey Wamba en Toledo en el siglo VII. Y permite hablar del Apocalipsis, de figuras como Alphonso Ratisbone y otras cosas".
Otro proyecto se titulará En busca del Mesías. Habla de la conversión de judíos a la fe católica, algunos fallecidos (como el doctor Nathanson, el poeta Max Jacob, el rabino italiano Eugenio Zolli, la filósofa y santa Edith Stein) y otros que hoy viven y hablan de su viaje de fe.
¬ŅY los obispos que hacen por el buen cine?
¬ŅQu√© hace la jerarqu√≠a por el cine cat√≥lico? Los¬†obispos antiguos financiaban catedrales y monumentos, pero los actuales no financian audiovisuales,¬†pese a que es un arte que llega a mucha gente.
"No recuerdo haber recibido nunca dinero de obispos para pel√≠culas¬†o promoci√≥n", dice Garrig√≥. "Las comunidades protestantes s√≠ que apoyan su cine cristiano, hacen pi√Īa y sacan pel√≠culas. Pero¬†los obispos cat√≥licos lo m√°ximo que hacen es apoyarte en sus redes sociales o acudir a la¬†premi√©re,¬†a presentaciones, etc..."
Así, la financiación del cine católico siempre es precaria y austera. A veces hay historias providenciales. Garrigó cuenta una.
"Busc√°bamos dinero para una pel√≠cula. A un sobrino m√≠o, en paro, le llamaron para ser asesor de inversiones. Me dijo: "p√°same este proyecto que se lo presento a mi jefe". Le dije: "bien, pero¬†necesitamos 80.000 euros".¬†Al d√≠a siguiente, mi sobrino me dice: "¬Ņen qu√© banco lo quieres?"¬†Resulta que su jefe estaba muy inquieto por presentar unas cuentas, y se encontr√≥ una estampa de la Virgen. Al d√≠a siguiente, le lleg√≥ nuestro proyecto: es¬†como si la Virgen le animara a invertir en eso.¬†¬°Incluso sinti√≥ que ten√≠a que desinvertir en acciones de armamento por el mismo dinero!"
Tras 25 a√Īos haciendo pel√≠culas de fe y valores, Garrig√≥ constata: "Econ√≥micamente, siempre¬†vamos con el agua al cuello. No nos ahogamos, pero no te puedes dormir".
Fecha Publicación: 2025-04-06T03:54:00.001-07:00
GOZOSA MISI√ďN EN MENASALBAS
Desde los d√≠as veraniegos del Campamento, en que varios de los participantes de Menasalbas se ofrecieron a organizar una misi√≥n conjunta con los madrile√Īos, iban creciendo las ganas por estar juntos. El objetivo se cumpli√≥ el finde 25-26 de enero. All√≠ nos esperaba el grupo anfitri√≥n de unos 12 j√≥venes, as√≠ como sus intr√©pidas y acogedoras madres que enseguida los acomodaron por sus casas. Breve reuni√≥n para presentarse y ver el programa: convivir, conocer lo mejor de la historia y la vida del pueblo, orar, celebrar el gozo de ser cat√≥licos, haciendo part√≠cipes a todos los vecinos.
Sin necesidad de siesta, pronto estaban todos en el gran polideportivo. Cuatro equipos de futbito disputaron y disfrutaron deportivamente en sana competitividad. Tras la ducha y vuelta a las casas, se recordó e invitó a la gente a la Charla-testimonio con Joaquín Echevarría, padre de Ignacio Echevarría, el héroe del monopatín.
A las 10 de la noche, en la monumental iglesia parroquial, acompa√Īamos a Jes√ļs Eucarist√≠a en una vigilia de adoraci√≥n en la que los j√≥venes recrearon escenas del Evangelio,¬† en un marco de honda devoci√≥n, con espacio para la confesi√≥n, silencio, reflexi√≥n, oraci√≥n, canci√≥n.
El domingo, d√≠a del Se√Īor, aprovechamos para recorrer todo el pueblo, acompa√Īados de la gu√≠a del historiador Luis Miguel Manzanillo A las 12, celebramos lo m√°s grande de nuestra fe, la santa Misa, en la que colaboramos en las lecturas, canciones, junto al querido p√°rroco don Francisco y los fieles anfitriones. Una comida fraterna que, al igual que en la cena, palpamos el milagro de la multiplicaci√≥n de los panes pues nos sentimos desbordados por la generosidad de las familias del pueblo y donde pudimos constatar que compartir mesa es compartir vida.
Al final, cada uno de los participantes agradeci√≥ lo vivido en jornadas tan apretadas: "Me sorprendi√≥ la hospitalidad de las familias que all√≠ nos esperaban, que no olvidaron cuidar ning√ļn detalle a la hora de acogernos. (Francisco H., M√°laga). "Durante estos dos d√≠as, vivimos momentos de oraci√≥n (vigilia), ¬†reflexi√≥n (charla de Joaqu√≠n Echeverr√≠a), recreaci√≥n (f√ļtbol), formaci√≥n (gu√≠a por el pueblo) que fueron muy enriquecedoras y me hicieron disfrutar mucho". (Alejandro, MAS). "Para m√≠, que la Milicia venga a mover Menasalbas y ayude a los pocos cristianos que hay me hace sentir que no estoy solo en esta batalla" (Arturo, MAB). "La vigilia en la que nos dimos cuenta que todos tenemos errores pero que Dios quiere que se cumpla su voluntad en nosotros para hacer misi√≥n en nuestro colegio". (Dani Tora√Īo., Madrid). "Ha sido una gran oportunidad tanto para conocer y agradecer la gran acogida de los menasalve√Īos". (Tom√°s Isidoro, Madrid). "Ha sido una maravilla, nos lo hemos pasado genial, estoy deseando repetirlo.(√Āngel Daniel, Aranjuez)
Como medio de mantener la vida del grupo, Iván presentó la revista ESTAR y se obsequió un ejemplar a todas las familias, invitándoles a suscribirse.
Y lleg√≥ el momento de la separaci√≥n, para el cual nada mejor que formar la cadena de amor, rezando a nuestra Madre, que no nos separemos, que un solo coraz√≥n nos una en apretado lazo que nunca dice adi√≥s. Y, al decirlo, con nuestros abrazos, nuestra despedida, quedaba en el aire y en el coraz√≥n un sentimiento de esperanza, de j√ļbilo, de llenar en parte la Espa√Īa vaciada.
 
José Antonio Benito Rodríguez
Fecha Publicación: 2025-04-06T03:48:00.001-07:00
Este s√°bado 5 de abril del 2025, en el marco del 29¬ļ aniversario de Basida-Navahondilla "Agarrados a la vida" he tenido el gozo de asistir a la presentaci√≥n del libro "Basida. Mi segunda placenta". Su autor, Clemente Aguilera Flores, gran amigo de mis d√≠as de voluntario en esta casa y con quien he compartido las vivencias del libro. La editora, entusiasta, Guadalupe Romero, a quien pude conocer en el evento. Las ilustraciones de Alex Miclan
Comienza con un sencillo pr√≥logo. Las 130 p√°ginas se articula en tres grandes apartados con simp√°ticos t√≠tulos "La buena", "La no tan buena", "La mejor". Es la trayectoria de su fascinante vida de aventura que "ve un puntito de luz", cuando tras el t√ļnel oscuro en que perdi√≥, lleg√≥ a BASIDA providencialmente. De la 115 a la 125 nos narra la historia de las tres casas de Basida y termina con "algunas frases y buenos consejos" que son la quintaesencia de la vida saboreada y compartida de Clemente (pp.126-128); bueno, el fin es una invitaci√≥n a que el lector se implique y escriba y el superfin es la simp√°tica despedida con el infaltable buenhumor que le acompa√Īa.
Y, lo mejor, lo que se consiga con la venta va cien por cien para BASIDA, su segunda placenta, su Cielo en la tierra.
Gracias, Clemente, ¬°enhorabuena! Amigos no se lo pierdan y compartan esta vida, relatada de modo tan sincero y abundante.
Les comparto su testimonio escrito en "Sencillamente" (Diciembre 2023, n¬ļ 33, p.38)
BASIDA = MI SEGUNDA PLACENTA.
Nac√≠ en Cabra, pueblo de C√≥rdoba, en 1950, y me pusieron de nombre Clemente como mi padre. Cuando ten√≠a cuatro a√Īos y ya √©ramos muchos en casa, nos trasladamos a un piso de Madrid. Al poco tiempo, me llevaron a un internado de monjas; luego, a otro internado, hasta que por edad no pod√≠a seguir y ¬†me inscribieron en un colegio estatal. La familia hab√≠a crecido ya hasta llegar a 17 los hermanos. ¬†
Aproximadamente, cuando ten√≠a unos catorce o quince a√Īos, nos junt√°bamos un grupito de amiguitos del barrio, nos √≠bamos al cine, al baile etc. Entre el grupito hab√≠a una vecinita que me gustaba y, con el tiempo, not√© que ella me miraba de una manera diferente. Cuando sal√≠amos los domingos, era mi sombra, le contaba chistes y ella se part√≠a de risa. √Čramos inseparables por lo que la relaci√≥n se convirti√≥ en un amor, ¬°de verdad!
¬†Reci√©n cumplidos los dieciocho a√Īos, me saqu√© el carnet de conducir y me compr√© a plazos una moto Vespa 125 c. c., luego vendr√≠a una citro√©n. ¬†¬†Aunque trabaj√© de botones en la adolescencia, mi trabajo tuvo que ver siempre con el tema de la construcci√≥n; se me daba tan bien, que siempre solicitaban chaperones as√≠ que me puse por a trabajar por mi cuenta, llegando a tener una secretaria y dos chavales conmigo; si alg√ļn domingo sal√≠a un urgencia la ten√≠a que hacer yo. Fui prosperando en el trabajo, llegando a ir fuera de Madrid, hasta Barcelona. Y tantas veces ocurri√≥ que mi novia -con mucha raz√≥n- se cans√≥ y me dej√≥. No pasado mucho tiempo lo volvimos a intentar, pero no funcion√≥. Me sent√≠ tan deprimido que -con veinticinco a√Īos- me li√© la manta a la cabeza, lo dej√© todo y firm√© tres a√Īos en la legi√≥n.
Ni que contar las aventuras vividas por las tierras africanas de Melilla. Como siempre me ha gustado meterme de lleno en el asunto, fui instructor, particip√© en varias operaciones especiales y mis superiores me pidieron que renovase. Pero, la verdad, es que cuando cumpl√≠ los tres a√Īos que firm√©, a√Īoraba regresar a mi casa y enseguida lo hice. Retom√© mis trabajos y enseguida me dispuse a ganar mucho dinero; alguna chiquita que otra, pero nada cuaj√≥, porque yo casarme por casarme y no quedarme soltero no entraba en mi convicci√≥n y poco a poco me fui picando con el alcohol, hasta el punto de perder la cabeza. Me convert√≠ en un mendigo, un pordiosero, tirado por las calles.
En tales condiciones, necesitaba una ayuda especial. Los m√©dicos le aconsejaron a mi familia que me ingresaran en un Hospital de salud mental. La le dio las se√Īas de BASIDA, casa de acogida donde conoc√≠a a la directora y ella misma se encargar√≠a de hablar en su nombre.
Concretamente, el d√≠a uno de noviembre hace diecisiete a√Īos se me abrieron las puertas de BASIDA y poco a poco volv√≠ a ver la luz, pero von much√≠sima mas claridad que cuando mi madre me trajo al mundo.
BASIDA nunca jamás se acabará porque siempre habrá alguien que coja las riendas y hacia delante seguirá. Esta es mi auténtica realidad.
 Clemente Aguilera Flores
Fecha Publicación: 2024-12-24T13:50:00.000-08:00
La cocina y la vida profesional - Revista H√°gase Estar
Amigos, les comparto mi artículo introductorio al magnífico recetario a todo color que la Revista ESTAR publica en esta Navidad con las mejores recetas de mi hermano Juan Luis, chef. ¡Buen provecho!
Dos de los momentos estelares del Evangelio nos presentan a Jes√ļs -siempre acompa√Īado de los ap√≥stoles- con "recetas" de comida en las que se nos va la vida. La primera, de la mano de la Virgen Mar√≠a, en las bodas de Can√°, ordenando "llenad las tinajas"; la segunda, en el momento supremo de la Pasi√≥n, la √ötima Cena, en la que nos invita a "tomad y comed" de √Čl mismo como alimento de vida eterna para que tambi√©n nosotros nos convirtamos en alimento de los dem√°s con nuestra entrega servicial.
El comer y el beber, tanto física como espiritualmente, son esenciales para vivir. Para los judíos, compartir mesa es compartir vida. De igual modo, en nuestra cultura cristiana los momentos clave de la vida como el bautismo, la primera comunión y ¡no digamos la boda! no se entienden sin sentarse a la mesa con un buen yantar y mejor sobremesa.
¬°Cu√°ntos problemas se evitar√≠an si logr√°ramos como san Mart√≠n de Porres "hacer comer en un plato a perro, pericote y gato"! Sin duda, que los potenciales enemigos, con la comida, la bebida y una distendida conversaci√≥n llegan a entenderse y convivir en paz. ¬°Cu√°ntas comidas han sellado amistades para siempre! A m√≠ que siempre me gusta ver puntos de encuentro, me agrada recordar por los 30 a√Īos vividos como misionero en el Per√ļ que hasta el t√≠pico plato espa√Īol de la tortilla de patatas debe su nombre al ingrediente aut√≥toctono del Per√ļ andino, la patata, ya que sin ella ser√≠a "francesa". Fue precisamente all√≠, en Candarave (Tacna, Per√ļ) donde escrib√≠ con mi hermano Juan Luis el art√≠culo "recetas gastron√≥micas de Candarave", como fruto del trabajo de los Grupos de Apoyo Misionero (GAM) del a√Īo 1992.
¬ŅY qu√© decir de las presentes recetas de ESTAR? Que, al principio, me sorprendi√≥ que una revista que naci√≥ con una vocaci√≥n netamente misionera, de "experiencias apost√≥licas", de la que tantas suscripciones ha hecho Juan Luis y en la que tantos art√≠culos espirituales he compartido, dedicase una p√°gina a contenido tan "profano". Sin embargo, recapacit√© y agradec√≠ el buen "olfato" de su actual director que deseaba brindar a sus lectores tan "apetitoso" regalo para darle sabor a sus vidas. Por su parte, Juan Luis quer√≠a compartir con todos nosotros lo mejor de su quehacer profesional como viene haciendo con sus alumnos de cocina y hosteler√≠a, en tantos campamentos juveniles, en decenas de cursos y talleres de cocina, en nuestro pueblo Roll√°n (Salamanca) o en el de Oventeni en la rec√≥ndita misi√≥n del vicariato de San Ram√≥n (Per√ļ), pasando por seminarios diocesanos como el de C√°ceres, en ediciones de "Sabor y saber", como voluntario en BASIDA... Siempre con la voluntad de darnos a todos y cada uno la oportunidad de sentarnos para alegrarnos la vida con la buena comida de su saz√≥n, con calor de hogar.
Y basta de esperar. Es el momento de agradecer en particular su sencilla y pr√°ctica receta de cada revista, tan adaptada al tiempo lit√ļrgico o del calendario. Gracias por recogerlas en este singular recetario. ¬°Buen provecho! y como a √©l le gusta decir: ¬°feliz misa, mesa y sobremesa!
José Antonio Benito
Fecha Publicación: 2024-12-12T05:16:00.000-08:00
¬°Qu√© ilusi√≥n pasear por el paseo que debe su nombre a Eduardo Rosales¬†y encontrarme con la escultura en piedra del pintor, patrocinada por el CBA en 1922 e instalada tras las reformas urban√≠sticas de 1968. Pintor especializado en pintura hist√≥rica, es el autor del c√©lebre cuadro de "Isabel la Cat√≥lica dictando su testamento", en el Museo del Prado (A√Īo 1864. √ďleo sobre lienzo, 287 x 398 cm
Sala 061B)
Obra cumbre de la pintura de historia del siglo XIX que marcar√≠a la decisiva transformaci√≥n de este g√©nero en Espa√Īa, este celeb√©rrimo cuadro fue presentado por Rosales a la Exposici√≥n Nacional de 1864, donde ser√≠a premiado con una primera medalla, que supuso el reconocimiento de su autor en los c√≠rculos art√≠sticos oficiales y una verdadera convulsi√≥n para los pintores espa√Īoles de su generaci√≥n.
Así, en la penumbra del dormitorio regio instalado en el Castillo de la Mota, la moribunda reina Isabel (1451-1504) aparece tendida en su lecho, cubierto con un dosel y rematado con el escudo de armas de Castilla.
Recostada su cabeza sobre dos altos almohadones y tocada con su caracter√≠stico velo sujeto al pecho por un broche con la venera y cruz de Santiago, ordena con una indicaci√≥n de su mano la escritura de su √ļltima voluntad, que dicta al escribano Gaspar de Gricio, sentado ante su pupitre, junto a la cama.
A la izquierda, dando la espalda a un peque√Īo oratorio iluminado por una lamparilla de aceite, est√° sentado el abatido rey Fernando, con el rostro compungido, la mirada perdida y el pensamiento absorto, abandonado el peso de sus brazos sobre el sill√≥n y apoyando los pies en un almohad√≥n de terciopelo.
En pie, junto a √©l, permanece su hija Juana, con las manos enlazadas y la mirada baja. Al extremo del lecho, acompa√Īan a la reina en sus √ļltimos momentos varios miembros de su Corte, encabezados por el cardenal Cisneros, vestido con la dignidad de su h√°bito, entre otros nobles.
En la sombra del aposento asoman detr√°s del dosel los marqueses de Moya, fieles servidores de la soberana moribunda.
Esta emblem√°tica obra maestra de la pintura espa√Īola, conocida con el ambiguo t√≠tulo de El testamento de Isabel la Cat√≥lica, supuso la reafirmaci√≥n de la personalidad art√≠stica de Rosales en la gran tradici√≥n pict√≥rica del Siglo de Oro, encarnada fundamentalmente en la obra de Vel√°zquez, provocando a partir de su triunfo en Madrid una verdadera revoluci√≥n est√©tica en el panorama art√≠stico de su tiempo y el radical cambio de rumbo en la evoluci√≥n de la pintura espa√Īola del antepasado siglo. As√≠, a partir de esta obra, la mayor√≠a de los grandes pintores espa√Īoles decimon√≥nicos volvieron los ojos hacia el realismo atmosf√©rico del mundo velazque√Īo, de paleta reducida y certera, que marcar√≠a de manera especialmente fundamental a los compa√Īeros de generaci√≥n de Rosales que viv√≠an junto a √©l en Roma.
La conquista fundamental del nuevo realismo instaurado por Rosales con esta pintura fue su especial sensibilidad para captar en los rostros de los distintos personajes asistentes al acto los matices m√°s sutiles de sus sentimientos interiores, as√≠ como la particular reacci√≥n de cada uno de ellos ante las palabras de la reina, en las que se iba desgranando pausadamente nada menos que el futuro del trono de las Espa√Īas.
D√≠ez, Jos√© Luis, 'Eduardo Rosales. Do√Īa Isabel La Cat√≥lica dictando su testamento'. El siglo XIX en el Prado, Madrid, Museo Nacional del Prado, 2007, p.205-211 n.37
Fecha Publicación: 2024-11-03T05:14:00.001-08:00
Publicadeo¬†En M¬™ Cruz D√≠az De Ter√°n Velasco Mujeres en Iberoam√©rica: Redes de ayer y hoy EUNSA, Pamplona, Coleccion/astrolabio-mujeres/ciencias sociales, pp.49-70 https://www.eunsa.es/libro/mujeres-en-iberoamerica-redes-de-ayer-y-hoy_143374/¬†Instituciones peruanas de mujeres al servicio de la educaci√≥n en el Per√ļ.
Una reflexión con ocasión del Bicentenario
José Antonio Benito Rodríguez
Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima
Sumario
Presento varias instituciones femeninas al servicio de la educaci√≥n de la mujer, en todas las etapas de la historia del Per√ļ, el incanato, el virreinato, el tiempo de la Independencia, para culminar en el tiempo republicano con seis congregaciones religiosas surgidas aqu√≠: Franciscanas Inmaculada Concepci√≥n (FIC), Agustinas Hijas del Sant√≠simo Salvador (AHSS), ¬†Reparadoras del Sagrado Corazon de Jes√ļs (RSCJ), Hermanas Misioneras¬†Dominicas del Rosario (HMDR), Congregaci√≥n Religiosa Canonesas de la Cruz (CRCC) y Congregacion Misioneras Parroquiales del Ni√Īo Jes√ļs de Praga (CMPNJP).
Present assess various female institutions that were at the service of women's education throughout the history of Peru; from the Inca period, followed by the Viceroyalty and Independence, until the republican period. Within the latter, I emphasize the presentation of six religious congregations that were founded in Peru: Franciscanas del Inmaculada Concepci√≥n, Agustinas Hijas del Sant√≠simo Salvador,¬† Reparadoras, Dominicas del Rosario, Canonesas de la Cruz y¬† Misioneras Parroquiales del Ni√Īo Jes√ļs de Praga.
Palabras:
Historia educativa de la mujer peruana, congregaciones femeninas religiosas peruanas.
Keywords:
Educational history of Peruvian women, Peruvian female religious congregations.
 
 
√ćNDICE
Introducción
I.¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† LA MUJER EN LA EDUCACI√ďN DEL PER√ö
1.      Tahuantinsuyo
2.      Virreinato
3.¬†¬†¬†¬†¬† Rep√ļblica
II.¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† CONGREGACIONES FEMENINAS SURGIDAS EN ESTOS 200 A√ĎOS
1. Franciscanas Inmaculada Concepción (Franciscanas Nacionales)
2. Agustinas Hijas del Santísimo Salvador.
3. Reparadoras.
4. Dominicas del Rosario
5. Canonesas de la Cruz
6. Misioneras Parroquiales del Ni√Īo Jes√ļs de Praga
Conclusión
Fecha Publicación: 2024-09-04T11:41:00.001-07:00
TESTIMONIO SACERDOTAL DEL  P. IGNACIO MUGUIRO, SJ (1928-2016)
 
Tuve la gran suerte de conocer al P. Muguiro como "colega" de la Facultad de Teolog√≠a Pontificia y Civil de Lima por el a√Īo 2000, cuando yo me estrenaba con el curso de "Historia de la Iglesia en el Per√ļ. Recuerdo con entra√Īable cari√Īo su porte alegre, siempre sonriente, rodeado de alumnos en los intermedios de las clases. Dictaba su c√°tedra de Derecho Can√≥nico pared por medio de mi aula y siempre nos llegaba el jolgorio de los alumnos por la gracia de sus explicaciones. Desde aquel curso comenc√© a recoger testimonios y vivencias de "peruanos cat√≥licos" y un buen d√≠a-del a√Īo 2001- recib√≠ de su mano este precioso texto que ahora les comparto como gratitud perenne[1]. Campea por doquier su transparencia en el pensar, su donaire en el escribir, su pasi√≥n en el afirmar, su gozo sacerdotal.
Su testimonio se ha enriquecido con la entrevista televisiva en PAX TV "EL PADRE Y EL HABLADOR" conducido por Hardy Montoya (HM) y Padre Rafael Re√°tegui (PRR) con motivo del A√Īo Sacerdotal, 2011. Diez a√Īos despu√©s de tu texto, al hilo de la vocaci√≥n y misi√≥n del sacerdote, nos abre su coraz√≥n gigante y nos comparte su comuni√≥n m√≠stica con Cristo y su celo por las vocaciones sacerdotales, de las que fue un gran impulsor y acompa√Īante perpetuo.
Como introducci√≥n, comparto la ¬†semblanza de la web de la Compa√Ī√≠a de Jes√ļs-Per√ļ al dar noticia de su partida para la eternidad el 2 de septiembre del 2016 https://inmemoriam.jesuitas.pe/2016/09/02/p-ignacio-muguiro-sj/
Al final, a√Īado el precioso art√≠culo de Alfonso Uss√≠a.¬†
 
I. SEMBLANZA
El P. Ignacio Muguiro naci√≥ el 2 de enero de 1928 en Madrid. En 1944, con 16 a√Īos de edad, ingres√≥ a la Compa√Ī√≠a de Jes√ļs en el noviciado de Aranjuez. En esta misma casa realiz√≥ el Juniorado de 1946 a 1949 y, posteriormente, estudi√≥ la Filosof√≠a en Madrid (1950-1952).
Su primera llegada al Per√ļ fue en 1953 para realizar su etapa de magisterio en el Colegio de San Jos√© en Arequipa como profesor. Acabado su magisterio en 1956, sigui√≥ los estudios de bachiller de Teolog√≠a en la facultad Granada y, posteriormente, estudi√≥ la licenciatura y el doctorado en Teolog√≠a Moral en la Universidad Gregoriana de Roma. Fue ordenado sacerdote en 1959 en Madrid y complet√≥ su formaci√≥n con la tercera probaci√≥n en C√≥rdoba (Espa√Īa).
Una vez acabados los estudios, su primer destino fue el Seminario "San Antonio Abad" de Cusco, adonde llega en 1962 para trabajar como profesor y espiritual. En ese tiempo fue el iniciador de los Cursillos de Cristiandad. Es nombrado Rector del Seminario en 1966.
En mayo de 1967, el P. General Pedro Arrupe le nombra Viceprovincial y, al poco tiempo, Per√ļ se constituye como Provincia. Por eso ser√° el √ļltimo Viceprovincial y el primer Provincial. Asume el cargo en el momento √°lgido de los profundos cambios que el Concilio Vaticano II gener√≥ en la vida religiosa y las vivencias experimentadas mientras desempe√Ī√≥ esta responsabilidad le acompa√Īar√°n toda la vida.
En 1972 retoma su actividad pastoral en tres líneas que constituirán su misión hasta su muerte: formación de sacerdotes, director de Ejercicios Espirituales y responsabilidades de gobierno. Estos tres ministerios estarán de alguna manera presentes en todos los lugares a los que fue destinado, a saber, comunidad de San Pedro en Lima (1973-1977), Seminario Mayor de Jaén (1977-1985) y Casa San Estanislao de Kostka, Huachipa (1986-2015).
La formaci√≥n de sacerdotes la realiz√≥ especialmente por medio de la docencia de Teolog√≠a Moral y el acompa√Īamiento. Ense√Ī√≥ en la Facultad de Teolog√≠a de Lima, Seminario "San Luis Gonzaga" de Ja√©n, Seminario "San Carlos y San Marcelo" de Trujillo y los Seminarios de Chosica e Iquitos.
Los ejercicios fue un ministerio siempre presente, pero que se intensificó desde su llegada a Huachipa. Dio incontables tandas de ejercicios a sacerdotes, religiosas/os y laicos por todo el país e incontable fue el bien que hizo a muchas personas.
En cuanto a sus responsabilidades de Gobierno cabe destacar que fue: superior de San Pedro (1975-1977), Rector del Seminario de Jaén (1977-1985) y superior de Villa Kostka (1986 a 1995). En el tiempo que estuvo en Huachipa y hasta que contó con fuerzas desarrolló una gran actividad pastoral en la vice parroquia en Jicamarca y de apoyo a los más necesitados. También reunía a un grupo de jóvenes.
La gran cantidad de personas de toda edad y condici√≥n que le buscaban para el acompa√Īamiento espiritual o consejo le definen como un hombre profundamente espiritual. Destac√≥ tambi√©n en √©l su afabilidad, buen humor, liderazgo y don de gentes.
A inicios de 2015, lleg√≥ a la Enfermer√≠a para tener un mejor cuidado de su salud. Falleci√≥ muy temprano el d√≠a 2 de septiembre, de un ataque card√≠aco, cuando se levantaba para la oraci√≥n. Contaba 88 a√Īos de edad. La Misa de Funeral se celebr√≥ el s√°bado 3 a las 10:00 am, en la parroquia de F√°tima. Posteriormente sus restos mortales fueron trasladados al Cementerio Presb√≠tero Maestro para el entierro
Demos gracias a Dios por su vida ejemplar, de entrega apasionada al Se√Īor, anunciando http://inmemoriam.jesuitas.pe/p-ignacio-muguiro-sj/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II. TESTIMONIO AUTOBIOGR√ĀFICO
1.      El benjamín de 12 hermanos
Nací en Madrid el día 2 de enero de 1928.  Aquel día llegué acá con lo puesto, tuvieron que darme una ropilla cualquier de la colección que se había salvado de mis diez hermanos anteriores.
Creo que les ca√≠ bastante bien a mis padres y hermanos porque no llevo encima ning√ļn trauma que pueda hacer feliz a un sicoanalista; supongo que todos se tuvieron que estrechar.¬† Uno m√°s en esas casas grandes de mil hermanos, no ocupa lugar.
Conmigo lleg√≥ la paz.¬† Mi padre sol√≠a ir de guerra a √Āfrica de vez en cuando.¬† Mi madre le segu√≠a con el lote de hijos que hab√≠a en el stock familiar, en la ciudad m√°s cercana del frente de batalla.
Soy el √ļnico de los hermanos que no nac√≠ con gusto de p√≥lvora en la boca.
Aprend√≠ a rezar antes de hablar‚Ķ.pues al principio nos juntaban las manos y d√°bamos un beso al Crucifijo‚Ķcuando luego habl√© me pareci√≥ que era un lujo decirle con palabras que le quer√≠a.¬† Se lo dije muy pronto. No tan pronto como El que parece que ven√≠a desde la eternidad diciendo mi nombre por encima de millones de estrellas. A las estrellas Dios no las quer√≠a.¬† Eran s√≥lo juguetes lejanos para que a sus hijos nos hicieran gui√Īos al poner el pie en la tierra, y nos hablaran de El. Me enter√© un d√≠a que las estrellas no ten√≠an coraz√≥n y estaban heladas en su fuego‚Ķy me dio un mont√≥n de pena.¬† Mi padre era un militar de mil guerras.¬† Cuando mor√≠a uno de sus compa√Īeros en el desierto de √Āfrica, se plantaba a sustituirle a la misma semana‚Ķ.y detr√°s iba la turba de hijos con una esposa que lo adoraba y todos nos met√≠amos en la refriega menos yo que no hab√≠a nacido y me qued√© para contarlo.
Dicen que entraba en batalla con toda la valentía.  Pero él me dijo un día que era mucho más valiente avanzar delante de todo el ejército en formación, ante la mirada de todos, marcando el paso, para recibir la comunión en un alto de la batalla.  Ahí siempre avanzaba solo pero jamás nadie se atrevió a hacerle una broma.
 
2.¬†¬†¬†¬†¬† A los 7 a√Īos muere su padre, militar, en la Revoluci√≥n de Asturias
Un d√≠a, cuando yo ten√≠a siete a√Īos mi padre volvi√≥ con su regimiento de una revoluci√≥n que hubo en Asturias‚Ķ..Ven√≠a enfermo de muerte.¬† A los 8 a√Īos me qued√© hu√©rfano de padre.¬† Con recuerdo en el alma de un hombre bueno, amigo de Dios y con las botas llenas de polvo de no s√© qu√© guerra.
Mi madre con sus 46 a√Īos puso orden en el peque√Īo regimiento que le hab√≠a dejado mi padre.¬† Los doce no pudimos tapar la pena que ella llevaba en el alma.¬† Se adoraban √©l y ella.¬† All√≠ aprend√≠ qu√© cosa era amor aunque nunca en clase lo pude explicar ni definir. Pero lo respir√© a bocanadas durante 8 a√Īos en casa.
 
Mi madre no llor√≥ delante de nosotros. Nunca le gustaron las escenas. Estuvo metidita en su cuarto dos d√≠as hart√°ndose pienso de llorar y a los d√≠as sali√≥ a poner un poco de √°nimo en el ej√©rcito n¬į12 a poner √°nimo y alegr√≠a‚Ķ
-"Yo te ayudaré, María, desde el cielo: mucho mejor". Y soy testigo de que lo cumplió maravillosamente.
A los pocos días yo hacía mi primera comunión…Fue el encuentro con un Dios espléndido cuando acababa de perder un dios terreno que reflejaba muy bien el rostro de Dios menos en las guerras.
D√≠as antes con mi hermana n¬į12 estuve a punto de irme a un asilo para¬† ni√Īos hu√©rfanos... Mi hermana peque√Īa y yo √©ramos bastantes chantajistas. Amenaz√°bamos acusar las palomilladas de todos si no hab√≠a una congruente coima para comprar nuestros silencios‚Ķ Pero los dos √ļltimos, ella y yo, ten√≠amos la sana costumbre de bajar a una pasteler√≠a y pedir, con frecuencia, los pasteles que se nos antojaban. Nos quer√≠an mucho en las pasteler√≠as y nosotros pens√°bamos que nos regalaban los pasteles‚Ķ ¬°ingenu√≠sima idea de dos bautizados! Un d√≠a lleg√≥ una cuenta-nota de la pasteler√≠a. Una cifra tan alta como una casa anunciaba un consumo de pasteles que superaban las econom√≠as m√°s fuertes‚Ķ Nada m√°s o√≠r que nuestros hermanos le√≠an en la comida la lista de pasteles, asombrados y horrorizados, vieron que los dos peque√Īos est√°bamos colorados como tomates y a punto de llorar.¬† Nos cayeron los diez encima aprovechando que no estaba mi madre‚Ķnos llamaron corruptos y todo lo que ahora dicen a Montesinos[2] y que he vuelto a recordar‚Ķpor su fuerza, s√≥lo Montesinos y nosotros dos podemos saber lo que la chusma puede decir de unos ingenuos estafadores cuando la rabia y la venganza les corroe‚ĶTodas nuestras tramas y coimas de ocho a√Īos cayeron estrepitosamente‚Ķ Pero un arrebato de dignidad me envolvi√≥ y dije la respuesta fatal: "Ahora comprendo que siempre nos hab√©is odiado‚Ķhemos llegado tarde a esta casa que ya estaba llena‚Ķsobramos...quer√©is que nos marchemos".
 
Nunca fui tan orador‚Ķpero la respuesta fue horrenda... los diez, sin faltar uno, los diez aplaudieron nuestra protesta de v√≠ctimas incomprendidas y los diez aplaudieron la idea de marcharnos de casa. No esperaba esa dura reacci√≥n de la chusma‚Ķpero sin renunciar a mi dignidad primera dije con toda gallard√≠a‚Ķ "Ahora mismo, los dos nos marchamos al asilo de ni√Īos desamparados"‚Ķ Volvi√≥ la turba a aplaudir la idea‚Ķ no hubo m√°s remedio que salir. Abrimos la puerta de la casa y empezamos a bajar despacio y llorando las escaleras‚Ķ Yo le dec√≠a por lo bajo... "Oye, ¬Ņt√ļ sabes d√≥nde est√° el asilo? Porque¬† estos desgraciados han acabado para nosotros"‚Ķ Mi hermana peque√Īa que era la que m√°s pasteles hab√≠a comido lloraba y lloraba‚Ķ En esto apareci√≥ mi madre que volv√≠a de la calle. ¬°Qu√© hacen los dos en la calle?‚ĶContamos despacio la triste historia adivinada de unos hermanos que nos odiaban porque √©ramos muchos‚Ķ Nos callamos la historia de la pasteler√≠a‚Ķ y de la mano de madre entramos en casa, inmensamente aplaudidos, con cierta rechifla del p√ļblico soez pero sin que nadie hablara de la cuenta y los pasteles. Fueron nobles.¬† Nunca supe qui√©n pag√≥ esa cuenta pero nunca volvimos a ser alcahuetes.
 
3.      La primera y decisiva Primera Comunión
He pasado deprisa mi primera comunión. Tuve un grueso altercado con el fotógrafo al que acabé pateando. Desde entonces a todos los fotógrafos y periodistas inoportunos los saqué de mi lista de amigos al menos por las horas de su trabajo.
Me prepar√≥ para la Comuni√≥n un santo agustino que fue pocos d√≠as despu√©s asesinado "por ser sacerdote" en los primeros d√≠as de la revoluci√≥n-guerra del 1936‚Ķ me dijo algo que para mi fue la primera gran noticia... y ninguna la ha superado despu√©s‚ĶDios me iba a esperar todos los d√≠as en la Eucarist√≠a. Yo en la cola de las personas importantes de casa con 10 jefes mayores encima me enter√© que para Dios era alguien bien importante.¬† Me esperaba todos los d√≠as‚Ķy adem√°s, esa palabra "te espero, vente" era la t√≠pica palabra de los grandes amigos‚Ķera Dios inmenso, y era amigo como si no tuviera otra cosa que hacer.¬† Esto me engrandeci√≥ y todav√≠a sigo abrumado diciendo a mis 73 a√Īos[3] las dos palabras‚Ķ "Mi Dios y mi amigo". A esto se ha reducido gran parte de mi teolog√≠a y de mi oraci√≥n sorprendida todos los d√≠as.¬† Este es el regalo mejor de la vida.¬† Y cada d√≠a es maravilloso porque de entrada a la ma√Īana me vuelvo a sentir asombrado de escucharle repetir la misma frase. No se ha arrepentido y yo sigo embobado presumiendo m√°s que un presidente de la Rep√ļblica el d√≠a que le ponen la banda presidencial‚ĶEl me la pone todos los d√≠as, la banda de la amistad, delante de los √°ngeles o en el silencio bonito de mi peque√Īa capilla‚Ķ y el alma se derrama en ternura como un mar grande.
 
4.      Asco infinito de todas las guerras
La guerra estall√≥‚Ķpas√© m√°s hambre que toda la que he visto publicada en el Per√ļ en todos mis a√Īos peruanos‚ĶAqu√≠ siempre hay un camote perdido. All√≠ un pedazo de pan que me dieron despu√©s de meses sin verlo lo tuve una hora sin tragar en la boca para que no se acabara‚Ķlas piernas hinchadas...por la noche en el colegio nos repart√≠an 10 cohetes a cada uno y hac√≠amos nuestra guerra como verdaderos malditos‚Ķ¬°qu√© bestias √©ramos y qu√© bestias eran nuestros juegos!
Los cuatro hermanos m√≠os estaban en la guerra.¬† El √ļltimo de 15 a√Īos de edad me dej√≥ solo en el colegio para marcharse al frente. Yo que me qued√© en tierra a pasar hambre y a ver los combates a√©reos y dormir con fondo de bombas explotando‚ĶY acab√≥ la guerra y ten√≠a dos hermanos menos‚Ķ ¬°Y tuve un asco infinito a todas las guerras!!
Diariamente me encontraba con Cristo en la Eucarist√≠a y esto es lo m√°s grande que me ha pasado en la vida. El hacia el milagro de ser indispensable y lo √ļnico serio que hac√≠a un chiquillo de 15 a√Īos: encontrarme con Dios todos los d√≠as. Ni √Čl ni yo fallamos. El milagro de que siempre tuve tiempo, y ganas, y no hab√≠a distancia, era cosa cotidiana. All√≠ me di cuenta de que hab√≠a resuelto lo m√°s importante en la vida. Yo nunca iba a ser un solitario. Siempre, hombro con hombro llevaba a Dios por todos mis caminos‚Ķ
En el colegio fui un pésimo alumno. Me expulsaron sin causa, como siempre suele hacerse. Cuando sucedía un lío disciplinar y no aparecía el culpable nos echaban a los tres que teníamos peor nota en el colegio. Yo era uno de los tres por acumulación de castigos inevitables en mi edad.
 
5.¬†¬†¬†¬†¬† Mi vocaci√≥n a la Compa√Ī√≠a de Jes√ļs
Un d√≠a fui a hablar con un cura. Y de golpe me dijo: "T√ļ tienes vocaci√≥n".¬† Yo le dije que aunque acababa la secundaria no me hab√≠a preocupado de mi futuro.¬† El examen de Rev√°lida o de estado previo a la Universidad nunca lo iba a aprobar. En mitad de secundaria me ense√Īaron una tabla de logaritmos cuando ten√≠a prisa por ir a jugar un partido de front√≥n.¬† Yo al ver esas p√°ginas me rebel√©. Hasta ahora los libros ten√≠an letras y le√≠a mucho‚Ķ pero un libro s√≥lo de n√ļmeros enigm√°ticos produjo en mi interior n√°useas infinitas‚Ķ Dije y jur√© como cristiano que jam√°s abrir√≠a ese libro aunque me costase quedarme de pe√≥n‚Ķ Y lo cumpl√≠.¬† Pero sin saber logaritmos era imposible aprobar‚Ķ El cura me dijo, si Dios hace el milagro de que apruebes es que quiere que seas jesuita.¬† Y yo acept√© comprendiendo que Dios o pod√≠a querer lo imposible: aprobado.¬† Me puse de todas maneras de acuerdo con un compa√Īero matem√°tico para que me pasara el problema‚Ķ Yo le pasar√≠a todo lo de letras‚ĶLleg√≥ el problema que era de geometr√≠a‚Ķ pero para esas alturas la palabra logaritmos eran para m√≠ "matem√°ticas"‚Ķ Mi socio de examen hizo r√°pido el problema y‚Ķ primera traici√≥n de la vida... se levant√≥, entreg√≥ su examen y no me pas√≥ el problema‚Ķ Vino a recoger su l√°piz y mi indignaci√≥n y rabia fue tan honda que me saqu√© el alfiler grande de la corbata y se lo clav√© en el muslo hasta dentro.¬† Dio un grito, se alborot√≥ la Universidad y sali√≥ con mi alfiler de corbata clavado para eterna memoria.¬† En vista de que no hab√≠a nada que hacer‚Ķ mir√© por primera vez el problema, lo enfoqu√© como acertijo o adivinanza que era mi primera diversi√≥n en los peri√≥dicos y no s√© c√≥mo lo resolv√≠ y lo resolv√≠ bien‚Ķ aprob√© y honradamente entr√© en la Compa√Ī√≠a de Jes√ļs‚Ķ
All√≠ me encontr√© con Jesucristo como yo cre√≠a que era imposible encontrarlo en la tierra.¬† Decidimos que hab√≠amos nacido uno para el otro.¬† El en Bel√©n y yo en Madrid pero ambos est√°bamos ahora aqu√≠.¬† Jesucristo me marc√≥ toda la vida, me apasion√© por √Čl como uno se apasiona por un Dios‚ĶY en mi coraz√≥n no ha habido espacio ni humor para que nadie entrara.¬† Necesitaba todo el coraz√≥n para √Čl y era poco el que yo ten√≠a‚Ķ
Me preguntaron hace unos d√≠as si aquel d√≠a sent√≠ el peso de renunciar a una mujer, y a unos hijos preciosos, doce pensaba tener, y a la libertad que era mi lema en el colegio y la clase, y a no tener plata‚Ķ Y tuve que detenerme a pensar‚Ķ y como un so√Īado respond√≠, hace pocos d√≠as, te juro que nunca pens√© que perd√≠a algo.¬† Me arrebat√≥ Cristo y me aloc√≥ de tal manera ¬†-para eso es Dios- que me olvid√© de hijos, hogar, boda, libertad, plata. No, nunca renunci√©. S√≥lo pens√© en que sin √Čl era la vida imposible y que ya no podr√≠a encontrar nadie como √Čl.¬† Ahora a los 73 no s√© si soy pobre, libre, etc‚Ķ Pero tengo a Dios y mis dos brazos son pocos brazos para abrazarlo‚Ķ y mi coraz√≥n estalla de cari√Īo. Soy el tipo m√°s orgulloso del mundo no por m√≠, que me doy pena, sino porque El es mi amigo del alma y pesa demasiado su amistad para este pobre coraz√≥n mal trajeado.
 
De casa me march√© sin decir nada concreto de fecha y d√≠a. Sal√≠ por la puerta y no volv√≠ m√°s a ser inquilino de aquella tribu maravillosa. No me desped√≠ porque aborrezco todo g√©nero de despedida, celebraci√≥n, agasajo, y funeral. Nunca he acudido a esos momentos estelares de la vida de la humanidad.¬† Me gusta ser amigo sin alboroto de gente, sin boato ni aspavientos‚Ķ Luego eso lo deriv√© a las celebraciones pomposas de la Iglesia con el Obispo enchufado en un gorro persa y vestido rojo¬† y seda‚Ķ No recuerdo ceremonia alguna fuera de la de mi ordenaci√≥n en que era indispensable‚Ķ A Dios me gusta tratarlo mano a mano en el sencillo silencio de la Eucarist√≠a y de Bel√©n‚Ķ Me molesta que haya otro protagonista aunque sea Obispo o cura, fuera de El‚Ķ No s√© c√≥mo he logrado defenderme de esa ceremonia sin fin a lo largo de mi vida‚Ķ Los amigos son f√°ciles y sencillos y se acaba cuando se quiere.¬† Las celebraciones e incluyo las lit√ļrgicas son dif√≠ciles, huachafas de colorido, rito y coro, y nunca se sabe cuando se acabar√°‚Ķ. La Misa de cada d√≠a es la excepci√≥n. Pero es que all√≠ cierro los ojos y me imagino el mundo entero frente al altar, y Dios en las manos y ya est√°‚Ķ Eso tan sublime s√≥lo se puede vivir en el coraz√≥n, sin agitaci√≥n ni colores, ni gritos. Es el silencio de Dios traspasando el alma como coro s√≥lo me gusta que haya un ni√Īo peque√Īo que llore pues es el que m√°s me recuerda a Dios y el que tiene derecho a estar en la presidencia porque es el √ļnico con un limpio coraz√≥n, Jes√ļs y el peque√Īo llor√≥n.¬† Si les molesta el lloriqueo del chiquillo yo lo prefiero al coro de guitarras, maracas, y dem√°s ruidos.
 
Estudi√© por todo lo que no hab√≠a estudiado durante 17 a√Īos. ¬°Ah√≠ pague bien! Dos a√Īos de noviciado, no pudieron prepararme mis formadores para nada del mundo cambiante que me esperaba‚Ķ. Ni lo pretendieron.¬† No eran profetas ni siquiera hijos de profetas‚Ķ No me prepararon para¬† el Vaticano II y la Liberaci√≥n, y la ca√≠da del muro de Berl√≠n ni la computaci√≥n‚Ķ¬† En aquellos maravillosos d√≠as s√≥lo nos dieron tiempo para¬† conocer y hablar y querer rabiosamente a Dios y su Cristo‚Ķ¬† S√≥lo nos dieron a Cristo.¬† Y de ese Cristo he vivido estos agitados 73 a√Īos riendo con √Čl mientras d√°bamos vueltas y vueltas en la verbena¬† del aggiornamento.¬† Ni √Čl ni yo lo tomamos nunca en serio.¬† Cristo, dec√≠a Agust√≠n y lo hemos dicho todos con tanta raz√≥n como Agust√≠n que nos rob√≥ la frase "‚Ķ Cristo hermosura siempre antigua y siempre nueva‚Ķ" y tarde siempre conocida.¬†
 
Vi pasar a tal velocidad vertiginosa que me hice a un lado para que no me arrollaran los nuevos vientos en su turmix y los dej√© para quedando s√≥lo un poco de aire de despedida ene l ambiente. S√≥lo dej√© un pie en la tierra‚Ķ pero el otro lo ten√≠a en el pelda√Īo del cielo para mejor poder comprar lo pasajero y lo eterno.¬† Porque aunque he querido mucho la vida y la gente que me ha rodeado‚Ķ yo confieso -mal que le pese a mil sic√≥logos- que soy m√°s del cielo que de la tierra‚Ķ Para eso nac√≠ y va a durar mucho m√°s que estos 73 a√Īos que han sido un susto tras otro.
 
Hice la filosof√≠a despu√©s de cuatro a√Īos de literatura, humanidades y griego y lat√≠n a todos pasto. La filosof√≠a hizo perder la fe a unos cuantos intelectuales que se empe√Īaron en meter a Dios en el laboratorio de sus silogismos cerebrales. No les cab√≠a Dios en su cabeza‚Ķ Dios era mucho m√°s grande que esa pobre olla de grillos.¬† Nunca comprendieron que Dios entra a nivel coraz√≥n porque es amor‚Ķ Ellos lo quer√≠an a nivel microscopio como una plaqueta‚Ķ Se entontecieron en sus pensamientos y se les enfri√≥ para siempre el coraz√≥n‚Ķ Da mucha pena. Ya empezaban en Filosof√≠a a hacer sus n√ļmeros de audacia algunos profesores que cultivaban la duda met√≥dica como signo de inquietud intelectual despierta.
 
Allí perdí mis primeros amigos de vocación. Me arrimé al Sagrario y con la aldeanita de Nazaret hablaba algo de filosofía hasta que los dos rompíamos a reír. Mi madre Santa María sabía de Dios mucho más que mi profesor de Teodicea… pero  además era agua clara y le cantaba riendo.
 
6.¬†¬†¬†¬†¬† Los viajes en barco al Per√ļ-Espa√Īa-Roma
Vine al Per√ļ en un barco que me revolvi√≥ las entra√Īas de mareas.¬† Tres a√Īos maravillosos en Arequipa.¬† Prueba pastoral en Colegios‚Ķ Ense√Ī√© todo lo que no sab√≠a.¬† La obediencia era seria.¬† No exist√≠a aun la objeci√≥n de conciencia y as√≠ ense√Ī√© electricidad aunque tengo horror a enchufar una l√°mpara.¬† Ense√Ī√© matem√°ticas sin haber abierto el libro de logaritmos... y anatom√≠a, zoolog√≠a, bot√°nica, artes manuales 14 cursos distintos... pero conoc√≠ y aprend√≠ infinito de aquellos arequipe√Īos nobles, llenos de amistad y de nevadas.
 
Volv√≠ en otro barco a Espa√Īa para seguir mi teolog√≠a‚Ķ cuatro a√Īos¬† en la Facultad de Granada y luego dos a√Īos para el doctorado en Roma en la Gregoriana.¬† Era tan caro vivir en Roma que decid√≠ acabar pronto la tesis. La Virgen del Camino me dijo cu√°l pod√≠a ser¬† la tesis en una visita que le hice a punto de perder todas las br√ļjulas‚ĶMe orient√≥ muy bien y aquella misma noche me la aprobaron en la Universidad‚Ķ Desde S. Agust√≠n hasta los escol√°sticos hab√≠a un vac√≠o sobre las ideas morales de la Iglesia.¬† En medio de ese mont√≥n de siglos de silencio estaba S. Isidoro de Sevilla haciendo de puente. Fue interesante unir las dos orillas y ver c√≥mo se hab√≠a trasmitido √≠ntegra la moral a trav√©s de los siglos m√°s bestias de Europa y de la Iglesia. La Iglesia en su barco hab√≠a surcado con todo el cargamento de tesoros hasta la otra orilla y lo depositaba en las buenas manos de Tom√°s de Aquino‚Ķ Al a√Īo y medio acab√© y defend√≠ mi tesis‚Ķ Esto supuso que s√≥lo pude ir una vez a San Pedro.¬† Que no vi el museo de Vaticano ni la capilla Sixtina‚Ķ Fui retrasando todo lo art√≠stico por acabar mi tesis y no arruinar a mi Provincia del Per√ļ.¬† Siempre alegu√© que despu√©s de los ex√°menes y defensa de la tesis visitar√≠a paso a paso todas las maravillas del Renacimiento‚Ķ El d√≠a que defend√≠ con √©xito mi tesis recib√≠ un fax de mi provincial peruano (entonces le llam√°bamos telegrama) dici√©ndome que me necesitaban de profesor en el Cuzco a la semana siguiente‚Ķ Di un beso volado a todas las maravillas de Roma que no hab√≠a visto pero me las imaginaba, di un beso menos volado a mi madre que era una ancianita‚Ķ y me vine volando al Cuzco donde me instal√© y fui feliz.
 
7.      La ordenación sacerdotal
El momento mejor de este tiempo fue -por supuesto- la ordenaci√≥n sacerdotal.¬† Nunca pude imaginar que yo lo iba a traer cada ma√Īana a mis manos y que iba a perdonar en su nombre los pecados‚Ķ
Todo lo que sent√≠ aquel d√≠a se queda para Dios pues no eran cosas que pueda yo hablar sino a punta de balbuceos errantes‚Ķ. Le pagu√© a mi madre el haberme tra√≠do a la vida cuando ten√≠a derecho a descansar llegando yo el 11 a la casa‚Ķ y la fe que mam√© desde chico y se¬† lo pagu√© a precio de Dios,‚Ķ.. Dej√© a Dios en sus bocas y le dije "s√≥lo √Čl sabr√° darte gracias por la vida y el amor que diste". Y ella me dijo: "Vete con √Čl, hijo m√≠o, porque √Čl vale mil veces m√°s que tu madre‚Ķ pero no le falles, hijo del alma, porque ser√≠as mi mayor tristeza".
Aquellos a√Īos peleaban hasta el aburrimiento discutiendo "¬Ņcu√°l era la identidad sacerdotal? Me di cuenta que s√≥lo se lo preguntaban los que ya hab√≠an perdido su vacaci√≥n.¬† Tengo 73 a√Īos y s√© bien que nunca podr√≠a haber sido feliz fuera del sacerdocio‚Ķ Nunca tuve tiempo para hacerme preguntas imb√©ciles.
A la llegada al Cuzco me encargaron del Seminario Regional con seminaristas de 8 di√≥cesis. All√≠ pas√© unos maravillosos a√Īos y al mismo tiempo nos lanzamos a trabajar en la ciudad en los cursillos de cristiandad. √Čramos diocesanos, dominicos, salesianos, franciscanos, mercedarios, jesuitas.¬† √Čramos amigos del alma y de un solo coraz√≥n.¬† La ciudad se volc√≥ con Cristo porque todos nosotros no sab√≠amos hablar m√°s que de √Čl. √Čramos sacerdotes recientes‚Ķ.
En aquel tr√°fago de clases, cursillos, etc‚Ķ vi que se quebraban algunos entusiasmos y aparec√≠an crisis‚Ķ"Trabaj√°bamos hasta matarnos por Jesucristo‚Ķ pero algunos ya no ten√≠an tiempo ni humor para hablar con √Čl"‚Ķ y cuando se deja de hablar con √Čl, aburre repetir lo¬† mismo y se deja de hablar del‚Ķ Fue cuando decid√≠, lo vi claro, que si un d√≠a no hab√≠a hablado una hora larga con √Čl al d√≠a siguiente no hablar√≠a de √Čl... ¬°no ten√≠a derecho a inventar!‚Ķ y que no comer√≠a ese d√≠a. Si no se muere el cari√Īo por dejar la oraci√≥n tampoco se morir√≠a el cuerpo por dejar de comer‚Ķ Eran soluciones-bamba.¬† Pero Dios val√≠a m√°s que un plato de frejoles‚Ķ Y los curas siempre com√≠amos pero no ten√≠amos "tiempo" para hablar con √Čl‚Ķ Amar es tener tiempo y siempre tuve tiempo para √Čl y √Čl era lo mejor del d√≠a.¬† Ese peque√Īo Tabor me daba ideas siempre nuevas sobre la inmensa maravilla¬† que era Jesucristo.¬† No se me quedaba en cenizas y recuerdos o notas de libros‚Ķ Siempre quise hablar del Cristo de cada d√≠a‚Ķ como el pan salido del horno‚Ķ y si ese d√≠a no hab√≠a habido pan en el horno me callaba para no estropear con mis palabras lo precioso que es Dios‚Ķ
 
8.¬†¬†¬†¬†¬† Provincial de los jesuitas del Per√ļ
Cuando estaba en lo mejor de mi sacerdocio estrenado me meten de Provincial del Per√ļ de los jesuitas.¬† Esta fue una de las peores equivocaciones¬† de las muchas que han tenido mis superiores en estos a√Īos‚Ķ Pero acept√© lleno de ingenuidad.
Tom√© tierra en Lima‚Ķ Y el primer viento que me agarr√≥ fue el de la¬† "liberaci√≥n" que volv√≠a a meterme en el alma sabor a p√≥lvora, odio, rabia en nombre del evangelio.¬† Yo hab√≠a luchado en sacarme al guerrero y luchador que hered√© de mi padre y de mis cuatro hermanos de guerra. Me saqu√© al pele√≥n a pedazos‚Ķ y ahora me dicen que por el Evangelio tengo que "luchar" por la "liberaci√≥n".¬† Dos palabras que dejaron a√Īos mi casa vac√≠a, mis amigos despedazados en los frentes y mi patria dividida en dos Espa√Īas que todos se ingeniaron para que se odiaran a muerte.
No, yo no iba a luchar porque sabía que para luchar hay que echar un combustible-veneno, el odio. Como cristiano nunca iba a odiar ni a matar en nombre de nada ni de nadie… Y mucho menos en nombre de Dios.
No quise leer el libro de la teología de la liberación que todos "decían" que lo habían leído… Yo quise morirme tonto antes que aprender a tener razones para odiar…
Para colmo estos vientos de lucha remecieron a muchos buenos curas de pies a cabeza.
De los 320, 80 hermanos m√≠os se marcharon de la Compa√Ī√≠a de Jes√ļs en el Per√ļ siendo yo provincial. Se contagi√≥ un nerviosismo llamado "inseguridad" como un ej√©rcito en desbandada‚Ķ El miedo es contagioso‚Ķ se marchaban sin saber a d√≥nde ni por qu√©.¬† Un solo argumento cerraba todas las razones: "estoy en crisis".
El √ļnico que estuvo en crisis es Jesucristo. Se hab√≠a apagado su cari√Īo, y su voz. Se o√≠an las voces de muchos l√≠deres de moda, y se mor√≠a Cristo y sus palabras‚Ķ "Amen a sus enemigos", den la vida por sus hermanos, perdonen para ser perdonados, uno tiene que morir por todos, y se empe√Ī√≥ en ser √Čl, s√≥lo √Čl. No quer√≠a que muriese nadie a quien llamaba hermano estuviese en el bando que estuviese.¬† El nunca crey√≥ en la guerra. El hizo una revoluci√≥n mucho m√°s profunda y humana. √Čl crey√≥ m√°s en el amor que en odio. Lo malo no era ser Abel sino ser Ca√≠n. Pero sus amigos no le entendieron nunca.¬† Fueron a mendigar a Marx y sus secuaces la luz que a ellos se les hab√≠a apagado.
A√Īos malos en que olvidamos el mandato suyo, los que √©ramos de El.¬† Y el pueblo se mat√≥ en toda Am√©rica porque la √ļnica manera que ten√≠an de arreglar al hombre era matando‚Ķ como a la peste, como al animal da√Īino. Cuando un hombre aprende a matar ya nadie estamos seguros. Ahora los enemigos eran los hijos y en un a√Īo mat√°bamos en el Per√ļ a 100.000 ni√Īos en nombre de nuestro bienestar, mat√°bamos a los propios hijos. Lo malo nuestro no era la justicia hasta sus √ļltimas consecuencias sino la capacidad de odio que pod√≠a alojar un coraz√≥n.
 
9.¬†¬†¬†¬†¬† Toda mi vida en el Per√ļ
Me alegro infinito de haber venido al Per√ļ y pasar en el Per√ļ toda mi vida.¬† No me nacionalic√© porque nunca me gustaron los papeles sino los hechos.¬† No puedo decir que Per√ļ es mi patria porque mi Patria es tan grande como el mundo entero.¬† Me hice sacerdote para no tener fronteras.¬† Todo el mundo es mi parroquia, por todo rezo y a todos quiero‚Ķ pero en el Per√ļ viv√≠ lo mejor de mi sacerdocio con la gente m√°s maravillosa del mundo‚Ķcosta, sierra y monta√Īa.¬† Parroquia rural en las zonas del Cuzco, a√Īos de ceja de monta√Īa, Trujillo, Arequipa, Iquitos, Lima.¬† Todas son distintas pero todas le ganan a uno el alma. Llevo m√°s de cuarenta a√Īos de profesor.¬† Nunca tuve un problema en clase ni con los alumnos ni con el staff.
S√≥lo un d√≠a‚Ķ me pidieron ir a dar clase a un centro de Teolog√≠a.¬† Era mi primera clase all√≠.¬† Yo no conoc√≠a a nadie pero los alumnos me conoc√≠an todos, por lo visto. No hab√≠a abierto la boca cuando me llovieron preguntas insidiosas, agrias, ofensivas‚ĶO√≠ un rato. Les dije que a un profesor se le echa despu√©s de haberle escuchado unos d√≠as. Ustedes tienen orden de sus superiores de sacarme hoy mismo porque saben que apoyo mi ense√Īanza en el magisterio de la Iglesia.¬† Me parece que es el magisterio que merecemos.¬† El personal de cualquier profesor es tan pobre como su persona. Yo no he nacido para pelear y tengo mucho que hacer.¬† ¬°Hasta nunca! Y me largu√© en la primera clase‚Ķhasta ahora.¬† No eran ellos sino sus formadores de la crisis del 70 y ellos s√≥lo ten√≠an la culpa de no ser independientes‚Ķ
 
10.  Dios me hizo un hombre feliz
Los Ejercicios Espirituales han sido lo mejor de mi sacerdocio. Asistir al encuentro de cada uno con su Dios, mano a mano, cara a cara. He sido un hombre inmensamente feliz porque tengo a Jesucristo.¬† Ha sido √Čl mi gran √©xito y la felicidad de cada d√≠a. No entiendo mi vida sin √Čl. √Čl llen√≥ con abundancia todas las renuncias de la vida sacerdotal. Es cada d√≠a novedad. Es felicidad. Nunca he encontrado persona alguna que se le pudiera comparar. Nunca tuve que elegir.¬† √Čl se impon√≠a al primer vistazo sobre todo lo que yo encontraba de belleza, ternura, asombro, alegr√≠a‚Ķ √Čl era el √ļnico Dios.¬† Gan√≥ a siempre √Čl y gan√≥ sobradamente‚Ķ
Pero al mismo tiempo comprend√≠ que yo sin Dios ser√≠a el m√°s miserable de todos los hombres.¬† Yo acepto la moral que ense√Īo no porque tenga estupendos argumentos, ni porque sea m√°s bonita que otras‚Ķ Yo s√≥lo acepto la moral porque existe Dios.¬† Yo necesito mucho Dios para ser bueno.¬† Parece que hay gente que sin Dios "presume de bueno". Yo eso nunca lo he logrado.¬† De Dios abajo, ninguno. Soy anarquista de temperamento y s√≥lo me ha domado mi Dios‚Ķ me dom√≥ y me hizo un hombre feliz y me llam√≥ a su amistad‚Ķ
La gran angustia que tengo en vísperas del encuentro con Dios es no haberlo anunciado bastante… no haber repartido el tesoro que yo recibí entre más hermanos míos… Muchos me dicen que no es hora de anunciar a Dios que primero hay que hacer justicia y luego vendrá Dios… Creen que estos pobres hombre tenemos capacidad de imponer justicia sin Dios…., mucho grande seríamos.  Otros me han dicho que los pobres lo que tienen es hambre. Les digo que los pobres, además de estómago  tienen corazón. Que el evangelio ellos lo comprenden mejor que nuestros teólogos… Y les digo que ya que son pobres en todo al menos no sean pobres en amistad de Dios… Acaso Dios no los quiere, o no ha entendido  sus penas… "Vengan a mí todos los que sufren yo les aliviaré"… La pobrísima idea que tenemos los curas y los líderes sindicales  de Dios y del hombre nos ha dejado en el centro de este mundo difícil como si nosotros fuéramos los dioses mejores para entender el corazón humano… Pobre diablos…
En la moral quise dar Jesucristo.¬† Creo que un momento clave en estos a√Īos de escarceos irresponsables en la moral, fue la llegada de la Veritatis Splendor‚Ķ No lo han achicado al Papa.¬† Genial estuvo all√≠.
 
11.  No entiendo la desunión
Lo que menos entiendo de la Iglesia peruana‚Ķ lo desunidos que estamos un detalle hable por mil.¬† Somos el tercer mundo.¬† Se supone que no tenemos muchos fondos econ√≥micos‚Ķ no tenemos muchos doctores, licenciados y profesores‚Ķ Ni siquiera alumnos.¬† Y, ¬°oh misterio! Tenemos s√≥lo en Lima: La Facultad de Teolog√≠a Pontificia y Civil de Lima, Centro de Teolog√≠a dependiente de la Urbaniana del Callao; el Instituto Superior de Estudios Teol√≥gicos (ISET); el Centro Franciscano; el centro Ruiz de Montoya SJ; Departamento de Teolog√≠a de Pontificia Universidad Cat√≥lica del Per√ļ.
Esto demuestra que aunque somos del tercer mundo podemos gastar y tirar la plata a costa de las ayudas del primer mundo‚ĶEsto demuestra que hay una sicolog√≠a "partidista" con bastante camiseta ideol√≥gica que desde los primeros a√Īos se inculca con los hechos a los alumnos; ¬Ņno podr√≠amos tener un centro bueno, con profesorado de primera y alumnos a diversos niveles? ¬ŅNo podr√≠amos tener una formaci√≥n seg√ļn el Magisterio de la Iglesia para unir vidas y corazones en la Iglesia? ¬ŅHay dos Iglesias? ¬ŅCu√°les? ¬ŅAmbas son verdaderas? ¬ŅEs cuesti√≥n de acentos y matices?‚ĶSe√Īores ¬Ņy por cuesti√≥n de acentos y matices nos dividimos, nos separamos desde los primeros a√Īos de la formaci√≥n para vernos siempre con sospecha los que vamos a trabajar en la Iglesia del Per√ļ? ¬ŅNo les preocupa el mar de fondo que hay ah√≠? Para colmo, ese derroche absurdo de plata: ¬°atienden la mitad del presupuesto de esos centros se van en el sueldo de los administrativos! Ni libros, ni profesores‚Ķ Es el peso de una estructura que resulta car√≠sima‚Ķ
 
12.  El grupo estupendo de los que vienen detrás
No s√© cu√°nto me queda en esta tierra bendita. Aqu√≠ pasar√© mis d√≠as hasta el final... No tengo ning√ļn miedo a la vejez. Basta que me dejen un Sagrario con el que hablar con mi amigo Dios y esta etapa final ser√° de felicidad infinita. Hasta ahora les he hablado a todos de Jesucristo. Ahora me queda lo m√°s interesante hablarle a Jesucristo de todos los que encontr√© en el camino.¬† Es una hilera grande de gente que lo buscaba. Es bonito envejecer con un gran amor al lado.¬† Quisiera no estorbar; me contento con que me dejen rezar y vivir con m√°s calma esa maravilla de Evangelio que todos los d√≠as es novedad y volviera a ser cura mil veces que naciera. Yo nac√≠ para quererle a √Čl a coraz√≥n entero y a tiempo completo. Nunca lo ocult√©, nunca disimul√© que √Čl era lo mejor de la vida.¬† Donde √Čl no ten√≠a entrada tampoco entraba yo. El que me aceptaba me ten√≠a que aceptar con √Čl.
Detrás de nosotros que pasamos viene un grupo estupendo… Podemos dejarles tranquilo nuestra misión: que sean, Padre, otros Cristos, muy parecidos al "primero; sus profesores lo intentamos desgarbadamente, dales a ellos la suerte de que todos que le vean recuerden al primero".
¬† ¬† ¬† ¬†13. Carta del Papa Benedicto XVI sobre el a√Īo sacerdotal
Cuando le√≠a la carta esperaba alguna noticia nueva o alg√ļn aspecto desconocido, aunque todo era m√°s o menos conocido. No he dejado de leerla con cari√Īo y entusiasmo y es que San Juan Mar√≠a Vianney nos da la imagen de un sacerdote que no necesita de ninguna manera una cualidad especial fil√≥sofo, te√≥logo, profundizador, evangelista no. √Čl es un hombre sacerdote al cien por ciento y eso llena toda su vida. Dir√≠amos que es un sacerdote¬† sin complicaciones, es la esencia de un sacerdote y vive su sacerdocio con una inteligencia no muy brillante, con un coraz√≥n sencillo y una dedicaci√≥n completa; te hace respirar lo bonito que es el sacerdocio sin adornos.
Es para todo aquel que ha tratado a Jes√ļs; como digo no hay nada impresionante que te distraiga¬† y te pone cara a cara con el Jesucristo que ha vuelto y de la simpat√≠a de la palabra sencilla, el del alma buena, el hombre de todos los d√≠as; sin embargo, te deja una ilusi√≥n, paz y una alegr√≠a sencilla que no sabes de d√≥nde nace y quiz√° nace porque te lo han dejado sin distracciones tal como era √Čl, el hombre de Dios. S√≠, y puedo decir que la alegr√≠a de encontrar este tipo de sacerdote, tan desnudo de otras glorias y plenamente de Dios y tan sencillamente ni√Īo de Dios, le emociona a uno mucho m√°s. Ahora estamos acostumbrados a que lean una lista de valores, estudios para que les atiendas o les entiendas, este¬† sencillamente se hab√≠a quedado¬† con la imagen de Jes√ļs en su rostro en su coraz√≥n y te la transmit√≠a; as√≠ comprendes que tambi√©n que se entendieran los dos y es dif√≠cil encontrar este tipo de sacerdote porque vamos un poco acomplejados ante la idea de un sacerdocio que cree que la gente no nos abre la puerta. Y, exactamente, el cura de Ars no tiene nada m√°s que Cristo y te das cuenta que Cristo invade todo y sobresale por encima de todo, te quedas encantado que muchos siglos despu√©s de Jesucristo puedes acercarte a una persona que te trae el recuerdo, el afecto, el cari√Īo y la simpat√≠a de Jesucristo, es decir, un sacerdote seg√ļn el coraz√≥n de Dios.
 
- El sufrimiento de la Iglesia por la infidelidad de los sacerdotes
Para m√≠ vivir esta situaci√≥n al final de mi sacerdocio me ha llenado de sentido y de fuerza. Yo dec√≠a qu√© voy¬† hacer despu√©s de los ochenta y dos a√Īos y me encuentro en la situaci√≥n de que tienes menos cabeza, inteligencia, memoria y muchas cosas disminuidas; pero te ha quedado una cosa que se ha salvado siempre a lo largo de los a√Īos: un amor apasionado por Jesucristo¬† que te llena cuando ya no tienes una cualidad humanamente apreciable. Ha llenado todo el coraz√≥n y te encuentras feliz, aunque est√°s en baja con los dem√°s tienes que decir "hable m√°s alto, no le entiendo, no recuerdo, no s√©" y tienes que decir tantas dificultades; sin embargo,¬† son los a√Īos m√°s felices de la vida; oye uno menos por fuera pero percibes mucho m√°s por dentro, ya que miras al sagrario y se convierte en ternura, simpat√≠a, cercano, amigo; y cuando has querido mucho al sacerdocio, el ver que lo han roto o que lo hemos roto todos un poco te da una inmensa pena. Para m√≠ el sacerdote es el hombre que recuerda mucho y f√°cilmente a los dem√°s la figura maravillosa de Jes√ļs y el hombre como San Juan Mar√≠a Vianney que no te pone muchas dificultades para llegar a la conversaci√≥n sencilla abierta e ingenua es como un amigo m√°s. T√ļ tienes menos condiciones pero Dios aparece m√°s deslumbrante, porque no te distrae nada, por el contrario vas al coraz√≥n y al cari√Īo. Por eso, el que nuestro sacerdocio lo hayamos estropeado entre todos cada uno un poco m√°s o un poco menos da mucha pena. Ahora, muchos sacerdotes dicen a qu√© me dedicar√©; ya no tengo fuerzas. Yo tengo tanta alegr√≠a de tener m√°s tiempo para Dios, de pasarme m√°s rato con √Čl¬† y lamentar por el tiempo que no estuve con √Čl ; se hace m√°s interesante porque expone el gasto ahora, ya que cuando √©ramos m√°s j√≥venes nos dec√≠a "trabaja t√ļ, lucha t√ļ por encontrarme"; y ahora, comprendiendo que es pedir mucho, √Čl¬† se vuelca y dices "¬°Qu√© maravilla es Jesucristo!" y no le dices grandes discursos, le dices "¬°eres una maravilla!" y c√≥mo es posible que en estos tiempos estemos haciendo y buscando una nueva imagen del sacerdocio‚Ķ; sacerdocio es ese hombre sencillo que entend√≠a muy bien a los ni√Īos, a los pobres y a los que no cuentan mucho en la vida, pero que les hace el coraz√≥n f√°cilmente vulnerable al amor y a la amistad, le he querido siempre tambi√©n so√Īando verle siempre y he so√Īado con ese encuentro; sin embargo, ahora -cuando la cabeza y la imaginaci√≥n da menos- lo siento m√°s cerca que nunca. Antes hab√≠a cosas en medio y por el contrario ahora a la primera entramos los dos como si no hubi√©ramos distanciado nuestro encuentro ni cinco minutos, parece que est√° esperando. Y a esta edad tienes en tu vida gente a la que puedes molestar, molestar porque no oigo bien y no cuento cosas novedosas; adem√°s, molestar porque soy un viejo que no tiene nada interesante que decir ni ilusiones aqu√≠ en la tierra, miro m√°s al cielo que¬† a la tierra e ilusionado con un encuentro maravilloso, sin embargo nunca¬† estuve m√°s acompa√Īado que ahora¬† donde mi compa√Ī√≠a es la del sagrario.
 
- Aquel encuentro memorable el día de mi Primera Comunión
No tengo una fecha ni un d√≠a especial donde por primera vez apareciera Dios, me parece que ven√≠a conoci√©ndole ya desde las entra√Īas de mi madre. No recuerdo alguna √©poca en mi vida donde √Čl¬† haya sido un ausente, desconocido o ignorado y si algo echo de menos es no haberlo querido m√°s, siempre pensando que uno tiene tiempo. El primer momento fuerte¬† fue la primera comuni√≥n quiz√° con un cierto problema que te pone la familia que no es el que hace la primera comuni√≥n, pero te viste para la primera comuni√≥n, te pone tu cuello que te ahoga y un lazo que te da verg√ľenza, que parece m√°s para otra persona y luego que no te distraigas, no mires‚Ķ y, entre otros, se apareci√≥ en una forma de hostia blanca y se acab√≥ el resto del mundo y quedo √Čl¬† solo due√Īo de la situaci√≥n. Habl√© con Dios, de eso estoy seguro y habl√© como nunca he hablado probablemente, era el primer¬† encuentro oficial, pero desgraciadamente tuve un altercado con el fot√≥grafo y me quiso hacer una fotograf√≠a, porque me agarr√≥ y me torci√≥ la cabeza y le pegu√© un pu√Īete vestido de marino como estaba yo; entonces, mi padre como militar cuando estaba enfadado no nos llamaba por el nombre, sino por el apellido como a los soldados y grit√≥ despu√©s que yo le hab√≠a pegado un pu√Īete reci√©n comulgado al fot√≥grafo dijo: "Muguiro, al confesionario". Entonces, en el confesionario hab√≠a un santo var√≥n que lo mataron dos meses despu√©s en mitad de la calle; le preguntaron los milicianos comunistas: "¬ŅT√ļ, quien eres?". "Sacerdote de Cristo", respondi√≥¬† y le pegaron¬† dos tiros. Este santo hombre que me prepar√≥ no hab√≠a visto mi "haza√Īa" con el fot√≥grafo, desde entonces a los fot√≥grafos los tengo a distancia, pero yo ten√≠a miedo que me dijera que ya no pod√≠a comulgar en castigo de lo que hab√≠a pasado; hab√≠a roto toda mi imagen el d√≠a del estreno; pero fui a ver c√≥mo estaba el terreno y le digo: "¬°Hola, padre!". Y¬† me dice: "¬ŅQu√© te pasa?". Pens√©: "√Čste no ha visto nada". Y le dije: "Padre, se me olvid√≥ preguntarle alguna cosa". "¬ŅQu√© se te olvid√≥?" "¬ŅCu√°ndo puedo comulgar otra vez?". Y ah√≠ estaba la palabra clave; si se hab√≠a dado cuenta que al comulgar empec√© a pegar a los dem√°s la cosa estaba dif√≠cil, gracias a Dios no se hab√≠a dado cuenta el santo var√≥n y me dijo: "Yo creo que te lo he dicho, pero se te habr√° olvidado; mira, √Čl¬† va a venir todos los d√≠as a encontrarse contigo". "No me lo ha dicho usted". "¬ŅPor qu√© te extra√Īa?" "Porque yo soy el n√ļmero once de mis hermanos y a m√≠ nadie me espera, por el contrario me dicen ya de prisa ¬°fuera! ¬ŅY a m√≠ me va a venir a ver Dios todos los d√≠as?" Entonces me puse ilusionado creo que es el regalo que nunca voy a olvidar y le Dije: "D√≠gale de mi parte que le voy a esperar todos los d√≠as". Era la √©poca en que se guardaba ayuno desde las doce de la¬† noche y se comulgaba nada m√°s que hasta las doce del medio d√≠a, pero no hemos fallado ni √Čl¬† ni yo a ese encuentro todos los d√≠as; todos los d√≠as tendr√≠a que ser un milagro de Dios. Cuando en algunos momentos de la vida yo pensaba por qu√© ha pasado esto y lo otro, digo: "Tendr√° sus razones a esos tiempos, a esas edades, necesitar todos los d√≠as el encuentro con √Čl, c√≥mo no va querer uno aunque no fuera la persona que m√°s he visto, a quien m√°s he querido, a quien m√°s he tratado, el mejor amigo del mundo. Conocer o no conocer a Jesucristo es una historia inmensamente grande en la vida de los hombres. De las dem√°s cosas se puede carecer;¬† pienso en la gente que no ha tenido la suerte de hablar y de o√≠r hablar de √Čl; me siento responsable porque yo me met√≠ a cura para hablar de √Čl; pero ahora, a los curas los meten en todo, para arreglar las huelgas, deshacer sembr√≠os, a traer a llevar; que nos dejen hablar de Dios a cuatro curas que queremos hablar de √Čl¬† y que no nos digan que somos inhumanos, lo m√°s inhumano es no hablar de √Čl, no meterlo en el coraz√≥n. Al final de la vida me ha impresionado la vida, bueno la verdad es que m√°s o menos y no digo nada exagerado me ha impresionado Jesucristo de la vida, que es el bien, lo mejor, lo inolvidable, donde todos los d√≠as val√≠a la pena, el que nunca me dej√≥ plantado, el que me quiso y al que le quise.
 
- Acompa√Īando a cientos de sacerdotes
Me dijeron: "¬ŅPero usted no se casa?". "No tengo tiempo, tengo a Dios". No soy soci√≥logo para saber d√≥nde est√° el punto clave, pero hay un hecho que s√≠ podemos aceptar en la experiencia cotidiana. Por ejemplo, hemos tenido la suerte en la vida de encontrarnos con un amigo maravilloso con una persona excepcional, con alguien que no se le olvida; ha dejado todo lo dem√°s en silencio o en¬† tercer plano y √©l se queda en primer plano y no se marcha.
Una situaci√≥n similar es lo que puedo dar como experiencia personal; ya s√© que hay dificultades; esa figura que ha salido de mitad de la gente y se ha acercado, que ha hablado m√°s que ninguna otra persona conmigo y ha llenado mi coraz√≥n de alegr√≠a y gozo, que he tenido mucho que dar porque le he o√≠do a √Čl¬† y que lo que oyes a √Čl¬† vale cien veces m√°s de lo que te inventas t√ļ. √Čl¬† ha ganado el concurso y me ha dejado quiz√°s en tercer plano los dem√°s asuntos de la vida; para m√≠ la gran tragedia es no haber conocido a Jesucristo, no haberlo amado -y digo ya cuando uno est√° al final de la vida- que no tenemos por qu√© decir mentiras ni enga√Īar a la gente; no me costar√≠a nada callarme si esto no fuera verdad es lo que mejor me ha salido en la vida, creo que √Čl ha tra√≠do m√°s alegr√≠a y lo he vivido a tiempo completo.
La experiencia que he vivido y que me ha hecho feliz es lo que he querido dar a todos y repartir a todos y que nadie se quedara sin √Čl, pero si he encontrado dificultad no me la ha puesto en mi Orden o Congregaci√≥n; me han dejado hablar de √Čl,¬† por el contrario no hubiera podido aguantar la vida. Me han dejado hablar con √Čl¬† todo lo que he querido hablar con √Čl y hablar de √Čl y llevarles a todos la alegr√≠a; quiz√°s me ha faltado imaginaci√≥n; gracias a Dios, tengo en este caso para pensar las cosas que valen m√°s y no creo que haya algo que vale m√°s.
Un hombre acompa√Īado de Dios lleva al lado suyo toda la riqueza, alegr√≠a, felicidad y fiesta que se puede sacar con peque√Īas gotas y mucho sudor en el rededor del mundo; y no solamente estoy hablando de fiesta, estoy hablando de arreglo de vida, nunca me ha fallado, he cogido armas de guerra, he pasado mucha hambre, tanta hambre que me dura todav√≠a; y no digo mal hambre al contrario com√≠amos tan mal que me cuesta comer todav√≠a,¬† porque hab√≠a que hacer un esfuerzo doble para comer. Pero, para m√≠, la guerra, los bombardeos, los hermanos muriendo frente todas esas cosas dolorosas ten√≠an un espacio y una persona; todo era un asunto de casa y de la casa era Jesucristo; las penas m√≠as y las de √Čl¬† las conjug√°bamos muy bien y ser consolado por Aqu√©l era una maravilla de consuelo.
No he sido brillante en mis estudios; estudi√© lo que mandaban e incluso he arreglado las notas con l√≠quidos que compraba para borrar y poner, todav√≠a se lo cont√© a mi madre cuando ya era sacerdote y me dijo: - "Hijo ¬Ņt√ļ me has hecho eso, me has enga√Īado con las notas?". Y me acuerdo que se lo dije en la comida: "No te lo he dicho para no darte un disgusto; pero no has visto ni una nota m√≠a verdadera". "¬ŅPor qu√© me lo dices ahora? Ten un poco de remordimiento. ¬ŅTe has confesado?" dijo. ‚Äď "No". ‚Äď "Pero, ¬Ņno te parece pecado?". "No, pecado hubiera sido ense√Īarte una nota mala". "¬°Oye, pero t√ļ tienes una conciencia muy especial!". "¬ŅPor qu√© te iba ense√Īar yo a ti una nota mala que te iba hacer sufrir?". "Bueno, pues deb√≠as estudiar m√°s para no darme ese disgusto". "Ese es otro problema; no he tenido tiempo para estudiar, he tenido mucho que hacer".
 
- Jesucristo llena la vida totalmente, especialmente la de los pobres
Realmente Jesucristo lleno la vida¬† y yo s√© que hay mucho dolor en el mundo; pero miren ustedes la gente que trato ahora son gente pobre y muy pobre, viejitos que me llaman al borde de la muerte y siempre les digo: "¬°t√ļ sabes que te quiere Dios!". Y me dicen con una sonrisa: "¬°S√≠!". "Pero, ¬Ņlo sientes?". "S√≠, me quiere mucho y me ha perdonado todo y lo quiero recibir". Yo estoy hablando de la gente pobre, de la gente que tenemos que ocuparnos de que coman antes de que recen, ya que esa gente necesita m√°s de Dios de lo que nosotros necesitamos, esa gente ha tenido el √ļnico consuelo en √Čl. Hace pocos d√≠as una viejita me dijo que parec√≠a una bendici√≥n de Dios: "Padrecito, desde la primera comuni√≥n -es decir desde que era peque√Īa- no he vuelto a comulgar, viv√≠a en el campo, pero no he dejado de quererle nunca desde aquel d√≠a, nunca". Le pregunt√© si hab√≠a sufrido mucho y no me contest√≥ "s√≠" o "no", tan s√≥lo me dijo: "√Čl¬† me ha querido mucho". "¬ŅTen√≠a sacerdote all√°?". "En el pueblo que yo viv√≠a no hab√≠a sacerdote". Y lo ha seguido queriendo. "Claro, lo quiero mucho; ahora voy a morir pronto, lo voy a ver a √Čl". ¬ŅQui√©n ha hecho de misionero, qui√©n ha mantenido la alegr√≠a en ese coraz√≥n, qui√©n ha dicho se¬† me march√≥ mi marido, me dej√≥ con mis hijos pero se qued√≥ Dios que ense√Ī√≥ el Se√Īor a los siete a√Īos? Un sacerdote que iba de paso por aquel pueblo y para las fiestas, fue el √ļltimo sacerdote que vio, todo lo dem√°s lo puso Dios.¬† Gracias a Dios. ¬ŅCreen ustedes que se va a quedar la gente sin conocer a Dios porque nosotros los sacerdotes por lo que sea no hemos tenido tiempo o dicen que no tienen el don de hablar de √Čl? Tenemos don para hablar de todo aquel que nos ama. ¬°Pobre viejita! Es el √ļnico que le ha acompa√Īado en la vida. Hace ocho d√≠as la recuerdo, esa s√≠ se ha acordado de Dios y Dios se ha recordado de ella; as√≠, a lo largo de los a√Īos que creo que nos pasa, sinceramente hablando, hermanos, tengo la impresi√≥n de que Jesucristo vino una vez en la vida y se comunica.
 
- ¬°No hay segunda oportunidad!
No hay segunda oportunidad, el que el primer día en el primer encuentro con Jesucristo a la edad que sea  no reacciona se queda vacunado para el resto de su vida; el  por qué no lo sé, qué ha pasado en su corazón, cómo lo ha retenido, cómo lo ha impedido, cómo no le ha dejado entrar; porque sé que nos busca y nos busca con mucha fe y dolor; por qué no entró en el corazón.
No conozco todav√≠a de un santo con una segunda conversi√≥n, no lo conozco; hay una primera conversi√≥n a los setenta, ochenta o cualquier edad pero una segunda no. Cuando paso mucho de Dios pienso en Judas; lo tuvo muy cerca, pero se protegi√≥ de Dios; pero¬† se protegi√≥ de que no le hiciera Dios una faena, lo conquistara para √Čl; se protegi√≥ bien y ya no tuvo oportunidad. No hay nada que me d√© m√°s pena que el alma que rechaz√≥ a Cristo porque es muy dif√≠cil volverlo a encontrar; vamos por pasos, s√≠; pero a la segunda vuelta nos coge ya vacunados y porque nos coge vacunados le ponemos una puerta cerrada, violenta, porque sabemos lo que va a pedir, esa puerta cerrada qu√© dif√≠cil es abrirla.
 
- Nada m√°s importante que Dios
Me dicen que hay cosas m√°s importantes que Dios y yo no conozco ninguna, hablo de √Čl¬† con toda mi alma, con todo mi coraz√≥n; pero confieso que he encontrado puertas terriblemente cerradas para Cristo; ha sido la pena m√°s grande que me he llevado del sacerdocio. Cre√≠ que siempre ten√≠amos la entrada directa cuando yo llevaba lo mejor que tiene un ser humano y con una palabra fr√≠a me respond√≠an: "Ya conozco esa historia, ya conozco a esa persona de quien hablas, ya conozco y ya lo he superado, ya lo he podido dejar con paz de alma al lado y no me hace da√Īo". Lo he o√≠do, amigos m√≠os, a gente que fue sacerdote y muchos otros.
¬°Qu√© dif√≠cil es plantar por segunda vez a Cristo y que brote! Y la reacci√≥n que hay ante algo maravilloso es tan violenta que lo suele ahogar para siempre. Es verdad, no estoy diciendo que el pecado pueda acabar con Cristo; a lo que me refiero es que hay posturas tan decididas a rechazar a Cristo que el mismo Cristo por respeto y por miedo a ser rechazado otra vez, por no esperar la situaci√≥n no se atreve a acercarse a esa puerta y quiz√°s el ejemplo para m√≠, es el ejemplo un poco obsesivo es la figura de Judas cuando √Čl¬† se da cuenta que es un canalla y que ha matado al mejor amigo, no se acord√≥ de la par√°bola del hijo pr√≥digo, no se acord√≥ si √©l mismo le hab√≠a predicado a la gente, no se acord√≥ de la mirada de Cristo, de los perdones de Cristo, del cari√Īo de Cristo. Cristo se convirti√≥ para √©l en una maldici√≥n. Cristo sab√≠a que no hab√≠a nada que hacer.
¬†Ahora, ustedes dir√°n: "Padre, ¬Ņc√≥mo que no hay nada que hacer? ¬ŅNo tiene poder Dios para convertir, para cambiar?". No, se√Īores. Dios nunca pisotea nuestra libertad; por el contrario, tiene un respeto imponente por nuestra libertad y el hombre libre dice a veces un no tajante que atraviesa a√Īos y vidas y alguno que me est√° oyendo probablemente lo tiene ya cerrado.
Hermanos, cu√°nta gente se me ha acercado, me han avisado que est√° muri√©ndose; entonces, voy corriendo porque s√© que muchas veces no ha visto o no ha sentido todav√≠a cerca de Dios y cuando llego me encuentro que ya est√° en el caj√≥n y pregunto: "¬ŅCu√°ndo ha muerto?" Y me responden: "Ayer". "Pero ¬Ņpor qu√© no me llamaron ayer?". "Dijo que no necesitaba". Cu√°ntas veces he o√≠do esta palabra "no necesitaba" y yo sab√≠a que necesitaba.
 
- Nos faltan curas con prisa para llevar a Dios
Hermanos, hasta un sacerdote me ha dicho: "No te pongas nervioso, no necesito a Dios; he vivido la fiesta de la vida y he hablado de √Čl; tambi√©n cuando ejerc√≠a como cura; me he divertido como un diablo y ahora sobra todo, sobras t√ļ y tu Dios". Ni me dej√≥ hablar. La misericordia de Dios es muy grande pero Dios nunca lo convierte en un trapo sin libertad para poderle dar un abrazo, respeta al que no le quiere abrazar. Es penoso lo que digo, cuando me agarra este miedo los que le dijeron que no y que me pueden necesitar no pierdo el deseo, me parece que Cristo me dice "¬°vuela, vuela!"; pero siempre llego tarde, siempre fue "ayer", "no le hemos querido asustar", "dijo que no hac√≠a falta", "le dijimos que iba a morir, dijo que le dej√°ramos en paz". "¬ŅEst√° casado?". "No, estaba juntado conmigo, su mujer lo dejo". Y para m√≠ ‚Äďsacerdote- no es un fracaso, puedo decir tranquilamente es asunto suyo y de Dios; pero tambi√©n es asunto m√≠o porque el asunto de Dios se ha metido como asunto m√≠o y el perd√≥n a mi hermano es asunto m√≠o. Nos faltan curas con prisa para llevar el nombre de Dios a tiempo, tomamos la vida como un horario f√°cil, tenemos que salvar a la gente; a la gente no se le salva cuando est√° agonizando, se le tiene que gritar y no oye nada, somos muchos y para atender a un moribundo muy pocos. Menciono s√≥lo un aspecto del sacerdote, no creo que sea uno nervioso, creo en la misericordia de Dios inmensamente; por eso estoy hablando as√≠ pero creo tambi√©n en la libertad humana, ya que Dios no nos convierte en un mueble para decir que nos hemos arrepentido, nos deja la libertad con tristeza desgarrada porque es un fracaso para su cruz pero nos deja decirle no y los sacerdotes dicen¬† que no saben qu√© hacer, que no tienen para vivir. Se√Īores yo que estoy cercano a la muerte pido en nombre de los cercanos a la muerte "d√©jenles morir con Dios, no les cuiden ni les tapen los o√≠dos a la llamada de Dios, no dejen que fracase, Dios muri√≥ por √©l, Dios ya lo dio todo, s√≥lo falta que nos demos un poco los sacerdotes. Me da una pena inmensa. Se muere mucha gente sin sacramentos en Lima, no hemos sacado los curas ni siquiera un porcentaje de la cantidad de gente que se muere sin sacramentos y la gente que se muere de repente para eso est√° el cura y para eso me met√≠ cura.
 
- Cuando los "malos sacerdotes" da√Īan la imagen y desertan a millares.
Siempre uno siente un poco de pena y dolor para tratar este asunto que ha sido un hecho que a m√≠ me ha marcado toda la vida; he estado en cuatro seminarios, cada uno de ellos eran de muchas di√≥cesis, he conocido a muchos sacerdotes y seguido la pista de muchos de ellos con cari√Īo y devoci√≥n, tambi√©n he conocido el fracaso de bastantes de ellos. Yo no s√© si hago bien o mal y que Dios me ampare, pero d√©jenme decir lo que es verdad, la imagen sacerdotal est√° bastante da√Īada; yo no le voy a defender porque me tendr√≠a que defender yo¬† tambi√©n, lo que s√≠ puedo decir -y perdonen- s√© que no les va caer bien, son los dirigentes, rectores de los seminarios y algunos obispos; sinceramente, todos sabemos y el pueblo lo sabe, los que est√°n viviendo mal todos hemos hecho burla alg√ļn d√≠a yo no creo que he tenido valor para eso, del cura borracho, mujeriego, maric√≥n y pesetero‚Ķ esos son conocidos.
¬†La gente es muy buena y dicen la frase que no s√© qui√©n se la ense√Ī√≥ o la sacaron de la Biblia: "al hombre lo juzga el hombre, al sacerdote s√≥lo lo juzga Dios"; ese "s√≥lo" me perece no s√© de d√≥nde lo cogieron, pero es parte interesada "s√≥lo lo juzga Dios". La gente quiere que los sacerdotes atiendan a sus enfermos, que ense√Īen a sus hijos, que hagan la primera comuni√≥n, bauticen y en lo otro no se meten en su vida. Yo lo siento, hermanos; por el contrario, creo que nos har√≠an un favor¬† y no estoy diciendo una locura, sino que es un hecho, al que no s√≥lo tenemos derecho sino tambi√©n obligaci√≥n; esa frase "del cura se ocupa Dios y no los hombres", no es de Dios; del cura se ocupan todos y por lo general ustedes que lo necesitan y yo que lo necesito. Si yo estoy comprometido con un m√©dico para que me atienda en caso de peligro y √Čl se ha comprometido a atenderme, as√≠ mismo le han dado un puesto donde tiene que atender a un grupo de gente yo quisiera saber cu√°ntas veces ese m√©dico de almas ha ido a la casa, quisiera saber si conoce los nombres de los hijos, quisiera saber si lo que predica lo vive, quisiera saber qu√© fe tiene en Dios; hermanos, dej√©monos de cosas raras.¬† Despu√©s del Concilio Vaticano II se han marchado a su casa cerca de ochenta mil sacerdotes para casarse y vivir su vida abandonando a las almas y al sacerdocio; algunos ponen cien mil y lo ponen con raz√≥n porque se marchan sin avisar, sin arreglar nada sino dando un portazo diciendo "ya¬† me canso de ser cura", pero muchos se quedan y tampoco se quedan con el alma plenamente
¬†En tierras de Huancayo pronto va a ver m√°s curas falsos viviendo con mujer e hijos que curas con la Iglesia y van a atender a los moribundos, viven de los ministerios y hablan en misa; pero todo te lo cobran doblado y triplicado, no tienen una sola mujer y dicen "¬°se√Īores de esto no se habla porque es romper la imagen!";¬† se√Īores, la imagen est√° rota y la prueba es que no se marchan y pueden vivir toda su vida sacr√≠legamente buscando la plata; yo rezo por ellos con toda mi alma y de esto no se habla se√Īores. ¬ŅQu√© hacen los obispos? No lo s√©. Yo no tengo autoridad alguna, conozco porque he tenido a muchos de ellos alumnos y conozco su historia, nadie les ha dado la mano; yo les escribo y no me contestan, ahora ustedes me dir√°n ¬Ņpara qu√© les escribe?,¬† porque me da pena y lo siento en el alma; pero creemos que lo bueno es decir de eso no se habla, hace da√Īo, lo que hace da√Īo es tener gente en el sacerdocio haciendo negocio econ√≥mico y el coraz√≥n perdido. Nos da pena que eso suceda; de unos lo sabemos y de otros lo sabe la gente que los tiene cerca, pero nadie les brinda ayuda y necesitamos que los cristianos tomen la posta y si no quieren ser sacerdotes porque tienen su familia o por lo que sea, en lugar de hablar bajo que se lo planteen al obispo. ¬ŅConocen ustedes alguna manifestaci√≥n ahora que reclamamos todo lo que vale aun lo que no vale? ¬ŅUna manifestaci√≥n reclamando que les manden un sacerdote porque llevan tanto tiempo sin un sacerdote? Hay regiones del Per√ļ que llevan cincuenta a√Īos sin ver a un sacerdote, estamos hablando de la medicina, ya que no llega a todos los rincones y el hombre de Dios el¬† que puede salvarle la eternidad, ya que perdi√≥ la vida; no est√° all√≠. ¬ŅHan o√≠do ustedes quejarse que haya di√≥cesis cerca, unos con siete mil fieles por sacerdote y otros con cuarenta mil fieles por sacerdote?, ¬Ņunos a un kil√≥metro de la iglesia y otros a ocho d√≠as caminando para encontrar un cura? Y de esto no se habla; yo, por lo menos, no he o√≠do hablar; no s√© si lo trataran en la Conferencia Episcopal, no s√© de qu√© hablan; quiz√°s hablan de no discutir para estar todos unidos, pero es ins√≥lito dejar a la gente sin sacerdote.
¬†Hay unas monjitas -que da verg√ľenza decirlo, pero tienen derecho que lo diga- hay monjitas muy duras, resistentes y buenas que les llaman¬† que son un poco conservadoras "es un pecado" ‚Äďdicen- pero ¬Ņen qu√© ponen la "conservaci√≥n"?,¬† en que estas van solamente a los lugares donde no hay sacerdote; y all√≠, en esa di√≥cesis de Huancayo donde hay sacerdotes que no son y aparentan serlo, estas monjitas han cogido una regi√≥n grande -me refiero a siete mujeres con h√°bito-, recorren all√≠ casa y choza, una es enfermera y visita a los enfermos, otra lleva la catequesis, otra les ense√Īa a cocinar y todas las noches se re√ļnen, no hay misa porque no hay sacerdote, pero se han tra√≠do de la ciudad¬† el Sant√≠simo y una riada de gente va a comulgar porque las monjitas traen de Huancayo el Sant√≠simo y lo pueden repartir a la gente. A veces se llena la iglesia en d√≠as normales; la gente tiene derecho a Dios, leen la Sagrada Escritura, hacen peticiones, levantan la eucarist√≠a, reparten la eucarist√≠a, hacen antes el acto de contrici√≥n. Esas monjitas no piden ser sacerdotes piden que les dejen repartir a Cristo que sobra en las ciudades donde muchos no lo quieren y falta en los pueblos, los sacerdotes que est√°n fuera de la Iglesia haciendo de sacerdotes y cobrando bien les han amenazado a estas monjas porque le est√°n quitando las misas r√°pidas en los d√≠as de fiesta, esto no solo pasa en una di√≥cesis sino en bastantes y pasa en numerosos lugares. Lima tiene muchos sacerdotes pero cuando ustedes van a Carabayllo o a otros rincones no hay d√≥nde est√°n los sacerdotes, los salvadores de almas de eternidad, de Dios; no tienen tiempo y que se las arreglen como puedan.
 
- Oración a Cristo por los sacerdotes
Cristo te lo pido con toda el alma. Ya estoy de partida, ya estoy de lejan√≠a de esta tierra, pero se me ha quedado mucho en el coraz√≥n de ti, te necesita mucha gente y no lo hemos sabido gritar bien, no lo hemos sabido decir con el coraz√≥n, no hemos sabido gritar estos acontecimientos como se grita por el pan, justicia, trabajo y por todo lo dem√°s. Dios es todo para un hombre. Que los laicos reclamen, lo obliguen y que nos saquen de d√≥nde sea y remediaremos un poco la ausencia de tantos sacerdotes y que nos hagan sacerdotes buenos o sino tengamos la nobleza de dejar nuestro farise√≠smo y dejar de aparentar lo que no somos, la verg√ľenza de un sacerdote infiel nos toca a todos en el coraz√≥n; pero especialmente a los laicos. Nosotros conocemos muchos otros sacerdotes maravillosos para compensar pero los laicos que han encontrado en un pueblo un sacerdote malo no tiene nada con qu√© compensarlo, piensa que as√≠ son todos. Yo le pido a Cristo sacerdote eterno que nos d√© curas buenos y los que no puedan llevar ese peso que se marchen dignamente para ser buenos padres de familia, buenos hombres humildes pero que no sigan envenenando el ambiente, la vocaci√≥n y la ilusi√≥n de los j√≥venes que empiezan.
 
Bendición final
Que el Se√Īor te bendiga y te guarde, que haga brillar su rostro sobre ti y te conceda su favor; que vuelva su mirada hacia ti y te conceda la paz y la bendici√≥n de Dios todo poderoso Padre, Hijo y Esp√≠ritu Santo descienda sobre ti y te acompa√Īe siempre. Am√©n
 
3. Renuncia Alfonso Ussia (La Razón el 3 de septiembre de 2016).
Se apag√≥ ayer [2 de septiembre] Ignacio Muguiro Gil de Biedma, "el padrecito Ignacio", como le dec√≠an en Per√ļ. A los quince a√Īos, con todas las comodidades en su entorno y una inteligencia clara, crey√≥ ver a Dios. No lo dud√≥. Lo hab√≠a visto. Obtuvo un permiso especial y termin√≥ el bachillerato a los quince a√Īos de edad. Su padre era don Antonio Muguiro y Muguiro, capit√°n del Arma de Caballer√≠a y de los H√ļsares de la Princesa. Su madre, do√Īa Mar√≠a Gil de Biedma y Becerril, hermana del conde de Sep√ļlveda. Nacieron once hermanos antes que √©l, que llevaba el farolillo rojo de la familia.
Ingres√≥ en el seminario de la Compa√Ī√≠a de Jes√ļs. Dios no se desdibuj√≥ en su mirada. Termin√≥ sus estudios teol√≥gicos con brillantez, y decidi√≥ renunciar a las comodidades y la cercan√≠a de los suyos para encontrar de nuevo en Per√ļ el rostro que le hab√≠a enamorado. Cincuenta y siete a√Īos entre Lima, Cuzco, las cumbres y las selvas. De extraordinaria cultura y palabra f√°cil, con un acento castellano resistente, que apenas cambi√≥ con la distancia. Otros renunciaron tambi√©n. Hijos de familias pudientes se abrazaron en su vocaci√≥n. En Per√ļ, los tambi√©n jesuitas Antonio Hornedo, obispo del Mara√Ī√≥n, comillano de cuna. Y los padre Eguilior, Egusquiza, otro Muguiro...
Muy de cuando en cuando visitaba Espa√Īa y toda la numerosa familia se reun√≠a y se rifaba su presencia. Era alto, guapo, macho y con voz de marido, como le gustaban los curas a Cela. Su hermana anterior, Pili, es la bisabuela de mis nietos.
A los pocos d√≠as de estar en Madrid deseaba volver. Fue el Provincial de la Compa√Ī√≠a de Jes√ļs en Per√ļ durante cinco a√Īos agotadores. Se abri√≥ el frente en los disc√≠pulos de √ć√Īigo de Loyola, Francisco Javier y Francisco de Borja. Unos, como el padre Ellacur√≠a, optaron por la Teolog√≠a de la Liberaci√≥n, que admit√≠a el recurso de la violencia. La mayor√≠a, entre ellos el padre Ignacio, se decidi√≥ a llevar la Palabra de Dios a los lugares m√°s rec√≥nditos del Per√ļ sin otro objetivo que el de la misi√≥n.
En una ocasi√≥n, recorriendo el camino que separaba una aldea de otra, se top√≥ con las antorchas trotonas que portaban los terroristas de Sendero Luminoso, liderados por Abimael Guzm√°n. Lo detuvieron. Uno de los senderistas lo reconoci√≥. Hab√≠a sido alumno suyo a√Īos atr√°s. "Dejadlo en paz. Es el padrecito Ignacio, un hombre de Dios". El cabecilla rechaz√≥ las palabras de su compa√Īero. "Dios no existe". Y el senderista insisti√≥: "En el Padre Ignacio Dios existir√° siempre". Le dejaron el camino libre.
Su palabra era culta y divertida. Ten√≠a un asombroso sentido del humor, ir√≥nico y certero. En sus homil√≠as mezclaba la sencillez con la teolog√≠a y la literatura, y citaba a Ortega, Unamuno, Lorca, Zubiri y Kant sin dificultad alguna. Gran amigo por la familia del tambi√©n jesuita Ram√≥n Ce√Īal, el m√≠stico de la sencillez, al que jam√°s le brot√≥ otra cosa que el perd√≥n por sus cinco hermanos asesinados por las Brigadas del Amanecer. De Federico Garc√≠a Lorca, que jam√°s olvid√≥ la siembra cristiana de su infancia: "Jesucristo, ir√© detr√°s de los montes, de las estrellas y los mares para pedirte, Cristo Se√Īor m√≠o, que me devuelvas mi coraz√≥n de ni√Īo, el del sable de madera, el del gorro de paja". Y tambi√©n la nostalgia de la ni√Īez de Unamuno, el propagador de dudas que no ten√≠a: "Agr√°ndame la puerta, Padre, porque no puedo pasar. La hiciste para los ni√Īos y yo he crecido a mi pesar. Si no me agrandas la puerta, ach√≠came por piedad, y devu√©lveme a los tiempos que viv√≠ para so√Īar".
Lo recuerdo en casa viendo un partido de f√ļtbol, entre una multitud de hermanos, primos y sobrinos. El Real Madrid le gan√≥ al Atl√©tico por cuatro goles a uno. Sab√≠a que en su familia hab√≠a partidarios de los dos equipos, y mantuvo una serena neutralidad hasta el cuarto gol del Real Madrid, que celebr√≥ con entusiasmo. "Lo siento, colchoneros, pero a veces es imposible contenerse". "T√≠o Ignacio, esto no te lo perdono", le dijo un sobrino atl√©tico, de prematuras canas por sus sufrimientos futbol√≠sticos. "Rezar√© para que me perdones, Pepe".
Lo tuvo todo y renunci√≥ a todo cuando a los quince a√Īos ingres√≥ en el Seminario. Fue jesuita ordenado durante cincuenta y siete, de los cuales cincuenta y cinco los pas√≥ en las misiones del Per√ļ. "No me siento lejos de vosotros porque todas las noches, en mis oraciones, todos est√°is a mi lado". Era un santo sin propaganda para ser considerado como tal. En la madrugada de anteayer [1 de septiembre], se incorpor√≥ de su camastro para iniciar sus rezos y su gran coraz√≥n le anunci√≥ que el final del principio hab√≠a llegado.
Renunci√≥ a todo menos a la cruz de madera que llev√≥ siempre sobre el pecho. "Mi √ļnica riqueza". "S√≥lo tengo miedo a los aviones y a la muerte. A los aviones porque s√≠, y a la muerte porque no s√© si habr√© dado lo que Dios me ha pedido". Tranquilo, Ignacio, que vas hacia el rostro que te enamor√≥ con las alforjas llenas.
Fecha Publicación: 2024-09-01T22:01:00.001-07:00
Gloria Cristina FL√ďREZ D√ĀVILA "Oratoria religiosa y discurso pol√≠tico: la batalla de Ayacucho como referente religiosos (1825-1862)" (2014 Revista Anuario jur√≠dico y econ√≥mico escurialense N√ļmero 47 P√°ginas 615-628 Editor Real Centro Universitario Escorial-Mar√≠a Cristina
En v√≠speras del bicentenario gran evento de la batalla de Ayacucho, me complace compartir el art√≠culo presente centrado en el an√°lisis de los sermones de la Inmaculada Concepci√≥n como expresi√≥n de la relaci√≥n existente entre la pol√≠tica y la religi√≥n en el virreinato peruano, as√≠ como su proyecci√≥n en la vida republicana. El cambio de r√©gimen pol√≠tico no signific√≥ una ruptura con esa devoci√≥n tan apreciada por la monarqu√≠a espa√Īola; por el contrario, se ha mantenido tomando como referente la victoria de Ayacucho, lograda por la intercesi√≥n de dicha advocaci√≥n. La etapa final muestra la evoluci√≥n vivida por esa sociedad independiente y, en especial, la desilusi√≥n por todas las promesas incumplidas.
De las seis partes del artículo (Introducción. Ortodoxia y ortopraxis en la prédica del virreinato peruano: La controversia inmaculista hasta el final del dominio hispánico. III. La victoria de Ayacucho en los sermones marianos (1825 1862). IV. Reflexiones finales. V. Anexo. VI. Bibliografía), selecciono la medular, la tercera, pp.621-624.
III. LA VICTORIA DE AYACUCHO EN LOS SERMONES MARIANOS (1825-1862)
A partir del discurso ofrecido por Carlos Pedemonte en setiembre de 1824 observamos un panorama totalmente diferente, especialmente se manifiesta la dif√≠cil situaci√≥n que atravesaba el Per√ļ luego de la declaraci√≥n de la independencia en 1821 lo que hac√≠a necesaria la presencia de Bol√≠var "nuevo Macabeo", se ofrecen las opiniones respecto al Libertador, las ideas respecto a libertad, justicia y tiran√≠a, as√≠ como la importancia del favor divino en el plano pol√≠tico militar y la tradicional petici√≥n de apoyo al Se√Īor hasta ser dignos de alcanzar misericordia en el cielo. La victoria de Ayacucho ha sido utilizada como un importante referente religioso por diferentes razones, en primer lugar, el compromiso de los patriotas de realizar una misa de acci√≥n de gracias a la Inmaculada Concepci√≥n en caso de triunfar frente a las tropas realistas. Adem√°s, no debemos de olvidar que la festividad mariana ten√≠a lugar el 8 de diciembre y el enfrentamiento b√©lico tuvo lugar al d√≠a siguiente y, en especial, el convencimiento que tienen de la justicia de su causa y que la intervenci√≥n mariana ser√≠a decisiva.
La oraci√≥n pronunciada por Fray Francisco Z√ļ√Īiga, prelado del Convento M√°ximo del Convento de San Francisco en el Cuzco es una de las manifestaciones m√°s interesantes del esp√≠ritu que animaba a este franciscano como lo expresa en diferentes p√°rrafos de su discurso. Transmite todo el orgullo y admiraci√≥n que siente del pasado incaico y expresa una dura cr√≠tica a los siglos de dominaci√≥n hisp√°nica y conf√≠a en la felicidad que traer√° el nuevo r√©gimen pol√≠tico; Muestra un gran entusiasmo por la nueva era que se inicia y no escatima elogios al Libertador, a quien compara con los h√©roes b√≠blicos y considera la victoria como prueba de la voluntad divina. Este discurso es la clara muestra de quien forma parte de una comunidad religiosa que ha defendido el privilegio mariano durante siglos y su entusiasmo desbordante ha debido ser tambi√©n compartida por una poblaci√≥n afectada por los a√Īos de enfrentamientos y dificultades.
Felipe de los R√≠os era doctor en ambos derechos por la Universidad de San Marcos. Cura de la doctrina de Sapallanga, juez y vicario eclesi√°stico de la provincia de Jauja, cargos que ostentaba hac√≠a a√Īos como se puede comprobar en el Calendario y Gu√≠a de los forasteros de Lima (1837). Gracias a la documentaci√≥n del Archivo General de la Naci√≥n[1] sabemos que al momento de redactar su testamento era cura rector de la Parroquia de Nuestra Se√Īora de Santa Ana y Cercado (Lima) donde pidi√≥ ser enterrado. Asimismo, da a conocer que hab√≠a sido p√°rroco del curato de Yauli y dejaba a sus dos hermanas como herederas. Su serm√≥n pronunciado en 1844 subraya la celebraci√≥n de la doble festividad: el triunfo de Mar√≠a en su Inmaculada Concepci√≥n y el de las armas en la batalla de Ayacucho obtenida como premio de especial devoci√≥n a ese Misterio. Es sumamente valiosa la extensa exposici√≥n que ofrece del. desarrollo que ha tenido esa advocaci√≥n en los siglos anteriores, as√≠ como importantes referencias a las campa√Īas militares de Jun√≠n y Ayacucho y a otros enfrentamientos militares en la historia. Y concluye con estas frases: "hoy que recordamos el particular beneficio del triunfo de Ayacucho obtenido por vuestra poderosa intercesi√≥n. Tambi√©n os pedimos por el feliz desempe√Īo de las penosas tareas del gobierno, y por el Ilmo. Obispo Gobernador de esta Metr√≥poli. Que ambas autoridades sean conducidas por vuestra misericordia, obrando de acuerdo el trono con el sacerdocio y se renueve el delicioso espect√°culo anunci√°ndoles (al pueblo) los bienes de la paz, de la felicidad y abundancia, si los s√ļbditos fuesen fieles a las leyes; y se dedicasen por √ļltimo a bendecir en la tierra al Eterno, para despu√©s gozarlo en la gloria"[2].
¬†A mediados de siglo encontramos datos sumamente interesantes puesto que la situaci√≥n pol√≠tica del Per√ļ es bastante diferente a la existente anteriormente, inclusive si bien la bonanza econ√≥mica del guano corresponde a las d√©cadas 1842-1866 y se ha superado la anarqu√≠a y el caudillismo de los a√Īos anteriores, se hacen presentes nuevas situaciones como la pol√©mica ideol√≥gica entre liberales y conservadores se hacen presentes los indicadores de la crisis de 1867 y sus tr√°gicas proyecciones en la historia peruana. En lo religioso, se inicia la etapa final en la definici√≥n del dogma de la Inmaculada Concepci√≥n en 1854 por P√≠o IX y se puede observar esa situaci√≥n en la documentaci√≥n consultadas.
Hemos elegido a dos destacados personajes de la √©poca: Francisco Javier de Luna Pizarro, destacado religioso y pol√≠tico que lleg√≥ a la sede episcopal lime√Īa y que tuvo a su cargo la preparaci√≥n para la celebraci√≥n del Dogma de la Inmaculada Concepci√≥n y Juan Ambrosio Huerta, abogado, profesor de San Marcos, arzobispo de Arequipa y primer obispo de Puno.
Los sermones de este período han utilizado temas muy diferentes, tomados del Antiguo Testamento. En cuanto al esquema seguido todos cuentan con una introducción pero existe divergencia muy marcada en cuanto a las divisiones, en algunos caos carente de ellas o muy numerosas. Las fuentes más importantes han sido bíblicas, eclesiásticas, autores clásicos, textos históricos, filosóficos y teológicos bastante limitados y si bien las citas latinas son importantes no se comparan numéricamente ni en la forma de insertarlas a las del período virreinal. Asimismo, existe una gran variedad en cuanto a su extensión pero si es interesante observar lo relacionado con los símbolos marianos utilizados, la  mayoría de ellos han estado presentes en el mundo cristiano desde la Edad Media, si bien hay algunos que son novedosos. Todos los predicadores han continuado utilizando la nomenclatura tradicional para referirse a la Inmaculada Concepción.
Sin embargo, los a√Īos transcurridos la dif√≠cil situaci√≥n que viv√≠a el Per√ļ, tanto en su situaci√≥n interna como en las relaciones internacionales fue disminuyendo ese entusiasmo y confianza de los primeros a√Īos de la vida independiente. Se reconoce que la victoria de Ayacucho fij√≥ para siempre la nacionalidad peruana pero la imagen de Bol√≠var y su actuaci√≥n en la pol√≠tica peruana se ha modificado.
¬†Luna Pizarro y especialmente Huerta van a ser sumamente cr√≠ticos con quienes han dirigido los destinos de nuestra Patria pero tambi√©n con quienes han permitido tantos desmanes, as√≠ como con las doctrinas que consideran da√Īinas para la fe, la Iglesia y la Virgen Mar√≠a o las buenas costumbres. Ellos insisten en el arrepentimiento y la penitencia para evitar los castigos que han sufrido los id√≥latras en otros tiempos y si bien se reconoc√≠a la necesidad de libertad y autonom√≠a y el r√©gimen republicano se critican los excesos de una libertad mal entendida que ha conducido a exigir m√°s derechos y cumplir menos deberes, a la falta de patriotismo y al cinismo de quienes actuaban √ļnicamente en su beneficio personal.
Se insist√≠a en la fe como verdadero principio de la civilizaci√≥n, la necesidad de ser gratos con Dios y con quienes lucharon por la Independencia, la importancia de la fidelidad a las leyes y la b√ļsqueda de la paz puesto que todo ello permitir√≠a lograr la salvaci√≥n eterna y el goce de la gloria eterna.
Fuentes primarias
- HUERTA, J.A, Serm√≥n por la victoria de Ayacucho, pronunciado en la Iglesia catedral, el 9 de diciembre de 1862 (‚Ķ), Lima, Huerta Impresores, 1862. - LARRIVA, J.J. de, ¬ęPaneg√≠rico de la Concepci√≥n de Mar√≠a, pronunciado en esta Santa Iglesia Catedral, a nombre del Excmo. Se√Īor Marqu√©s de la Concordia, Virrey del Per√ļ, el segundo d√≠a de la octava, en 1815¬Ľ, en ODRIOZOLA, M. de, Colecci√≥n de Documentos Literarios del Per√ļ, Tomo segundo, Lima, Tipograf√≠a Aurelio Alfaro, 1864.
- LARRIVA, J.J. de, Elogio del Excelent√≠simo Se√Īor Sim√≥n Bol√≠var Libertador Presidente de la Rep√ļblica de Colombia Per√ļ y Encargado del Gobierno de la del Per√ļ, Lima, Imprenta Republicana, 1826.
¬†- LUNA PIZARRO, F.J., Serm√≥n sobre la Inmaculada Concepci√≥n de Nuestra Se√Īora predicado en 1850, en TAUREL, M-R., Colecci√≥n de obras selectas del clero contempor√°neo del Per√ļ, t. I. Par√≠s, 1853.
- PEDEMONTE Y TALAVERA, C., Paneg√≠rico sobre el misterio de la Preservaci√≥n de Nuestra Se√Īora, pronunciado en esta Santa Iglesia Catedral, a nombre de nuestro ilustre prelado el sexto d√≠a de la Octava en 1809 (‚Ķ‚Ķ.), Lima, Imprenta Real de los ni√Īos exp√≥sitos, 1810.
- PEDEMONTE Y TALAVERA, C., Discurso que en la misa de acci√≥n de gracias celebrada en la Iglesia Catedral de Trujillo por la gloriosa marcha del ej√©rcito de la patria victorioso en Jun√≠n y aniversario de la entrada eb Lima de S.E. el Libertador Sim√≥n Bol√≠var, dijo el 1¬į de setiembre de 1824 (‚Ķ.), Trujillo: Imprenta del Estado, 1824.
¬†- PEDEMONTE Y TALAVERA, C., Discurso que en el segundo d√≠a del octavario de la Concepci√≥n, y Anniversario de la batalla de Ayacucho, con motivo de la jura de la CONSTITUCI√ďN y Presidencia Vitalicia del LIBERTADOR en el Per√ļ, pronunci√≥ el Ilustr√≠simo Se√Īor Arzobispo electo de Lima, Doctor Don Carlos Pedemonte, Lima: Imprenta de la Libertad, 1826. - R√ćOS, F. de los, Serm√≥n que el d√≠a 9 de diciembre de 1844, segundo del octavario de la Concepci√≥n Inmaculada de Mar√≠a. Nra. Se√Īora y aniversario de la victoria de Ayacucho dijo en la Santa Iglesia Metropolitana de Lima (‚Ķ‚Ķ), Lima, Imprenta J. Mas√≠as, 1844.
¬†- ZU√ĎIGA, F., Oraci√≥n pronunciada en el antiguo templo del Sol en acci√≥n de gracias por la inefable victoria de Ayacucho reportada por el ej√©rcito unido libertador bajo la protecci√≥n de Nuestra Se√Īora en el misterio de su Inmaculada Concepci√≥n, Lima: Imprenta del Gobierno, 1825.
[1] Archivo General de la Naci√≥n, Lima, Protocolos notariales del siglo XIX, n¬į 328, Escribano: Lucas de Lama
[2] R√ćOS, F. de los, Serm√≥n que el d√≠a 9 de diciembre de 1844, segundo del octavario de la Concepci√≥n Inmaculada de Mar√≠a. Nra. Se√Īora y aniversario de la victoria de Ayacucho dijo en la Santa Iglesia Metropolitana de Lima, Lima, Imprenta de J. Mas√≠as, 1844, p. 16
Fecha Publicación: 2024-09-01T15:10:00.001-07:00
Madre SALETA P√ČREZ, ¬†Misionera de Mar√≠a ¬ęJanua Coeli¬Ľ y de CIRCA (Badajoz 1943-2024 El Callao)
Aunque llevaba m√°s de 14 a√Īos en coma, a consecuencia del aneurisma producido tras la comuni√≥n en la misa de aniversario del Padre Carlos S. Pozzo, el 28 de marzo del 2014, su muerte el pasado dos de julio del 2024 ha sumido a los amigos de CIRCA ¬†en sumo dolor. Madre Saleta ten√≠a un carisma excepcional; siempre din√°mica, sonriente, generosa. Identificada cien por cien con el P. Pozzo y CIRCA estaba dotada de una poderosa energ√≠a que transparentaba a la Virgen Mar√≠a, como misionera que era "Janua Coeli" (Puerta de Cielo). Nacida en Badajoz (Espa√Īa), hablaba con un gracejo extreme√Īo muy simp√°tico, que ganaba amigos por doquier; no es vano fue la fundadora de "CIRCA, UN MILL√ďN DE AMIGOS". Nos sumamos a la campa√Īa de oraciones de su congregaci√≥n y de CIRCA y brindamos estos datos acerca de Janua Coeli as√≠ como el testimonio de la entrevista en PAX TV ¬†que tuve el honor de realizar en uni√≥n a un equipo destacado de CIRCA.
LA FUNDADORA DE JANUA COELI.
Desde que llegaron a la ciudad de Arequipa, a petici√≥n del arzobispo de entonces, Monse√Īor Fernando Vargas Ruiz de Somocurcio, han trabajado a una con CIRCA; tanto que popularmente se las conoce como las "monjas de CIRCA". Las Religiosas Misioneras de Mar√≠a "Janua Coeli" (Puerta del Cielo) son un Instituto Religioso de Derecho Diocesano fundado por la Madre Mar√≠a del Pilar Arechavaleta Iturrioz en 1940, en Madrid (Espa√Īa).
Arechavaleta Iturrioz, Pilar de.¬†Bilbao, 7.XI.1880 ‚Äď Madrid, 29.VII.1973. Fundadora de las Religiosas Misioneras de Mar√≠a Ianua Coeli. Nacida en Bilbao en los a√Īos del reinado de Alfonso XII,¬† un 7 de noviembre de 1880, frente a la casa donde viv√≠a la Beata Rafaela de Ibarra y Villalonga, capaz de las correr√≠as apost√≥licas m√°s audaces a favor de las chicas sin rumbo por Bilbao y fundadora del¬† primer colegio de su Instituto de los √Āngeles Custodios, en la calle Santa Mar√≠a, esquina a la Pelota. La generosidad, el desprendimiento, la caridad, la solidaridad, las grandes palabras arrumbadas que Rafaela atesoraba en aquel centro se contagiaron a Pilar, quien ingres√≥ en el naciente Instituto de los √Āngeles Custodios, unos meses despu√©s de muerta Ibarra y Villalonga. Fue secretaria general y consejera muchos a√Īos. Fund√≥ varias casas: tres en Madrid, en la calle Ayala, el noviciado en Chamart√≠n, la de san Jos√© y santa Adela para hu√©rfanas; dos en M√°laga, donde permaneci√≥ hasta dejarlo todo organizado, y en Barcelona. Asimismo fue superiora en Santander y San Sebasti√°n.
Retom√≥ su vida en Bilbao cuando volvi√≥ al colegio de las Siete Calles primero y despu√©s desde Zabalbide para ense√Īar a numerosas chicas de origen humilde diversos oficios, abriendo talleres para ellas, busc√°ndoles colocaci√≥n y completando su formaci√≥n humana con la espiritual, fundando la Congregaci√≥n de Mar√≠as de las Sagrarios, que extendi√≥ por toda la provincia de Vizcaya. El paso de la Guerra Civil de 1936 la llev√≥ hasta Madrid, donde, a pesar de ser perseguida, pudo salvarse a trav√©s de la embajada inglesa y retornar de nuevo a Bilbao, donde, discreta y sosegadamente, hac√≠an vendas para los heridos de cualquier condici√≥n. Al terminar la guerra, deja el Instituto de los Santos √Āngeles para fundar la Congregaci√≥n de Mar√≠a Juana Coeli en Madrid.
En unos a√Īos como los de la posguerra, en los que hubo escaso lugar para las bromas, la madre Pilar hizo sonre√≠r y creer, vi√©ndola a ella y a sus monjas buscar a las chicas que sal√≠an de las c√°rceles y de los hospitales. El d√≠a 20 de julio de 1940 abri√≥ la primera casa de su congregaci√≥n en el piso de la calle Tudescos, al mes otro m√°s amplio en la calle Huertas, 16. En 1942 compr√≥ una casa, mediante hipoteca, en Vel√°zquez, 97. En 1947 fundaba en Bilbao Zabalbide, 144. En 1959 iniciaba una residencia de cinco pisos en la casa de Vel√°zquez. En 1964 otra de otros cinco pisos en Villalba, en el kil√≥metro 39 de la carretera de La Coru√Īa (Madrid), para m√°s de doscientas chicas de toda clase de nacionalidades y credos. En agosto de 1972, el Gobierno Civil de Vizcaya condecor√≥ a la madre Pilar con la Gran Cruz de Beneficencia por "su extraordinaria labor social y cristiana". Daba alegr√≠a verla a los noventa y dos a√Īos tan entera, l√ļcida y con un autodominio que transparentaba su fragilidad. Muri√≥ en Madrid el 20 de julio de 1973.
MISIONERAS "Janua Coeli (Puerta del Cielo)
Hasta la fecha y desde su primera fundaci√≥n en Madrid el 21/08/1942, se han expandido por Bilbao, Villalba, Aravaca, llegando al Per√ļ, a la Comunidad de Nazareth y Arequipa el 31/01/1986. Posteriormente, han fundado la Comunidad Sta. Rosa. Arequipa (Per√ļ) el 14/03/1991, la Comunidad de Linares (Ja√©n) el 15/02/1994, la Comunidad Noviciado Kostka Arequipa (Per√ļ) el 02/02/1996 y la Comunidad "El Pilar" Callao-Lima (Per√ļ) el 14/06/2001.
En su celo por la salvaci√≥n de las almas, la Madre Pilar, en el fondo de su coraz√≥n, sent√≠a y vibraba por un esp√≠ritu universal. Interesada por las necesidades y problemas del mundo, insist√≠a en ¬ęabrirnos a nuevos horizontes; a desplegarnos completamente en un amor que abarque al mundo entero¬Ľ. Ella era consciente de que no pod√≠an llegar a remediar todos los males de este mundo, pero s√≠, el tener y cultivar un coraz√≥n que sienta la necesidad de consolar al mundo.
Son herederas de este esp√≠ritu, un esp√≠ritu siempre vivo, siempre encendido‚Ķ que les impulsa a seguir trabajando con ilusi√≥n, entusiasmo y alegr√≠a; siendo cooperadoras de la Redenci√≥n, para vivir su vocaci√≥n y entrega con un coraz√≥n de puertas abiertas‚Ķ ¬ęAbran puertas, abran puertas¬Ľ ‚Äďdec√≠a su Madre‚Äď ensanchando horizontes y d√°ndonos con un amor universal. ¬ę√Ānimo grande a todas‚Ķ mucho tenemos que hacer en nosotras, en las almas y en la obra¬Ľ.
La fundadora escribió bellamente lo que es una misionera de Janua Coeli: Es una mujer consagrada, enamorada del Dios de la vida espiritual sin límites, de veras entusiasmada con la obra. Inspira sus palabras en la fe, en la bondad, en la paciencia y en la misericordia de Dios. Es amante de la naturaleza, de la redención del ser humano, con una predilección especial por la juventud más necesitada. Entregada con pasión, amando con ternura, actuando con justicia y caminando humildemente con Dios.
 
Del estrecho lazo creado entre CIRCA y Janua Coeli han surgido los s√ļmac wasi y decenas de vocaciones religiosas misioneras entre las j√≥venes de los colegios de CIRCA.
 
TESTIMONIO DE MADRE SALETA EN PAX TV
Una de ellas, Madre Saleta P√©rez (en coma por un aneurisma desde el s√°bado santo, 28 de marzo del 2010, y fallecida el 2 de julio del 2024) nos relataba el inicio de su presencia en el Per√ļ en el programa de PAX TV dedicado al Padre Carlos Pozzo (24 de agosto de 2009):
"Yo viv√≠ con la fundadora, nuestra Madre Pilar, en Espa√Īa, ¬†y unos d√≠as antes de morir, cosa curiosa, yo era juniora todav√≠a, la estaba cuidando y me dice: ¬ęestoy viendo, yo sue√Īo despierta, hermana, que tenemos que ir Am√©rica; yo veo ni√Īos en peligro y veo muchas vocaciones¬Ľ. Y le digo: ¬ę ¬°Am√©rica! ¬ŅMadre?¬Ľ. S√≠, hija. Yo le dije: ¬ęYo tengo que ir Am√©rica, Madre¬Ľ, y la Madre me dijo: ¬ęT√ļ ser√°s una de las primeras¬Ľ. Pero la madre muri√≥ y no dej√≥ nada escrito, pero al cabo de 11 o 13 a√Īos, dos obispos peruanos uno de Chimbote, Mons. Luis Bambar√©n; y otro de Arequipa, Mons. Fernando Vargas Ruiz de Somocurcio ‚Äďno me pregunten, porque nunca lo he sabido‚Äď escriben en 1984 a la Madre general de que ser√≠a bueno que pudi√©ramos hacernos presentes en el Per√ļ. Lo genial es que la Madre me lo hab√≠a dicho en el 1973, pocos d√≠as antes de morir el 29 de julio del 1973. Total que como la Madre General ped√≠a voluntarias, yo me ofrec√≠ y me aceptaron con otras tres... Salimos de Espa√Īa el 23 de enero del 86 llegamos a Lima cuatro, Madre Alfonsina Ruiz Otero, Madre superiora, La Madre Rosa Otero que ahora vive en el Callao y la Madre Elena S√°nchez fallecida y yo era la m√°s joven en aquel entonces, ahora soy vieja. Y, curiosamente, Mons. Fernando estaba aqu√≠ en F√°tima y nos avisa y fuimos a verlo y claro la pregunta clave era ¬ŅQui√©n nos espera en Arequipa? Y ¬ŅD√≥nde vamos en Arequipa? Y Monse√Īor no dices que no tuvi√©ramos problemas que en Arequipa nos esperaba el Padre Pozo, todos nos miramos, ¬ŅEl Padre Pozo?, el Padre Pozo nos env√≠a y el Padre Pozo nos recibe y claro Monse√Īor nos debi√≥ ver la cara de asombro, de sorpresa que pusimos y nos dice ‚ÄďNo, no este Pozzo no es el mismo que ustedes han dejado este es un toro bravo. Bueno el Padre C√°ndido Pozo un hombre delicado, fino con cl√©rigman. Lo primero que ha pedido el Padre Pozo es si las monjas que vienen tienen h√°bito y la verdad es que ven√≠amos con h√°bito, bueno pues si el Padre Pozo nos pide h√°bito es que √©l debe tener sotana tambi√©n. Y, bueno, vinimos le decimos que el 30 de enero salimos de Lima para Arequipa en bus Victoria del Sur ¬ŅNo? 20 horas tardamos en llegar a Arequipa Padre, 20 horas y esperando en la estaci√≥n ver una sotana; nosotras segu√≠amos con h√°bito y la verdad es que no, no encontramos ninguna sotana y estaba all√≠ estaba Alicia con bastante kilos de menos y el padrecito ¬ŅD√≥nde?, Ahorita viene, parece que hab√≠a llegado y que nosotros hab√≠amos llegado con retraso y de repente apareci√≥ el Padre Pozzo pero nos quedamos fr√≠as, este el Padre Pozzo. Yo dije Dios m√≠o, este es un forajido, este es el Padre Pozzo rapado, una chompa verde grande, zapatos de polvo; pero algo que no podemos nosotros olvidar fue aquel rostro, aquella cara linda que nos saluda, que nos pregunta, cercana, aunque la primera impresi√≥n fue un poquito as√≠ como decir "Mira a d√≥nde hemos llegado" y nos dice que tenemos que ir dos religiosas otras dos a otra y all√≠ nos quedamos fr√≠as.¬† No, Padre, nosotras a nuestra casa y las cuatro juntas; y a nuestra casa porque Mons. Fernando nos hab√≠a dicho que ten√≠amos casa en Arequipa c√≥mo √≠bamos a pensar que Mons. Nos iba a mentir y nosotros a nuestra casa y las cuatro juntas nosotras no nos separamos, pero ni queriendo, nos dice - Bueno Madre pero que la casa tienen que arreglarla, no hay camas todav√≠a - No se preocupe Padre en el suelo pero las cuatro juntas, y Alicia estaba esper√°ndonos all√° y bueno se miraron los dos. Alicia mira al Padre y el Padre mira a Alicia, con esa cara de c√≥mplice, ¬°qu√© pensar√≠an y qu√© se dir√≠an con la mirada! El caso es que de repente nos pone a las cuatro en tres carros distintos a m√≠ me pusieron, me llevaron con el secretario de Mons. Roma√Īa entonces, Alicia se lleva a la Madre Elena y el Padre Pozzo a Madre Alfonsina y a Madre Rosa a las cuatro nos separaron ya en el carro pero¬† all√≠ fuimos¬† a parar a Kennedy, el Padre pues quer√≠a llevarnos a descansar‚Ķ
La central donde ahora est√° el Padre ahora mismo y bueno creyendo que aquella era nuestra casa, pero aquella no era nuestra casa all√≠¬† nos hospedaron unas horitas nada m√°s, nos dieron de comer de almorzar porque ven√≠amos de 20 horas sin comer nada y como a las 3 de la tarde porque llegamos como a las 11 ‚Äď 11:30 a Arequipa ya de nuevo en el carro las cuatro juntas a nuestra casa. Y, bueno, pues en nuestra casa que es la que hoy es nuestra, all√≠ seguimos viendo Padre.
Es la casa Nazaret, nosotros estamos en Alto San Mart√≠n ‚Äď Mariano Melgar, calle Guatemala 302 al lado del Colegio Pio XII. Esa es nuestra casa aquella fue una la casa primera y all√≠ nos quedamos y algo lindo fue que esto serian a las 3 de la tarde ven√≠amos como ekeko[1] he visto que el ekeko est√° como en boga, nosotros ven√≠amos como ekeko Padre; entre otras cosas ven√≠amos con el sagrario en la mano, el Coraz√≥n de Jes√ļs, la Virgen, el crucifijo aparte de todo el equipaje que pod√≠amos tener porque ya no sab√≠amos por cuanto tiempo nos √≠bamos a quedar y a las 5 de la tarde Alicia llega de nuevo con el Padre Dar√≠o que no lo hab√≠amos visto jesuita tambi√©n.
El Padre Dar√≠o casi 28 a√Īos el padre Dar√≠o y aparece, entonces nos dice, que si queremos celebrar misa, ¬ŅMisa? Ya hab√≠a en un cuartito, Padre, sacamos s√°banas una mesita otra mesita y sacamos el sagrario y aquello fue como decirle como una bendici√≥n porque a las 5 de la tarde hab√≠amos llegado 3 de la tarde la primera misa en la casa del sant√≠simo en la casa ya, hasta el d√≠a de hoy casi 24 a√Īos ¬ŅNo? y aquello hab√≠a sido para nosotros.
Las puertas del cielo. ¬†S√≠, s√≠ lo m√°s grandioso y a partir de ello, ellas se va, y como an√©cdota, Alicia dice que si quer√≠amos comer nosotros acabamos de comer unos l√≠os muy grande ¬ŅComer otra vez? No entend√≠amos todav√≠a mucho el lenguaje. Bueno fue muy bonito porque dijimos, √©l ya acamp√≥, Cristo ya √©l¬† acamp√≥, Cristo acampado, ya ahora tenemos que acampar nosotros y nos acoplamos muy bien, pero no ten√≠amos m√°s que los camarotes y bueno aquello fue algo grandioso y lo m√°s grandioso, Padre Alfredo, es que al d√≠a siguiente a las seis de la ma√Īana yo no s√© si pens√≥ que est√°bamos cansado pero a las seis de la ma√Īana el Padre llama a celebrar misa, de verdad, no sal√≠amos de nuestro asombro de nuestra gratitud y le digo hasta el d√≠a de hoy. Hoy sigue el Padre Dar√≠o diciendo misa a las seis misa solo que ahora son hasta 60 en la casa, porque nuestra casa es una de las muchas que tiene Circa esa casa Nazaret es una de las primeras casas de ni√Īas abandonadas, desamparadas.
Mill√≥n de amigos: S√≠, yo tengo que volver a Espa√Īa en el 98 estaba casi reci√©n el autogolpe de estado de Fujimori, C√°ritas se viene un poquito abajo los ni√Īos, nos ve√≠amos un poquito dif√≠cil de sostener y con los grupos que est√°n viniendo desde el a√Īo 86, grupos espa√Īoles, los convoco, la verdad que con un grupo de bastante amigos; yo les dije en Madrid esto nos est√° pasando a m√≠ me gustar√≠a que pudi√©ramos hacer algo. Fue una idea tambi√©n del Padre Pozzo antes de irme "algo hay que hacer" y la verdad es que yo no cre√≠ que hac√≠a falta tanta burocracia era necesaria entonces lo grupos de m√©dicos, de voluntarios que vienen ya de profesionales dijeron "S√≠, madre" si lo vamos convoqu√© en la primera reuni√≥n fuimos casi 100 personas y a partir de all√≠ se pone nombre un Mill√≥n de Amigos para los ni√Īos de CIRCA ellos dec√≠an que se pod√≠a dar m√°s entonces todav√≠a era¬† la peseta estamos hablando del 98¬† a partir del 2000 vino el euro. Entonces, yo dije no, mil pesetas al mes equivalente a seis euros es suficiente pero que eso se mantenga firme ¬Ņno? Y ellos ped√≠an m√°s yo dije no, yo dije que vamos a empezar con poco con buen puche y buen pie y la verdad que eso se sigue manteniendo y la verdad que eso nos sigue alimentando porque son bastantes amigos hoy tenemos amigos en Espa√Īa, amigos en Holanda, amigos en Francia y bueno la verdad es lo que hoy nos mantiene un mill√≥n de amigos para los ni√Īos de yo egreso al final del 2004 y me doy cuenta que lo que se env√≠a no es suficiente porque han aumentado ahora son 430 chiquitos yo dej√© menos de 200¬† a 180 a parte de las dos casas de retiro la crisis ahora est√° fuerte y hablando con Alicia y con los Directores de nuestros colegios que nos reunimos con ellos todos las mi√©rcoles para ver los problemas de colegios y dem√°s y yo dije la verdad es que les dije - por qu√© no ayudamos los de adentro siempre tenemos que ser los de afuera-¬† y se habl√≥ con los profesores y se hizo la misma asociaci√≥n pero como en eso m√°s amigos para los ni√Īos de CIRCA y se les pide a los maestros voluntariamente un sol, un sol el que quiera y eso pues tambi√©n nos ayuda.
¬ŅUn sol al mes? Un sol al mes, el que puede y el que quiera y realmente est√°n pudiendo todos porque eso se mantiene. En CIRCA somos muchos para comer y los que se agregan se r√≠en conmigo cuando yo digo: son 140 kilos de pap√° todos los d√≠as son muchos kilos de pap√°, son 75 kilos de arroz diarios, en CIRCA se hace el pan son casi 80 kilos de harina diaria, am√©n de aceite, de harina, de verdura, el gas son dos mil soles entre 15 a 20 d√≠as, quiere decir que de eso nos estamos sosteniendo y hoy gracias a Dios los voluntarios est√°n viniendo como le digo ya son varios los pa√≠ses europeos que nos est√°n apoyando y eso es lo que nos est√° sosteniendo.
El Padre Pozzo sigue. Yo le dir√≠a, el Padre Pozzo hoy es el gran intercesor ha sido consejero hoy es intercesor y la verdad es que uno siente esa presencia vital indudablemente hay una inquietud hay un deseo, ahora en todos los grupos cuando se llama lista lo primero que hace el fiscal, que es el que pasa el acta o pasa lista es Padre Pozo y todos a una sola voz ¬°Padre Pozzo¬° ¬°Presente¬° Padre Pozzo es el primero. El Padre Pozzo ha estado siempre a la sombra de sus obras y hoy me parece a m√≠ que CIRCA tiene ese deseo grande de seguir pisando bajo sus huellas hoy necesariamente parece que a Dios lo estamos como arrinconando, yo suelo decir la santidad es de hoy¬† ma√Īana y de siempre porque Santo es aquel que se va cristificando d√≠a a d√≠a en nuestra vida cotidiana y yo veo que como t√ļ has dicho antes Jos√© Antonio hay gente hay gente diariamente que no nos conoce que no conocemos nosotros al menos y que va a ver la tumba del Padre Pozzo, que pide, que intercede y te voy a decir una cosa que a m√≠ me¬† ha llamado la atenci√≥n hace tres d√≠as Padre Alfredo, que digo que de haber sabido esto yo lo hubiera explotado antes. Hay un familia que el hijo ha estado en la c√°rcel muchos a√Īos yo me he encontrado en la calle con la mam√° y le pregunt√© por este hijo y la pobre mujer extra√Īada me dice - Madre no le hab√≠a dicho que hab√≠a salido ya- No hijita no me hab√≠as contado, -muere el Padre Pozzo el d√≠a 25 de mayo de 2008 y yo le dije al Padre Pozzo¬† Padrecito t√ļ te vas pero mi hijo tiene que salir. Madrecita el 28 se enterr√≥ al Padre Pozzo verdad?- Si 28 ‚Äď Ese d√≠a sale mi hijo de la c√°rcel- Es algo incre√≠ble.
El terremoto destruye. CIRCA y el Padre Pozzo construye. Y lo hace especialmente formando jóvenes, suscitando vocaciones
Yo dir√≠a a los j√≥venes que el sacerdocio hoy como ayer siempre son necesarias las vocaciones de CIRCA. S√≠, las tenemos pero CIRCA no tiene Sacerdote y me gustar√≠a que tuviera. El Padre Pozzo es un hombre de Iglesia 100 por 100. Bueno all√≠ est√° el Padre siempre presente y all√≠ vamos a avanzar para que CIRCA siga siendo unos 50 a√Īos m√°s sino muchos 50 a√Īos a esa sombra cristificante porque tenemos que ser Cristos en la tierra y eso es lo que el Padre Pozzo ha querido que la Iglesia est√© presente y ojal√° pudi√©ramos estar en m√°s partes del Per√ļ ser√≠a el gran reto a partir de ahora. Yo o√≠ una conferencia de un gran Doctor hablando de personajes que han hecho historia en Arequipa y este se√Īor dijo ‚Äď Pero Arequipa no se ha estancado y esa Historia la est√° haciendo el Padre Pozzo en CIRCA.
El ekeko es un símbolo andino de la abundancia, fecundidad y alegría. Asimismo es una manifestación cultural característica del altiplano andino
Fecha Publicación: 2024-09-01T11:53:00.001-07:00
Armida Barelli (1882-1952): el primer miembro de un Instituto Secular que alcanza la beatificación
Armida Barelli fue la cofundadora de las Misioneras de la Realeza de Cristo. Fue beatificada el 30.4.2022. Es el primer miembro de un Instituto Secular que ha llegado a la beatificaci√≥n. Se une as√≠ a dos fundadores de Institutos Seculares: el sacerdote italiano Francesco Mottola (1901-1969), fundador del Instituto Secular de los Oblatos del Sagrado Coraz√≥n (beatificado el 10.10.2021) y el P. Mar√≠a Eugenio del Ni√Īo Jes√ļs (1894-1967), fundador de Notre Dame de Vie (beatificado el 19.11.2016)
Semblanza:
Nacida en el seno de una familia de clase media, estudia en un internado suizo. De regreso a Mil√°n, se dedic√≥ a los ni√Īos abandonados y pobres, colaborando con Rita Tonoli, quien luego fund√≥ un instituto dedicado a la asistencia de estos ni√Īos y que la puso en contacto con el p. Agostino Gemelli, reci√©n convertido. El encuentro con el fraile marca para ella el inicio de una colaboraci√≥n que durar√° toda la vida: Acci√≥n Cat√≥lica, Instituto Secular de los Misioneros de la Realeza, Universidad Cat√≥lica del Sagrado Coraz√≥n, Obra de la Realeza de Nuestro Se√Īor Jesucristo.
En 1918 fund√≥ la Juventud de Mujeres Cat√≥licas de Mil√°n, llamada para este cargo por el Card. Ferrari que, ante la propaganda marxista, ve la urgente necesidad de la formaci√≥n de los j√≥venes tambi√©n (los j√≥venes ya estaban organizados), para que sean testigos del bautismo recibido con su vida. Barelli se siente inadecuada para esta tarea, pero ante la urgencia que se le se√Īala, acepta. Se convierte en la hermana mayor de un grupo de j√≥venes que de las parroquias milanesas se encuentran en el obispado para profundizar problemas teol√≥gicos y sociales para contrarrestar la propaganda marxista.
La experiencia positiva de Mil√°n empuja al Papa Benedicto XV a encomendarle la misma tarea para todas las di√≥cesis italianas. Una vez m√°s, a Barelli no le gustar√≠a aceptar el puesto, pero ante su resistencia y el deseo de irse como misionera, el Papa responde: ¬ęSu misi√≥n es Italia¬Ľ, y la env√≠a ¬ęno como maestra entre los alumnos, sino como hermana entre hermanas", para que las j√≥venes tomen conciencia de su cristianismo y redescubran su dignidad de mujeres.
Estamos en 1918, y Barelli comienza su primer recorrido por la península para reunir a las jóvenes, que responden con entusiasmo. Les propone un camino exigente y difícil: ir contracorriente, gracias al compromiso personal de formación y vida grupal, teniendo como fundamento un trinomio: Eucaristía, apostolado, heroísmo, que marcará la vida de muchas jóvenes.
En 1919, junto con el padre Gemelli, fund√≥ el Instituto Secular de los Misioneros del Reinado de Cristo y con √©l tambi√©n la Obra del Reinado de Nuestro Se√Īor Jesucristo para la difusi√≥n de la liturgia. En 1921 form√≥ parte del grupo de fundadores de la Universidad Cat√≥lica del Sagrado Coraz√≥n, firmemente convencida de dedicarla al Sagrado Coraz√≥n y se convirti√≥ en su indispensable ¬ęcajera¬Ľ. Organiza conferencias, peregrinaciones, semanas de la pureza, semanas sociales y actividades para las misiones.
Participa en los congresos internacionales de la Juventud Femenina de Acción Católica (JFAC) y siempre está abierta a acoger lo nuevo de las experiencias de otros países y que se pueda trasladar a la realidad italiana, marcada por el régimen fascista que considera incompatible con la formación de las JFAC. Cuando el régimen colapsó, hizo un valioso trabajo al integrar a las mujeres en la vida política, ya que estaban votando por primera vez.
Su apertura al mundo que la rodea, hoy dir√≠amos a los signos de los tiempos, es extraordinaria, porque surge de su vida m√≠stica que la hace captar el gran potencial de la fe y la misi√≥n de la Iglesia. Fue decisivo y concreto el apoyo de las JFAC al Instituto Benedicto XV en China, del que naci√≥ una congregaci√≥n religiosa femenina china, actualmente en funcionamiento. Su espiritualidad, fundamentalmente franciscana, se enriquece con otros tipos de espiritualidad presentes en CA que, como tal, se nutre de la espiritualidad bautismal com√ļn a todos los fieles. Esto explica c√≥mo nacieron en las JFAC vocaciones religiosas de diversa √≠ndole y c√≥mo se vivi√≥ el matrimonio como una aut√©ntica vocaci√≥n.
De la radicalidad evang√©lica bautismal nacen los numerosos testigos de la santidad de las JFAC (algunas ya reconocidas oficialmente como tales por la Iglesia): mujeres j√≥venes que siguieron heroicamente a Cristo por los caminos del mundo. En 1946, Armida fue nombrado vicepresidente general de Acci√≥n Cat√≥lica por P√≠o XII. En 1949, enferm√≥ de par√°lisis bulbar, que la llev√≥ a la muerte. Escribe: ¬ęAcepto la muerte, lo que quiera el Se√Īor, en plena adhesi√≥n a la voluntad divina¬Ľ.
Está enterrada en la capilla de la Universidad Católica de Milán.
https://cedis.org.es/curso/testigos-home/beata-armida-barelli/
En el aniversario de la beatificaci√≥n de Armida Barelli. Desde Mil√°n se organiz√≥ una peregrinaci√≥n a Roma en acci√≥n de gracias, y con esta ocasi√≥n el papa Francisco se dirigi√≥ a los participantes para pronunciar un discurso en el cual, la tercera y √ļltima parte la dedic√≥ a la consagraci√≥n secular. En √©l afirm√≥: ¬ęLa consagraci√≥n secular es una vocaci√≥n, y una vocaci√≥n exigente. La aprobaci√≥n de los institutos seculares por P√≠o XII con Provida Mater Ecclesia fue una opci√≥n revolucionaria en la Iglesia, un signo prof√©tico. Y desde entonces el bien que hacen a la Iglesia es muy grande, dando valientemente testimonio en el mundo¬Ľ.
"Hoy necesitamos mujeres que, guiadas por la fe, sean capaces de dejar huella en la vida espiritual, en la educación y en la formación profesional", expresó el Santo Padre Francisco, este sábado 22 de abril, frente a los miles de peregrinos de toda Italia, reunidos en la Plaza de San Pedro para celebrar la vida y el testimonio de la beata Armida Barelli. El Papa reafirmó en esa ocasión su trabajo y compromiso de empoderar a las mujeres católicas a través de la educación, la autoconciencia y la fe.
Barelli, quien fue la fundadora de los primeros círculos juveniles femeninos de Acción Católica y la cofundadora en 1921, junto con el padre Agostino Gemelli de la Universidad Católica del Sagrado Corazón, además de haber fundado el Instituto Secular de las Misioneras de la Realeza de Cristo, recibió la aprobación para su beatificación en abril de 2022, en reconocimiento a su papel en la Iglesia del siglo XX y su experiencia con respecto al papel de los laicos, las mujeres y los movimientos en la Iglesia.
En su saludo a los presentes, el pontífice reflexionó sobre el tema del liderazgo femenino en el ámbito eclesial y social, del que dijo que Barelli puede ser considerada una formidable precursora.
"Necesitamos un modelo integrado, que combine la competencia y el desempe√Īo, muchas veces asociado al rol masculino, con el cuidado de los lazos, la escucha, la capacidad de mediar, de trabajar en red y de fomentar las relaciones", dijo, rasgos que se han considerado durante mucho tiempo como prerrogativas del g√©nero femenino y a menudo han sido subestimados.
Fecha Publicación: 2024-08-26T07:24:00.000-07:00
HIDALGO, Myriam A. Donde la cruz florece. La historia de Fray Pablo María de la Cruz (Salamanca, 2024, 198 pp)
Uno de los muchos regalos que Dios ha deparado a nuestra querida Espa√Īa ha sido su visita personal en el joven carmelita de 21 a√Īos que protagoniza el presente libro. Escrito por su hermana, rezuma belleza y entusiasmo. Se lee con ganas, de un tir√≥n, y deja esponjada el alma, con √°nimos de ser santo y entregarse de lleno a la misi√≥n. No en vano, la obra se va reeditando velozmente. Agradezco a mi amigo Javier G. Aparicio por pasarme la obra. ¬°No se la pierdan!
Salmantino como yo, nacido por el Camino de las Aguas, de ni√Īo disfrutaba con su colecci√≥n de animales de pl√°stico. Comunicativo y vivaracho, vive feliz en el marco de su familia del Camino Neocatecumenal. Le encanta la Biolog√≠a y participa en grupos juveniles como en los encuentros de J√≥venes por el Reino de Cristo.
Cuando a sus 15 a√Īos le comunican que tiene c√°ncer, sarcoma de sarcoma de Ewing, inicia una lucha sin cuartel para obtener la curaci√≥n, o, si Dios lo quiere, prepararse para el encuentro del Cielo. De hecho, escribir√°: "¬ŅSomos cristianos, o no? Pues la noticia es que me voy al Cielo" p.136. En la ejemplar trayectoria de su convalecencia, con subidas y bajadas, reflejar√° el acatamiento de la voluntad divina: "Solo a Ti, solo a Ti, mi amor, solo a Ti yo te pertenezco" p.143.
En su etapa juvenil, vive su noviazgo netamente cristiano: "Los novios, si quieren discernir, tienen que hablar mucho, tocarse poco y rezar juntos" (p.89). Guiado espiritualmente por el carmelita P. Desi se va cristificando paso a paso, abandonándose en Dios de modo realista. Cuando le preguntan si llegará a ser santo, responde con gracia: "Con llegar hoy a la cama me basta" p.158. Pero también, se inmola y ofrece: "Más dolor, más amor. Estoy sintiendo el dolor de la humanidad". De modo especial por los jóvenes alejados de dios. En sus horas de sequedad, de intenso dolor, orará: "Por los jóvenes que no conocen a Dios…Por los que no se sienten amados ni queridos…Por los que llenan el vacío con más vacío". p.163.
En el momento de discernir su vocaci√≥n ve que el Se√Īor le llama como religioso carmelita. Al agravarse su estado de salud, se le permiti√≥ profesar de modo solemne. El d√≠a 25 de junio de 2023, en la Iglesia de El Carmen de Abajo, Mons. Jos√© Luis Retana Gozalo, Obispo de Salamanca, presidi√≥ la profesi√≥n carmelita de Pablo Mar√≠a de la Cruz Alonso Hidalgo. Concelebr√≥ el M.R.P. Salvador Villota Herrero, Prior provincial de la Provincia carmelita de Arag√≥n, Castilla y Valencia y una veintena de sacerdotes diocesanos y religiosos amigos. La comunidad carmelita del Convento de S. Andr√©s se encarg√≥ de cuidar y animar la celebraci√≥n lit√ļrgica. https://www.carmelitas.es/noticias/22265 https://es.aleteia.org/2023/08/08/fray-pablo-el-joven-que-se-consagro-a-dios-en-su-lecho-de-muerte
Escribió una bellísima carta al Papa Francisco con motivo de la JJM de Lisboa. Se la entregó en mano, junto con el dibujo de la "cruz florecida" la periodista Eva Fernández, de la COPE. https://religion.elconfidencialdigital.com/articulo/vaticano/es-carta-que-carmelita-fray-pablo-maria-cruz-escribio-papa-francisco-antes-morir/20230808180851046947.html
El obispo de la diócesis de Salamanca, Mons. José Luis Retana, compartió en un artículo el momento de gracia que tuvo cuando visitó a Pablo María de la Cruz, previo a su profesión religiosa en la Orden del Carmen y de la que posteriormente fue testigo el 25 de junio. 
Como rescata Alex Navajas, Fray Pablo mantuvo su¬†sentido del humor¬†hasta el final: para su funeral solicit√≥ ¬ęque no haya luto, que hace mucho calor¬Ľ. La √ļnica condici√≥n para los asistentes a sus exequias fue que sus rostros no reflejaran tristeza: ¬ęQuiero que est√©is alegres¬Ľ, dej√≥ dicho, como tambi√©n que ¬ęa la entrada del funeral habr√°¬†un esc√°ner¬†para controlar la cara de cada uno¬Ľ. ¬ęLo que quer√≠a comunicar es lo¬†incre√≠blemente bonita que es la muerte en Cristo, que es algo que no da miedo, que es alucinante, y que es un tab√ļ que hay que romper¬Ľ, explic√≥ tras su muerte¬†Salvador Villota, provincial de los carmelitas. https://www.eldebate.com/religion/catolicos/20240716/tres-propositos-ofrecer-vida-fray-pablo-carmelita-fallecio-21-anos_213590.html
El 15 de julio del 2023 parti√≥ para la Casa del Padre. Sus familiares lo comunicaron son la mayor sencillez:¬†"Anoche j√≥venes, amigos de √©l, del Camino, de Hakuna, de Effet√°, del Opus, del colegio, de la Universidad...le acompa√Īaron en una vigilia¬†de¬†adoraci√≥n. En el coro estaba su cama vac√≠a, pero salieron sus padres a saludarnos. Abajo estaban sus hermanos rezando con todos los dem√°s. Cuentan cosas alucinantes de √©l, hasta su √ļltimo momento de conciencia. Les ha procurado dar fe y paz a todos¬†hasta¬†el¬†final".¬†
Fecha Publicación: 2024-08-10T06:54:00.001-07:00
BASIDA, UNA FAMILIA QUE APUESTA POR AMAR A FONDO PERDIDO
BASIDA, Asociaci√≥n de car√°cter ben√©fico y asistencial, sin √°nimo de lucro y Declarada de Utilidad P√ļblica, que naci√≥ en 1989, fundamentalmente, para intentar dar respuesta al grave problema del SIDA, surgido hacia el 1980. En 1990, BASIDA pone en funcionamiento en Aranjuez la mayor Casa de Acogida para enfermos de SIDA de Espa√Īa, con una capacidad de 35 plazas, con el objetivo de ofrecer una atenci√≥n multidisciplinar, personalizada, digna e integral a estas personas. M√°s adelante, en 1995, la Asociaci√≥n puso en marcha una nueva Casa de Acogida en Manzanares (Ciudad Real) con 18 plazas y en 1996 la Residencia Hospitalaria para enfermos terminales en Navahondilla (√Āvila) con 28 plazas y desde el inicio de la actividad el n√ļmero de personas atendidas ha ascendido a unas 300 personas; aqu√≠ me encuentro desde primeros de junio y seguir√© largos periodos de este primer a√Īo de aterrizaje tras los 30 a√Īos en el Per√ļ.
El ambiente es paradis√≠aco, tipo Santiago de Aravalle, bello, puro, silencioso. Los miembros de la Comunidad son ejemplares por su vida de oraci√≥n, entrega, desde su espiritualidad a lo Teresa de Calcuta, Carlos de Foucauld. Comenz√≥ todo desde una opci√≥n radical de un grupo de amigos de renovaci√≥n carism√°tica en una parroquia de Aranjuez y son ya de 30 a√Īos de vivir juntos, poniendo todo en com√ļn, oraci√≥n como eje del d√≠a, servicio a los m√°s desheredados, Jes√ļs referencia y modelo de vida). Aunque al comienzo fue el SIDA, desde hace varios a√Īos, el perfil de las personas atendidas se ha diversificado y en la actualidad, atienden a enfermos cr√≥nicos, personas con problemas de adicci√≥n - principalmente a alcohol, coca√≠na y c√°nnabis- personas mayores con demencias y enfermedades cr√≥nicas que requieren unos cuidados especializados y continuados que sus familias no les pueden prestar, ex reclusos en situaci√≥n de Libertad Condicional por enfermedad grave e incurable y familias en situaci√≥n de vulnerabilidad o exclusi√≥n social.
A todos ellos se les ofrece un tratamiento integral, personalizado e interdisciplinar con el que dar una respuesta adecuada a las m√ļltiples y diversas problem√°ticas y necesidades que presentan. Aunque las historias de cada persona ‚Äďlo que voy conociendo- son muy dram√°ticas, varios de ellos han estado a punto de morir, han sido abandonados,‚Ķdestaco el verlas contentas por saberse miembros de una gran familia en la que son acogidas y queridas. Da gusto ver c√≥mo celebran sus cumplea√Īos y aniversarios; con sus ahorros siempre regalan algo como sorpresa ‚Äďhelado, tarta‚Ķ- Me conmueve c√≥mo cada cual aporta con lo mejor de s√≠. Uno no sabe si llorar o re√≠r cuando los ves desplazarse ‚Äďen procesi√≥n-. Se da el caso de A en silla de ruedas es llevada por B (que apenas ve y camina con dificultad, pero que puede llevarla porque tiene fuerza en las manos y se f√≠a de los ojos de A); lo mismo sucede con C (de m√°s de 80 a√Īos, con muleta) que puede llevar a D (en silla de ruedas)‚Ķ Por supuesto, que, como pod√©is imaginar, uno se encuentra con misiones un poco ingratas como cambiar los pa√Īales a alg√ļn anciano que puede llegar a ensuciarte como me ha ocurrido en diversos momentos, pero ¬°qu√© pap√°s no han vivido y viven aventuras tan emocionantes a diario! El rato de "terapia" es otro momento emocionante, hay que cantar, dar palmas, rezar, ayudar a hacer la "o" con un canuto, acompa√Īar al ba√Īo a uno de ellos, contestar ciento y una vez el d√≠a en que vive porque se le olvida, recordar a E que es abuela y tiene dos nietos guap√≠simos porque te lo pregunta en el momento m√°s "trascendental" del dictado‚Ķ Poco a poco me voy haciendo amigo de algunos de los residentes como F, antiguo legionario, quien fue recogido de la calle por sobredosis, y a quien estoy ayudando a escribir sus memorias, G, pintor extraordinario, que dise√Īa carteles, elabora murales y siempre est√° disponible‚ĶH, antiguo jardinero, autodidacta, que sabe de todo y me tiene al corriente de cuanto sucede en el exterior..
De vez en cuando, nos sorprende la visita de voluntarios que vienen con las mayores ganas de aprender y de darse. Lo primero campea por varios anuncios "la medida del amor es amar sin medida", lo segundo comienza desde el primer saludo, el primer encuentro, al sonrisa acogedora de esta familia siempre abierta para dar y recibir. 
Fecha Publicación: 2024-08-10T06:25:00.001-07:00
CAMPAMENTO SANTA MAR√ćA, AULA MAGNA DE FORMACI√ďN DE L√ćDERES J√ďVENES. GREDOS 2024.
Comenz√≥ el Campamento ‚Äďen la segunda quincena de julio del 2024- con la atractiva presentaci√≥n de diapositivas de una fascinante aventura para forjar los nuevos j√≥venes que el cambiante mundo necesita. Me siento identificado al cien por cien con la propuesta y considero una gracia inmerecida el participar como educador a pesar de que hac√≠a m√°s de 30 a√Īos sin hacerlo.
En un ambiente natural lleno de verdor y pureza, con fuentes, picachos, horizontes abiertos, gorjeos de pájaros, vientos, calores, la Sierra de Gredos se convierte en aula magna de formación de líderes juveniles.
Frente a tantas voces que se lamentan por la falta de valores en los j√≥venes actuales, mi primera conclusi√≥n es afirmar mi fe en los j√≥venes espa√Īoles como he podido vivir de primera mano con el medio centenar de ellos, provenientes de diversas provincias de Espa√Īa.
Pondero la excelente sinodalidad vivida desde el m√°ximo responsable ‚Äďjefe de campamento- y los asesores, educadores, jefes de escuadra, acampados, responsables de cocina y otros ayudantes; cada uno en su puesto, sin desplazar ni ausentarse.
Celebro la brillante iniciativa de unir Espa√Īa con Per√ļ a trav√©s de los 3 entra√Īables audios desde el Per√ļ en el Fuego de Campamento, as√≠ como la proyecci√≥n misionera en el Circo con el testimonio de dos nuevos env√≠os, junto a varias menciones de Misi√≥n Per√ļ.
Ha habido tiempo para marchas, reuniones, oraciones, deporte, celebraciones, festivales, cursillos, fuegos de campamento- Divididos en peque√Īos grupos ‚Äďescuadra, familias de 5 √≥ 6- aprenden a convivir, vivir para los dem√°s, dando lo mejor de s√≠.
Me he encontrado muy a gusto en el "engranaje" del Campamento, como "asesor" de "escuadra" Lo importante es cumplir cada uno con su misi√≥n, los mayores, los menores, los medianos; los jefes y los acampados; todos a una como una gran familia en la que se vive la sencillez de Nazaret y la generosidad y alegr√≠a de la Visitaci√≥n porque es CAMPAMENTO (esfuerzo, lucha, superaci√≥n) de SANTA MAR√ćA (ternura, humildad, misericordia).
¬†Dios quiera que lo aprendido en este cursillo intensivo pueda aplicarse de modo permanente y gozoso a lo largo del a√Īo.
Les comparto la foto con miembros de M√©xico, Ecuador y Per√ļ, junto al responsable del mismo, SGH, doctor del Instituto Pasteur de Par√≠s.
Ojal√° sean muchos los j√≥venes que puedan participar el pr√≥ximo a√Īo.¬†
Fecha Publicación: 2024-08-10T05:52:00.000-07:00
PALANCAS, Mari Carmen
La mano de Fausto. Un hombre ante la enfermedad y la muerte
Edición VOSA. Colección Autores implicados. Madrid 2004, 205 pp
He tenido el gusto de convivir con la autora en el voluntariado de BASIDA en Nava hondilla (√Āvila) donde recib√≠ de su mano la preciada obra. Me gusta leer de modo particular cuando conozco la persona que da vida al relato. Y debo comenzar por agradecer su regalo y su valent√≠a por afrontar ten desafiante relato.
Marica Carmen ‚Äďsu autora- nace en Villarta de san Juan (Ciudad Real). A los 12 a√Īos se instala en Vallecas. A los 23 se cas√≥ con Fausto Perell√≥, con quien form√≥ una linda familia, bendecida por dos hijos Ana y Eduardo y que se dedic√≥ profesionalmente a la fruter√≠a en Canillejas, lugar donde lograron prosperar en el rubro gracias a su don de gentes y su esp√≠ritu emprendedor.
Como se ve en la portada de la obra, a partir de un tumor canceroso en la mano derecha, la vida les dará una vuelta total. Para remediar ese monstruo acudió a todos los medios naturales y sobrenaturales, naturistas y científicos, a su alcance, luchando titánicamente por la vida, siempre ayudado por su familia, pero que siempre se le escapaba de las manos.
El sentido de la vida ‚Äďbuscado y al que se quiere responder- es luchar por conseguir su salud, el bien, pero siempre de la mano de su esposa ‚Äďla autora del libro- sus amigos, especialmente Manolo, y sus dos hijos.
La obra culmina con la frustraci√≥n de la muerte, a pesar de los pesares. El libro servir√° a la autora de recuerdo, terapia y esperanza. Vale la pena luchar, tiene sentido buscar una y otra vez, a trav√©s de los mil y un argumentos y con todos los medios, por lograr el mayor bien ‚Äďla curaci√≥n f√≠sica y moral- del ser querido. Si la medida del amor es amar sin medida, la autora comparte todos los intentos como medio del gran amor por su marido. Queda por contar- y le animo en un pr√≥ximo libro- c√≥mo ha logrado la paz y la felicidad en medio de tantas dificultades y sorteando tantos obst√°culos.
Desde ya mi felicitaci√≥n¬†Fecha Publicación: 2024-08-10T03:05:00.001-07:00
Requetés (De las trincheras al olvido) de Pablo Larraz y Víctor Sierra, La esfera de los libros, Madrid, 2011, 955 pp
Nunca terminaremos de conocer y desentra√Īar las acciones y las motivaciones de nuestros antepasados en esta locura de odios y tambi√©n de ideales contrapuestas en que se mat√≥ para que no se matase en esta guerra fratricida en que se inmol√≥ un mill√≥n de espa√Īoles y extranjeros.
El inmortal cuadro de Goya de la ri√Īa a garrotazos, no nos puede llevar, sin embargo, a concluir de modo relativista y superficial, que todos robaron, todos mataron‚Ķ Primero hay que conocer los hechos, los protagonistas y luego saquemos lecciones. La historiograf√≠a de la guerra del 36 ha obviado grupos como los requet√©s (tambi√©n las "margaritas", especie de secci√≥n femenina) a pesar de contar con unos 60.000 voluntarios y representar un grupo de √©lite por su juventud y su altura de miras. Unos en vanguardia, otros en retaguardia, y no s√≥lo en Navarra, sino en toda Espa√Īa, salieron en defensa de la patria, del rey y de la religi√≥n, sobre todo de √©sta, dejando como fruto hero√≠smo y ganas de reconciliaci√≥n y de paz.
Sabemos lo dif√≠cil que resulta indagar en las heridas del pasado. Parec√≠a que en Espa√Īa, tras la transici√≥n, se hab√≠a llegado ya al punto muerto en que olvidada la guerra se forjaba una Espa√Īa de paz y democracia. Sin embargo, vivimos tiempos en alg√ļn sentido al preludio de la guerra, por los enfrentamientos pol√≠ticos y sociales. Dios quiera que llegue la sensatez y logremos entendernos.
¬ŅQu√© nos pasa? Como dec√≠a Ortega y Gasset "que no sabemos lo que nos pasa". Para ayudarnos en esta necesaria introspecci√≥n, saludamos y felicitamos a los autores de la presente obra. En verdad, ingente, de casi mil p√°ginas.
¬†Se recogen 65 testimonios de 205 participantes en la guerra. Articulados en 15 apartados, de acuerdo a su tem√°tica, (los resucitados, cautivos, evadidos, atrapados, ni√Īos, Artajona, vocaci√≥n, columnas y partidas, mujeres de vanguardias, en el frente, retaguardia en pie de guerra, paz en la guerra, ametrallados, cartas, de la victoria al desenga√Īo). Son entrevistas orales, cartas, recuerdos, fotos procedentes de toda Espa√Īa que tienen que ver con las filas carlistas o requet√©s. Voluntarios de primera l√≠nea , enfermeras en hospitales de guerras, presos, evadidos, heridos, mujeres de la retaguardia, capellanes‚Ķrecuerda n con frescura y autenticidad la tragedia colectiva vivida del 36 al 39. Sin comentar lo sucedido, el esfuerzo de los autores es facilitar los testimonios sin tomar partido.
Comparto entre los valiosísimos testimonios, dos de ellos, vinculados con la acción de los capellanes y la motivación de los protagonistas.
Jes√ļs Torrens Zabalza, 63‚ÄĒ74. Navarro, voluntario del Tercio del Rey. Herido en Sig√ľenza, prisionero y dado por muerto durante varios meses. "Creo que van a perder la guerra ‚Äďle dijo al jefe de la prisi√≥n en Valencia- porque con tanto desorden y poca disciplina entre los combatientes es imposible ganar: cuando los suyos toman un pueblo, lo primero que hacen es dedicarse a robar‚Ķnosotros salimos voluntarios y en nuestro ej√©rcito hay autoridad, disciplina y moral. Los requet√©s llevamos un cura en cada compa√Ī√≠a y tenemos misa siempre que se puede. En cambio ustedes, para mantener a los milicianos contentos, les mandan putas al frente. ¬ŅCree usted que un t√≠o va a jugarse la vida sabiendo que despu√©s de la batalla va a tener una puta esper√°ndolo?... [La culpa la tienen] sobre todo los dirigentes. Adem√°s, tantas atrocidades con la Iglesia lo que han conseguido es que la sociedad espa√Īola reaccione; y, adem√°s, est√°n mal vistas en el extranjero". √Čl se call√≥ y no volvi√≥ a preguntar‚ĶSe qued√≥ serio y triste y me despidi√≥ cort√©smente" p. 72
P. Andr√©s Algarra Sag√ľ√©s, nacido en C√°seda, Navarra, 1903, capell√°n de requet√©s: "Pens√© qu√© deb√≠a hacer, y el 24 de julio me inscrib√≠ como capell√°n de requet√©s, no porque yo fuera carlista ‚Äďpara m√≠ el sacerdocio estaba por delante de todo-, sino porque me parec√≠an los que hab√≠an salido con un esp√≠ritu m√°s claro de defensa de la religi√≥n y esos muchachos merec√≠an atenci√≥n espiritual all√≠ donde marcharan. Se pensaba que en quince d√≠as se habr√≠a entrado en Madrid y ya estar√≠a todo acabado p.446
Los solteros se adelantaban para que los casados no corrieran peligro. Aquella voluntad y generosidad me impresionaba, y viendo esos casos uno se convencía de que con gente así no se podía perder la guerra  p.449
Los capellanes √≠bamos, l√≥gicamente, sin armas, s√≥lo con el crucifijo que llevaba en el bolsillo de la camisa, que todav√≠a conservo, y el Santo √ďleo en una cartuchera. Cuando pod√≠a celebraba la misa, confesaba y por las tardes marchaba hasta las avanzadillas para charlar un rato con los voluntarios y rezar el rosario con ellos. Esto √ļltimo lo agradec√≠an much√≠simo, porque para llegar all√≠ te jugabas el tipo y, estando en primera l√≠nea, la nostalgia de casa se lleva mejor compartida p.454
El episodio de toda la guerra que recuerdo con más amargura fue cuando me ordenaron confesar a tres prisioneros que iban a fusilar acusados de espionaje…Hablé al capitán para convencerle de que no los fusilaran. Acabó enfadándose por mi insistencia y me dijo muy serio: Padre Algara, cumpla usted con su deber de sacerdote, pero yo tengo que cumplir mi deber como militar. Al final los fusilaron. Aquello me afectó mucho y durante varios días no pude quitármelo de la cabeza. Afortunadamente, no se volvió a repetir
‚ĶHe evitado siempre cualquier pol√©mica, pero tengo que decir que, como sacerdote, desde el d√≠a del Alzamiento prediqu√© sobre el perd√≥n cristiano y en contra de la venganza‚ĶEstoy seguro de que la mayor√≠a de los sacerdotes actuamos en este mismo sentido, y por eso me duele cuando ahora se critica tan fuerte a la Iglesia en aquellos a√Īos sin saber y sacando s√≥lo lo negativo. Parece que nadie habla de los pueblos de Navarra y hubo muchos en que gracias al cura no hubo fusilamientos o de todos los religiosos que murieron por causa de la fe perdonando a sus verdugos. Ellos son el mejor ejemplo y testimonio que ha dejado nuestra maldita guerra ". 456
Javier Lorente Esparza, Olite, Navarra, 1915, seminarista, voluntario del Tercio de San Miguel
"Salimos a la guerra con esp√≠ritu de fe, de cruzada, para salvar a Espa√Īa del comunismo, y todos √©ramos una misma voluntad y una misma reacci√≥n. Nos quer√≠amos como hermanos y nos jug√°bamos la vida unos por otros. Aquello fue √ļnico, una gesta, aunque las nuevas generaciones no lo entiendan ni les importe" p. 472
La he le√≠do de un tir√≥n y la verdad que da gusto conocer tantas personas en tantos acontecimientos de la vida cotidiana de primera mano. La esmerada edici√≥n acompa√Īada de numerosas fotos y mapas ayudan para que el relato no pierda nada de su fuerza.¬†
Fecha Publicación: 2024-08-10T03:01:00.001-07:00
GIL IMIRIZALDU, Plácido María Un adolescente en la retaguardia. Memorias de la Guerra Civil (1936-1939) (Encuentro, Madrid, 2006, 213 pp)
¬°Cu√°nto ayuda la historia en migajas o desde un √°ngulo particular! Es la oportunidad de bucear en el coraz√≥n de los acontecimientos, en el aut√©ntico por qu√©, evitando generalidades, como nos brinda el presente libro, que cuenta ya con . Aut√©ntica confesi√≥n de un adolescente -15 a√Īos-, en la actualidad anciano venerable, benedictino en Leyre.
¬†A los 15 a√Īos, Miguel Gil se prepara para ingresar en la Orden Benedictina en el monasterio de El Pueyo (Barbastro, Huesca). El 23 de julio de 1936, un piquete de milicianos asalt√≥ el convento y arrest√≥ a todos los miembros de la Comunidad, incluidos los j√≥venes aspirantes.
¬†Miguel Gil comparte la prisi√≥n con el resto de los monjes y es testigo de su martirio, que ellos aceptan heroicamente, mientras perdonan a los asesinos. El ni√Īo escapa de la muerte por su corta edad y, tras superar grandes riesgos, logra reencontrarse con sus padres tras el final de la guerra civil.
El propio Miguel Gil, hoy monje en la abadía benedictina de Leire (Navarra), describe con precisión los detalles de la aventura que vivió, desde el ataque a El Pueyo hasta el feliz encuentro con su familia, que ya le daba por muerto, en 1939.
La cr√≥nica, escrita en primera persona, a modo de diario, recoge las impresiones de cada momento, con datos y referencias a fechas y descripciones de los lugares visitados. Tras atravesar tierras de Arag√≥n, se refugia en Caspe y de all√≠ se dirige a L√©rida, hasta que encuentra cobijo en una familia campesina que lo adopta como hijo. Fueron los √ļnicos d√≠as felices de su larga peregrinaci√≥n, de la que conserva de √©l los mejores recuerdos, especialmente cuando se refiere a la madre de la familia o se encuentra con alg√ļn joven que tiene sus mismos ideales religiosos.
 Aunque el autor no ha cuidado el estilo literario, la obra muestra una conmovedora sencillez, que refleja la bondad del personaje y la nobleza de sentimientos inspirados en los preceptos del Evangelio. Le duele en el alma la guerra fratricida, compartiéndonos un relato hondo y sincero de lo que vive y percibe de los demás.
Pl√°cido Miguel Gil Imirizaldu naci√≥ en Lumbier (Navarra) el 10 de junio de 1921. Ingresa de ni√Īo como estudiante en el Monasterio Benedictino de El Pueyo. Con 15 a√Īos le toca vivir en 1936 uno de los episodios m√°s tr√°gicos del inicio de la Guerra Civil espa√Īola con el martirio de toda la comunidad mon√°stica convirti√©ndole en testigo privilegiado de una de las paginas m√°s bellas del reciente martirologio cristiano. Tras tres a√Īos en la retaguardia ingresar√≠a como monje en Monasterio Benedictino de Valvanera (La Rioja). Tras cursar estudios en Montserrat y Roma fue ordenado sacerdote en 1946 y enviado al monasterio de El Paular (Madrid). Posteriormente desarroll√≥ una apreciada labor pastoral en la di√≥cesis de M√°laga. Finalmente se incorpor√≥ al Monasterio Benedictino de Leyre (Navarra) donde contribuy√≥ eficazmente a la promoci√≥n de la Causa de los M√°rtires de El Pueyo. Falleci√≥ en 2009. Ediciones Encuentro ha publicado dos obras suyas:¬†Un adolescente en la retaguardia(2006) y¬†Iban a la muerte como a una fiesta¬†(2012).
Para más post del autor visite Blogsperú - José Antonio Benito - Música
 Directorio por localidad
Directorio por localidad
































